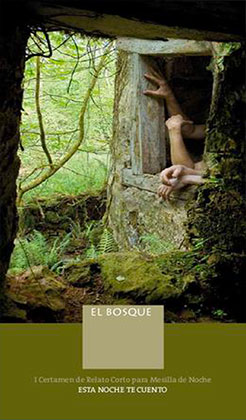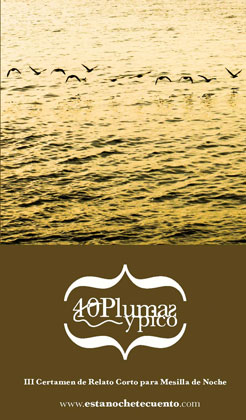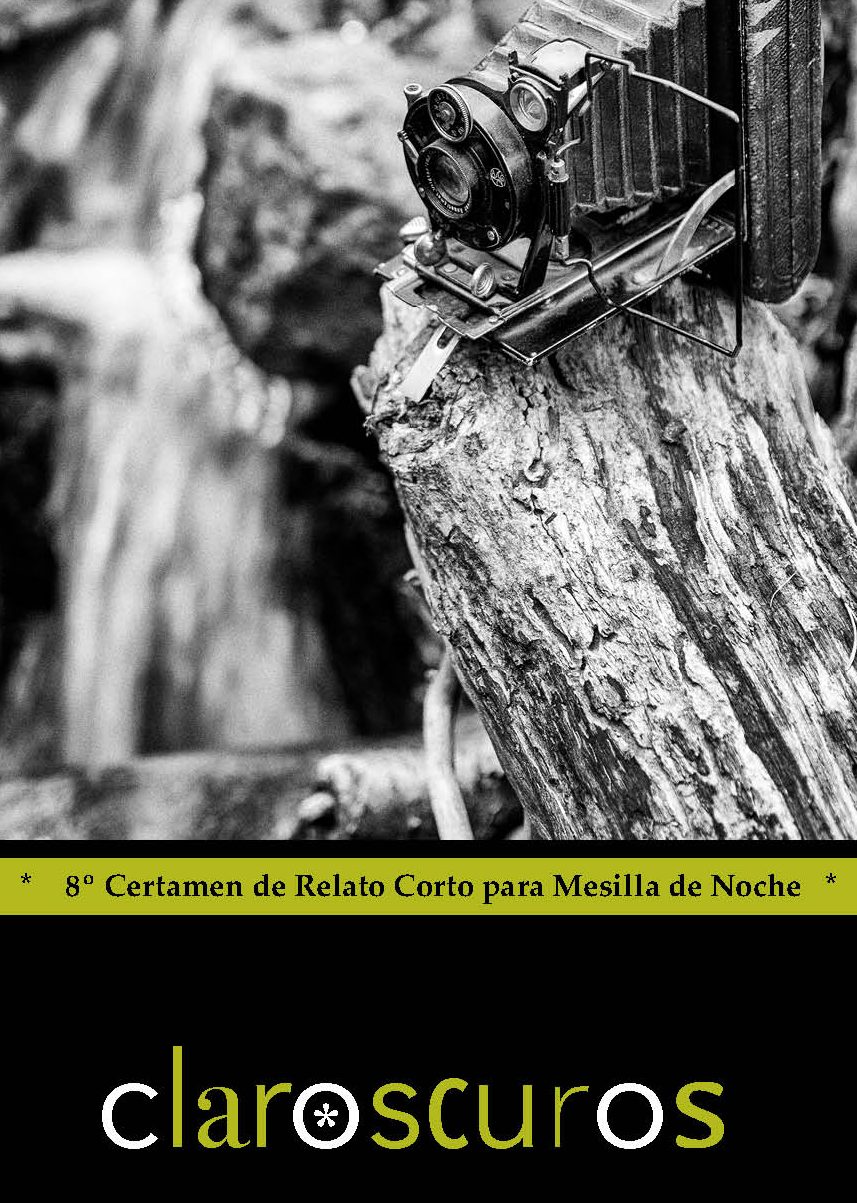¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Carmen abre las ventanas de la casa para que entre el aire y respiren las paredes. Era indiscutible que su tío había sido un buen fotógrafo de bautizos y comuniones, pero la limpieza nunca se le dio bien. Se remanga la blusa y se entrega a un baile de plumero y escobas. Mueve sillas, sofás y mesas. Y ya en la segunda planta, barre los vestigios acumulados desde la desaparición de su tío. Justo al introducirse el escobón bajo la cama, este encuentra un obstáculo que le impide moverse. Ella, poniendo rodillas en suelo, asoma su cabeza bajo el somier y encuentra el objeto que frena el movimiento. Un retrato de su tío, originalmente confeccionado con fotografías infantiles. Sabía que la mirada del joven fotógrafo aparecido en el pueblo vecino, la había visto antes. Carmen se mira al espejo y descubre arrugas alrededor de sus ojos, observa sus manos y ya no encuentra en ellas la tersura de la juventud, por ella están pasando los años. En un monologo interior se dice que siempre le gustó la fotografía y toma una decisión. ¿Por qué no? Acaso el arte también se herede.
“Tu retratito lo llevo en mi cartera…”, le canta bajito al oído. Y él, miope de corazón, cree que el escalofrío que percibe culebrear en ella, sigue siendo motivado por la emoción de sentirse tan, tan amada. Tanto, que es la única reina de su cartera, la que guarda en el bolsillo interno de su chaqueta, a la altura de ese corazón henchido de dioptrías. Las mismas que le otorgan esa manera tan imperfecta de quererla.
En casa siempre fuimos artistas, bien reputados, por nuestras obras. Yo me especialicé en pintura, mi padre en cincel. Mi madre solía aconsejarme diciéndome repetidamente, tienes gracia para pintar, complace a tus admiradores. No dudé de su consejo y todo aquello que pintaba se hacía realidad. Luego te conocí y deshice de tu rostro la congoja. Un poco de claro-oscuro en los pómulos, azul cian para los párpados, y rojo magenta para tus labios. Cambié las cortinas de tus pestañas. Transformé el jardín en un vergel. Dibujé entre nosotros un gran lazo, que adorné con tul verde. Y rompí el contrato con el lechero (por eso de la piel tersa) y el dinero ahorrado lo invertí en oleos de calidad, fue la mejor inversión para no ir al cirujano. Volqué mi vida en el lienzo, creando una obra perfecta, que mi madre llegó a envidiar. Fue cuando me aconsejó la venta de mi alma al diablo. Nunca más le hice caso, retoqué su rostro para que enmudeciera. Estaba cansado de sus consejos. Lo único que no he podido cambiar es el miedo a que desaparezcáis cuando yo muera. Los artistas siempre lo tenemos arraigado, pensando que nuestras obras pasen desapercibidas.
cirujanosdeletras.blogspot.com
Me contaron que vino una noche de luna llena, cargada con sus lienzos. No dijo por qué había elegido este lugar, jamás habló, ni siquiera para decir su nombre. La llamaban loca porque siempre pintaba, sin variaciones, la misma figura masculina caminando hacia algún lugar en el fondo del cuadro.
Me gustaba verla pintar, hipnotizaba su total ausencia del mundo. Tan solo parecía existir y respirar para manchar aquel óleo, siempre que dibujaba al hombre era como si estuviera acariciando cada pliegue de su cuerpo. Había amor en todos los gestos que desplegaba mientras estaba inmersa en su obsesión, hasta un niño, como lo era yo entonces, podía percibirlo.
Fui el último que la vio antes de desaparecer. Ahora es a mí a quién llaman loco, cada vez que les cuento que me dijo su nombre antes de partir. No me creen cuando les digo que la mujer que ahora aparece en el cuadro de la mano del hombre es ella. No me importa que se burlen de mí, sé que Penélope ha encontrado a su Ulises y viajan juntos de vuelta a Ítaca.
Enderezó el marco de la obra que decoraba la pared principal del salón. Palpó la pintura, seca. Rozó los trazos con las yemas de sus dedos y llamó al sirviente a viva voz, apoyándose sobre una vara de olivo larga y fina.
El mayordomo caminaba portando una pequeña maleta, dispuesto a huir de la mansión. Un labrador de pelaje claro y ojos amenazantes se interpuso entre el joven y la puerta de entrada, obligándole a retroceder hasta el dueño invidente.
– ¿Óscar, pensabas marcharte sin despedirte de nosotros?
El chico era incapaz de articular una palabra.
– Anda, cuéntame qué ves en el retrato, sin mentiras.
Sobre el cuadro podían percibirse manchas superpuestas fomando un dibujo abstracto. Óscar, atemorizado, tomó aire y dijo
– Señor, sólo veo colores. Son bonitos, parecidos a las formas que se ven al cerrar los ojos tras sentir un fogonazo.
El ciego escuchaba sonriendo mientras el joven se desmayaba y caía al suelo.
– ¡Billeteeees!, por favor muestren sus billetes.
Óscar despertó al grito del revisor. Aturdido, se asomó a la ventana del vagón desde la que miraba desfilar las formas del paisaje como si fuera un lienzo inacabado.
De niño abría el armario y se miraba en el espejo. Le emocionaba ver su figura en sombras reflejada en aquella superficie misteriosa, mientras le envolvía una fragancia espesa, mezcla de espacio cerrado y ropa blanca. Observaba sus ojos más allá del azogue y le invadía la inquietante sensación de estar frente a un extraño.
Pasaron muchos inviernos y el niño, ya hombre, halló otra vida lejos. Trabajó en oficios dispares y tuvo algunos amores; vivió momentos plenos y rachas de amargura. Su rostro se había ido llenado de arrugas y su frente ya no era aquella superficie tersa, como un pergamino aun sin hollar por la escritura.
Una mañana el cartero le trajo un telegrama. Emprendió el viaje sosegado, como quien está esperando una señal para volver. Los días siguientes al funeral apenas paró en casa, la misma en que había pasado la infancia. El día cuarto se dirigió al armario con el aplomo de quien acude a una cita largamente postergada. Abrió la puerta con chirrido y allí estaba. Era el mismo niño, con los mismos ojos y la misma frente, lisa como el mármol de una losa.
Suena la campana del tercer despertador y yo sigo, con los ojos del cuerpo clausurados y los del alma, abiertos de par en par, ya sin el refugio de los pliegues gastados de tosco percal, al desamparo de la claridad que comienza a asaltarme a través de la fina piel con vocación de desalojo, buscando aun una excusa para bajarme a un mismo mundo.
Hago intención de nuevo de gastar un mismo día y vuelvo a casa, tras dieciséis horas de arrastrar pies encadenados, argollas de las mismas vacuidades, cadenas de la existencia misma, para encontrar en el viejo almanaque, terriblemente aferrada a su humilde marco, la misma hoja que dejé sobre la mesa al marchar.
Es la última sala, también el último grupo de la tarde, la guía se toma unos instantes ante el cuadro que tiene que explicar…
“Y ahora voy a hablarles de este retrato, cuyo autor fue muy desgraciado… observemos aquí… la intensidad de estos trazos, que expresan su inconformismo con el mundo que le rodea, y a este otro lado… los oscuros círculos, nos revelan la continua pugna con sus adicciones, interesantes estas leves pero continuas líneas rojas que reflejan su desesperación al verse postrado en la silla de ruedas que le acompañará hasta sus últimos días… y hasta aquí, esta visita guiada, muchas gracias por contratar mis servicios, por favor… síganme”.
Detrás del adamascado cortinaje se esconde una pequeña habitación. Esta se abre y sale una mujer con el carrito de la limpieza. Dirigiéndose al único cuadro que hay en la pared, lo descuelga y lo mete en una bolsa de plástico. En su lugar cuelga otro del autor que figura en la chapa, aparece la guía, que como una loca se le encara…
“¡Baldomera!, ¿otra vez el maldito niño del “segurata”?, el día que nos pillen nos despiden, ¡fijo que nos despiden!”
El retrato fotográfico materno-filial me describe reservado y yerto sobre el regazo de mi mamá.
Mientras mamá sostiene una sonrisa esquiva y trágica en los labios – activados por un carmín aplicado sin medida sobre la instantánea -, yo me observo abotonado y bien atado. Acicalado y vestido con las ropas de domingo calco ser un niño bueno. El pelo atusado y vivo por la gomina, los pómulos arrebolados por los retoques. En el anular, el sello que me regaló mamá por mi Primera Comunión, y bajo las manos cruzadas, semioculto, el regalo de Padre, la navaja de monte que tanto insistí que me obsequiara por mi doceavo cumpleaños.
Hoy Padre cabizbajo y sosteniendo el recordatorio, no deja de preguntarse qué ocurrió… Nunca imaginará que odiaba compartir a Mi Mamá.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas