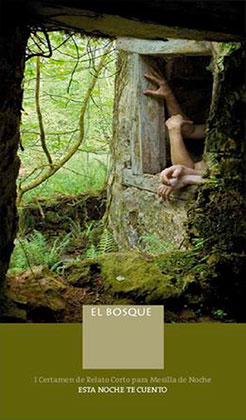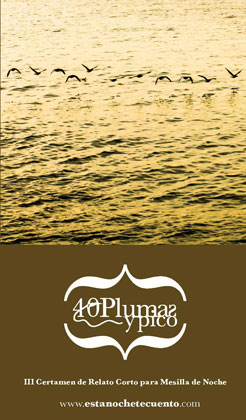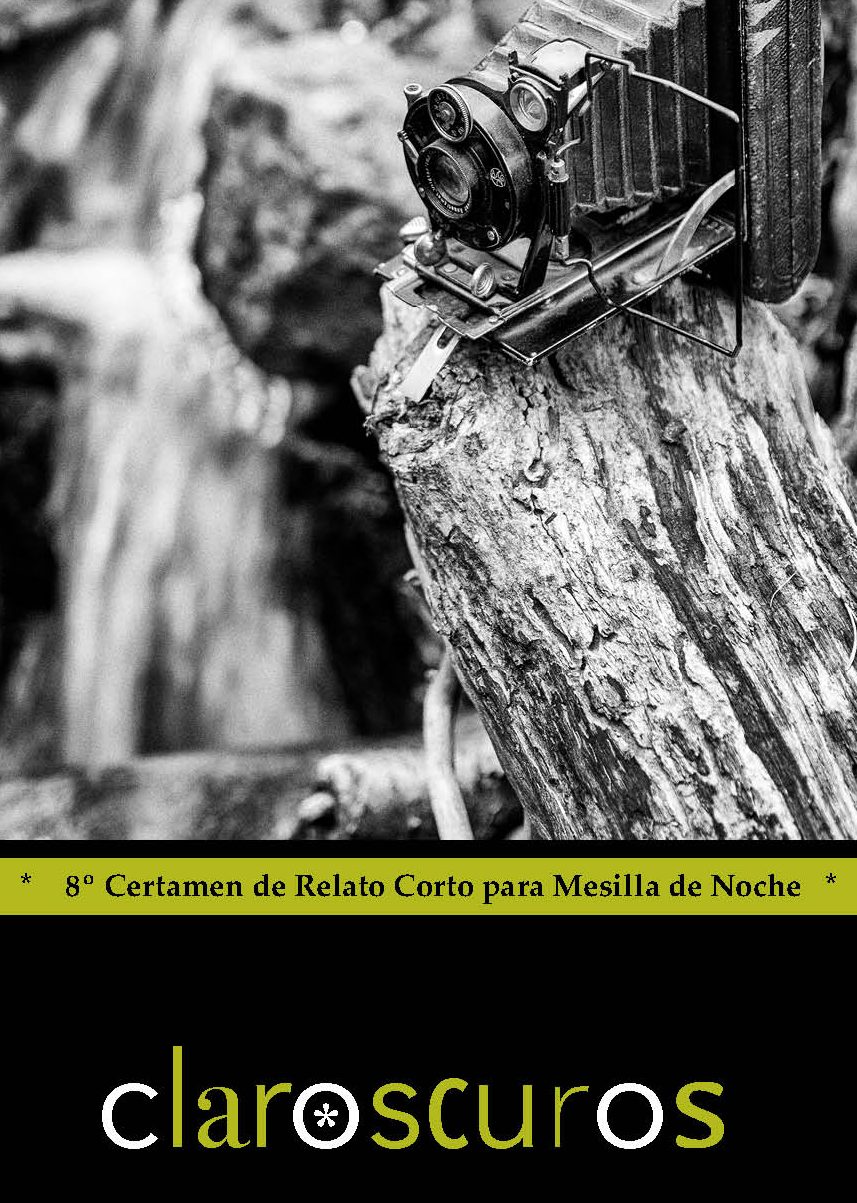¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


La veo.
Sé que ella también.
Y
recuerdo los sueños que compartimos. Las ilusiones que imaginé cumplir alguna vez: Volar por encima de los árboles, escondiendo en su cesta un ser de otro planeta, ganar un Tour, pedalear por carreteras y calle que nos llevaran a nuestra incierta adolescencia, coronar un puerto de montaña animado por un manantial de voces desconocidas, buscar una aventura sobre los raíles de una vía muerta.
Me mira a través del escaparate.
Sé que me mira.
Pero
he de desprenderme de ella. He de hacerlo si quiero seguir viviendo. Si quiero seguir soñando. No debo dejarme arrastrar por las facturas impagadas y por el alejado futuro de un trabajo cercano. Debo cambiar mi presente con el dinero del que se compone mi pasado. Debo ser lo que nunca he sido: práctico.
Adiós, bicicleta de sueños anaranjados.
Adiós.
Y
me voy sin mirar atrás. Sin querer ni poder mirar atrás. Sé que ella tampoco puede hacerlo. Sé que sólo observa mi marcha y no puede repasar las caídas, las marcas e historias que surgieron y los recuerdos que ahora invaden mis lagrimales.
Y que me impiden volver atrás y recuperarla.
Ella quiere.
Yo no debo.
Lola, montada en bicicleta, disfrutaba cada día la aventura de recorrer decenas de kilómetros hasta el mar, ese mar en el que su amado navegaba y desde cuya orilla veía mecerse las olas mientras le esperaba.
El 31 de julio la muchacha admiraba desde la playa la segunda luna del mes y, cautivada por esa redondez, no se percató de su inmovilidad hasta que sintió dolor al respirar, trató de gritar, agitarse, ningún movimiento le era posible. En ese instante otro acontecimiento marcó la vida de la aldea: Escasamente a un kilómetro de la costa naufragó La Berta, pequeña embarcación en la que pescaba Miguel todos los días hasta el amanecer.
Los aldeanos ajenos a la desgracia creyeron ver al astro sonreír.
En la dorada arena una escultura de autor desconocido quedó para siempre oteando el horizonte. El cuerpo de Miguel nunca apareció y corre el rumor de que, aproximadamente cada tres años, del rostro de la estatua brotan lágrimas y si te fijas bien, en la faz de la luna puede verse la figura de un marinero faenando entre blanca espuma.
– ¿Y yo? ¿Por qué no puedo ir con vosotros?
– Cuando tengas bici y llegues al manillar, enano.
Todos los veranos la misma excusa. Y no había discusión. Se tenía que quedar en casa, pasando calor, aburrido como una ostra, escuchando historietas de viejos. Mientras, sus hermanos y primos mayores subidos a sus bicis recorrían kilómetros por caminos perdidos, rumbo a, lo que él suponía, miles de aventuras, peligros y toda clase de emociones.
Cada año por esas fechas su frustración por no alcanzar sus sueños crecía a mayor ritmo que su menudo cuerpo, retorcido por una absurda enfermedad de complicado nombre. Que sus padres no le sabían, o no le querían, explicar.
– Cuando seas grande te curarás y tendrás la mejor bici de toda la zona.
Esas palabras de consuelo siempre se desvanecían en el aire ante la realidad de sus torcidas piernas que, a pesar de los años, no conseguía ver enderezadas, enfundadas en incómodos y pesados hierros.
Ahora que ya es adulto sus piernas siguen igual de retorcidas que antes. Y su ansiada bicicleta nunca llegó.
Pero con su moderna silla eléctrica rueda por todas partes, soñando con encontrar sus propias aventuras.
Para un niño de ocho años dos meses son una eternidad. Y no saber andar en bicicleta más que una falta de habilidad es una afrenta, especialmente cuando ya nadie quiere jugar con soldaditos por la novedad de las carreras de niños contra niñas. Pero para mi fortuna (y quizá mi honor), mi madre se compadeció de mí. Faltando 54 días para mi cumpleaños me llevó la vagabundo azul que ya me había cansado de ver tras el aparador.
Salí disparado a buscar a Vladimir, mi vecino de enfrente. Lo había hecho prometer, casi jurar, que en cuanto tuviera la bici me enseñaría a andar en ella.
—Tráela—me dijo. Y la llevé.
No recuerdo haber puesto tanto empeño en ninguna otra cosa en mi vida. Mientras repetía mentalmente por enésima vez: “tuerce a la derecha si vas a la izquierda; a la izquierda si vas a la derecha” y seguro de que mi amigo sujetaba el asiento para equilibrarme, ocurrió el milagro. Solo cuando estuve a varios metros de él y escuché sus gritos de emoción, comprendí que avanzaba sin su ayuda. Esa tarde dejé atrás casas, autos; dejé atrás, un poco también sin yo saberlo, mi niñez.
Tenía sólo unos días cuando me llevaron a pasear en un cochecito de bebé. Debió gustarme su traqueteo pues a partir de ese momento aquel trasto con dos grandes ruedas y una barcaza sirvió para que pasara largas horas durmiendo.
Ruedas tenía mi “pinete” de madera con el que recorría el patio y las habitaciones de casa, cuando aún no sabía andar.
Crecí y mi triciclo con rueditas lo heredó mi hermano menor. Llegó la primera bicicleta.
Con ella sentí el viento en la cara y también me “sollejé” las rodillas a base de caídas.
En mi cumpleaños me regalaron unos patines y un skate. ¡Me hice el rey del barrio!
Aún no he cumplido los dieciocho y, mirando atrás, descubro que he vivido mi corta existencia sobre ruedas.
Hoy, siguiendo en esta dinámica, sigo sobre dos, más grandes, menos ligeras a las que me ha llevado un loco que conducía cargado de alcohol por una calle peatonal.
Creo que con el tiempo me adaptaré a mi nueva situación. No me desmoralizo, seguiré intentándolo.
Y es que las ruedas, la velocidad, siempre me ha inyectado esa dosis de adrenalina que mi cuerpo necesita.
“pinete” tacatá.
“sollejar” rozadura gorda con sangre.
En el pueblo, la libertad comenzaba cuando te quitaban los ruedines de la bici y podías ir más allá de tu calle. Soñábamos con llegar lejos pero, casi siempre, acabábamos todos juntos en las traseras de la Iglesia. Las bicis apiladas a un lado y nosotros, a la sombra. Así crecimos.
Eran buenos tiempos en los que la amistad era eterna y las chicas comenzaban a eso, a ser chicas, aunque seguíamos todos juntos con el primer pitillo y los bailes de las verbenas.
Hasta el día que Marío llegó con la moto de su tío y un casco demasiado grande que se quitaba con una ligera sacudida de cabeza y le hacía parecer un actor de cine. O eso decían ellas.
Aquel verano todo cambió pero no fue el fin del mundo. Todavía fui a muchos sitios en bicicleta. Después aparqué en el garaje y realmente no sé cuándo mi vieja BH acabó en el trastero acumulando polvo.
Quizás la saque este verano y vayamos juntos por los alrededores. Acabo de soltarte por primera vez el sillín y te veo alejarte serpenteante y tembloroso. Hasta el final de la calle y volver. De momento.
La noche de San Francisco fue testigo del brutal impacto. El resultado, un ángel desorientado en lo alto de la colina con un ala rota. Era su primer viaje, porque Gabriel no regresó a tiempo, y algo no había salido bien. Intentó poner orden en su cabeza pero le centelleaban tantos planetas, estrellas, y constelaciones que todavía se confundió más. Y el ala derecha, totalmente inutilizada. Caminó con dificultades hasta que, cerca, encontró un bar que aún estaba abierto, donde se limitó a observar sin ser visto. Maravillado quedó con las imágenes proyectadas en una caja, donde varias personas bajaban por la montaña, a toda velocidad, en un artilugio con dos ruedas compitiendo por llegar primero. Y aparcado en la puerta encontró aquel invento, “sin duda del diablo”, pensó, pero aún así quiso emular a los protagonistas de aquella carrera. Aunque al principio le costó dominarlo, después de varios intentos se tiró colina abajo, gritando “¡Vuelo!” a pleno pulmón, consiguiendo despertar a los vecinos y acabar, al final del muelle, hundiéndose en las negras aguas de la bahía.
Mientras su espíritu ascendía de regreso a casa, rezaba para evitar la regañina que sin duda le iba a caer.
La señora Marcovich sabía que estaba desinada a engatusar con sus ojos claros, profundos. Se vestía de blanco y rojo los días de calor, y de negro y rojo los días fríos. Llevaba el pelo prendido con pasadores de oro, similares a los que usaban las antiguas nobles egipcias.
Los segundos lunes del mes le pedía al chófer que la llevara al Jardín Botánico. Una vez allí, cogía su bicicleta y se perdía en uno de sus recovecos, hasta encontrarse con el señor Hayase.
El señor Hayase tenía una barba larga de final rectangular, al estilo de la de los lanceros del ejército aqueménide. Era callado, de rostro triste y ojos renegridos. Disfrutaba montando en velocípedo.
Esos lunes, él le entregaba un plano, ella lo estudiaba, hacía alguna pregunta y luego lo partía en pedacitos. Después, cansados de pedalear se iban a la casa Persa a tomar el té y a escuchar el sonar de milenarios instrumentos.
La señora Marcovich era aficionada a enfrentar la rutina desplazándose en bicicleta por jardines laberínticos donde sus amantes perdían la salida.
El señor Hayase trabajaba los martes y viernes en el jardín de la señora Marcovich. El señor Hayase era laberintólogo y enterrador.
Hubieras cumplido los 14. Yo te hubiera preparado tarta y tú habrías querido irte pronto con los amigos… si los hubieras tenido.
Desde aquel extraño día en clase las cosas habían cambiado a peor. En qué momento dijiste basta. Yo debería haber lo sabido, quizá tardaste mucho en contarlo. No hicimos lo suficiente, «cosas de niños» dijimos, y esperamos que se resolviera con una sola conversación con los profesores. No vimos tu dolor. Te fallamos.
Cómo puedo ayudarte, hijo, cómo puedo hacer que te sientas bien. Cómo puedo borrar ese episodio sin salida. ¿No sabes cuánto te quiero? Yo te hubiera acompañado al colegio cada día para decirle a todos lo inteligente y fuerte que eres, hacerte ver que tú eres mucho más de lo que ellos creen.
La vida sigue.
No, no sigue. Se paró el día que cogiste la bici y te precipitaste al vacío sin arrepentimiento. Suspendido en el aire respirando libertad y pensando que tal vez lo nuevo pueda ser distinto. La tierra que te recibió se hubiera echado a llorar si hubiera visto tus ojos.
Genaro trabajaba en la tienda del duro y por eso se compró una bicicleta. Todo comenzó cuando le robaron las ovejas. Con dolor se tuvo que marchar a la ciudad, le dieron trabajo en un comercio que suministraba modestas prendas de vestir, vendía a plazos, un duro al mes. Su encomienda era visitar los pueblos de la comarca para llevar la mercancía que compraban por catálogo y cobrar el duro. Para ello necesitó la bicicleta, aunque él no sabía manejarla. Los primeros días no lograba mantenerse en equilibrio, resolvía ir andando y llevarla del manillar, pero se le echaba la noche. Con tesón y coscorrones terminó por dominar a la bestia, al poco tiempo alcanzaba el centenar de metros zigzagueando. Si para ascender las cuestas añoraba el burro, en los descensos empezó a disfrutar del placer de la velocidad. Una tarde, bajando una pendiente, no pudo frenar a tiempo, se salió de la calzada, la bicicleta se clavó en la cuneta y él voló por lo alto del terraplén, sobrepasó unas retamas y fue a caer encima de un rebaño de ovejas que sesteaban. El susto fue tan grande como la alegría por el reencuentro.
Durante meses se había opuesto a la expropiación de su vivienda para construir una carretera; pero cuando recibió la resolución judicial de desalojo inmediato sintió que las piernas le fallaban al tiempo que se aceleraban los latidos de su débil corazón. Se sentó en el porche y, como si de una película se tratara, por su mente pasaron todos los recuerdos de su vida. Tenía diez años cuando estalló la guerra. Su padre murió en el frente y su madre no aguantó prisión. A ella la raparon el pelo y le obligaron a tomar aceite de ricino. Con catorce años se puso a trabajar en una casa de labranza. En bicicleta portaba las ollas para el reparto de leche. Está encorvada por los sacos que cargó para construir su casa junto a su marido fallecido hace veinte años
Ahora, al recordarlo, las lágrimas retenidas brotaron buscando camino por los surcos de su cara.
Un escalofrío recorre su cuerpo, sube a la habitación y poniéndose su mejor vestido se tumba en la cama. La misma donde nacieron sus hijos y murió su marido
Allí la encontraron, mientras su fiel “Coco”, encogido en un rincón, gime lastimosamente.
No tuve una infancia feliz pero tenía un balcón. Era un balcón pequeño, en una casa, si cabe más pequeña, en la que vivíamos muchos y nos juntábamos más. Vecinos del pueblo que venían al médico, a hacer un trámite, una compra… Llegaban por la mañana y se quedaban hasta la noche. Nuestra casa era su campo base.
No tuve una infancia feliz pero tenía mi balcón, un madero, algunos clavos, un martillo y mucho tiempo. Con los clavos y aquel madero, que utilizaba y reutilizaba sin descanso, construí un abecedario secreto, aprendí a hacer grabados, a ser rápido y preciso, ordenado y curioso. Todavía conservo aquel madero, y éste, las historias que se contaban en una casa tan pequeña como llena de gente. Las historias casi siempre las narraba mi abuela, muchos venían a la ciudad sólo para escucharla; yo las mecanografiaba a golpe de martillo.
No tuve una infancia feliz y la bicicleta de uno del pueblo ocupó mi balcón. Perdí mi sitio, volví al salón. Perdí mi invisibilidad y me convertí en el niño de los recados, había cosas que un niño no debía escuchar.
Por una bicicleta, perdí un balcón y mi infeliz pero querida infancia.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas