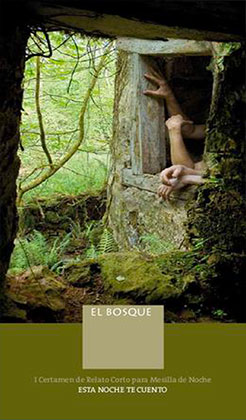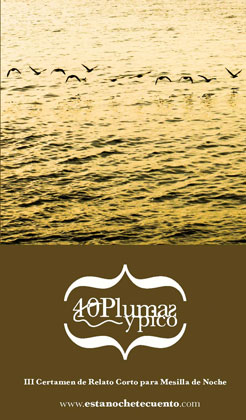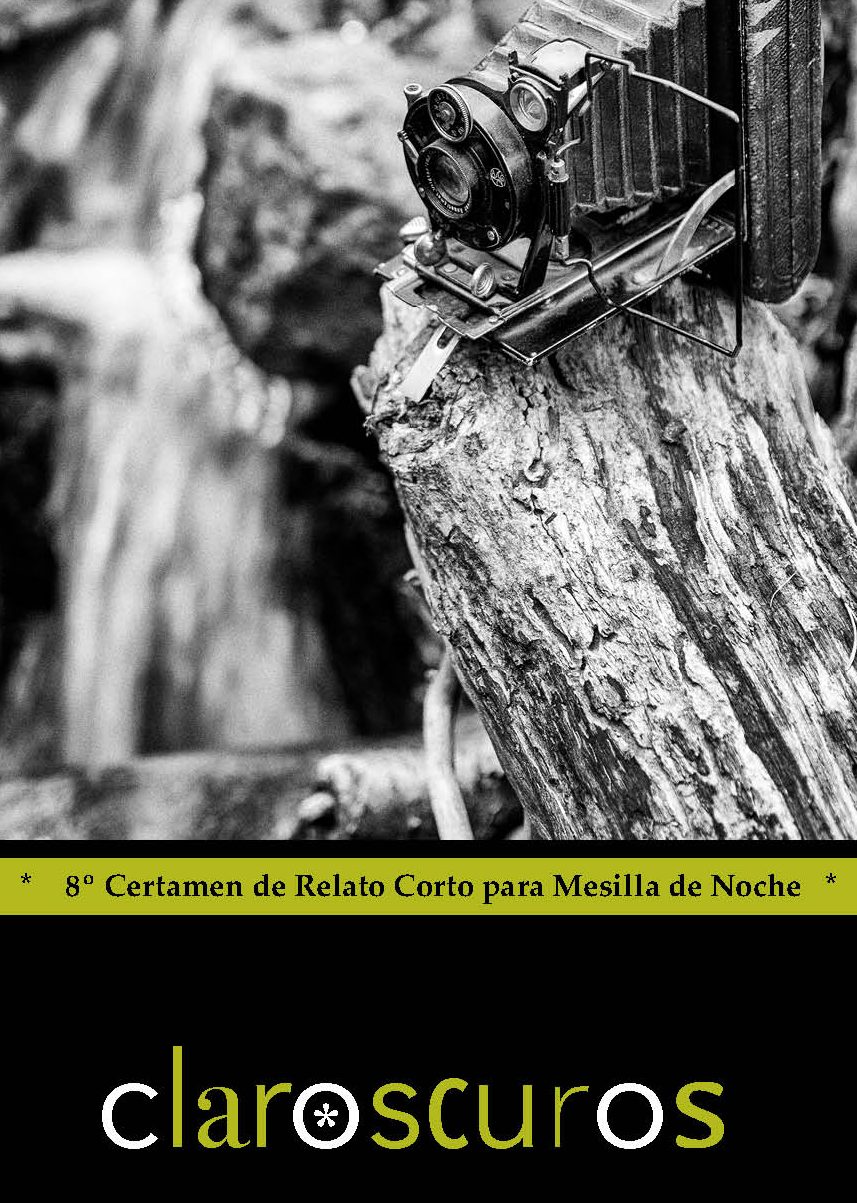¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Era un veintidós de diciembre. La cantinela del sorteo acompañaba nuestros movimientos por la fábrica, pero nadie esperaba que le tocase, ni siquiera un pellizco. Cuando nos entregaron los paquetes, la perplejidad se pintó en nuestros rostros y corrimos en busca del viejo Martín, el único que había visto, alguna vez, uno de aquellos.
Los ojos del viejo brillaban. Antiguamente cuando llegaba la Navidad —nos explicó —, las empresas obsequiaban a sus empleados con una de aquellas patas de cuadrúpedo que Martín llamaba jamones. Otras veces, el regalo era un surtido de viandas y bebidas alcohólicas, conocido con el extraño nombre de “lote”. Y había también, decía con voz trémula, una cosa llamada “paga extra”.
En este punto la historia de Martín se había convertido en un cuento lleno de fantasía y, aunque por educación nadie se atrevió a contradecirle, poco a poco fuimos retomando nuestras tareas y lo dejamos allí solo, hablando de “cenas de empresa” y regalos del “amigo invisible”.
“Se le ha ido la pinza”, murmuraban los más jóvenes entre risas. Y agarrando cada uno una paletilla, punteaban un imaginario solo de guitarra.
La mujer oyó algo sobre unos mensajeros alados y se acercó al portal por curiosidad, porque iban todos. Allí, al calor de las bestias, estaban el hombre, la recién parida y el chiquillo, que lloraba con desconsuelo. Sintió lástima y, viendo que a la muchacha no le había subido la leche, se abrió la túnica y lo amamantó.
Días después la mujer está sentada en el sardinel mientras su hijo succiona, goloso, de su pecho. El soldado aparece de repente, agarra al niño del brazo y lo levanta en el aire como quien sacude una estera. Ella intenta gritar que ha cumplido dos años, que le cuente los dientecillos afilados, pero la voz se desgarra en un aullido. El relámpago de la espada la ciega un instante y la cabecita rueda por el suelo.
Ya no tiene quien alivie sus pechos y se acuerda del recién nacido, quizás los soldados no encontraron aquel portal retirado. No lo encuentra. Dicen que un mensajero los alertó y huyeron en secreto, sin compartir con nadie la noticia.
Ahora, junto al pesebre, solo es llanto. Por el hijo muerto. Por esa leche que no puede ofrecer y se le va convirtiendo en veneno.
Recuerdo mi primera navidad de casada, tenía veintidós años y acababa de salir del dulce y protector nido que era mi hogar. Aquel veinticuatro de diciembre pasé varias horas en la cocina de mi suegra mientras mis cuñadas iban y venían con sus gritones retoños a cuestas.
Los hombres, por supuesto, arreglaban el mundo desde el salón. Familia tradicional decía ella; doce hijos pensaba yo.
Terminé de hacer los langostinos y los llevé a la mesa. Cuando apoyé la bandeja vi que no quedaba un solo canapé. Tampoco había una silla libre.
De pié, llena de ira, engullí los cuatro kilos de crustáceos. Todos. Uno tras otro.
Desde entonces no puedo ni verlos, y es una pena, porque el espíritu navideño se alimenta de eso: de paz, de amor y de tragar.
Aquella Navidad Maria estaba convencida de que él vendría,su corazón le había dado un pálpito y ella siempre decía que eso era una buena señal.
Se vistió el traje de terciopelo verde que realzaba el color de sus ojos que aunque habían perdido su brillo y los tenía sumergidos en un nido de arrugas , aún conservaban un ápice de frescura.
Arregló su pelo recogiéndolo en un coqueto moño , deslizó su barra de carmín sobre sus añejos labios , y para terminar aderezó su cuello con aquel collar de perlas baratas que había sido la herencia de su madre.
El puchero estaba reposando y el calor de hogar cubría toda la casa. Preparó la mesa y se sentó a esperar, y esperó, esperó, ……esperó y ……
Dias despues llamaron a la puerta: Ring, ring, pero nadie abrió. Los bomberos entraron en la vivienda encontrando a Maria sentada con la cabeza ligeramente inclinada y encima de la mesa un papel en el que se podía leer.
_ Hijo, tu madre siempre te espe……..
A pesar de las prohibiciones del médico (y de mi madre), chupar cabezas de gamba roja era para mi padre lo más parecido a tocar el cielo. Solo lo hacía por Nochebuena, cuando nos reuníamos toda la familia, ese día tenía rienda suelta, así lo había pactado con mi madre (y con el médico). Algunos disfrutábamos viéndole succionar aquel exquisito jugo que tanto le gustaba con la servilleta dispuesta a lo largo de su orondo torso para no mancharse. Mi madre, en cambio, era puñetera, usaba los cubiertos, y como un verdugo guillotinaba esa sabrosa parte despreciándola a un lado del plato, además de soltarle un rollo sobre el cadmio. Le recordaba -con cierta malicia- que ese metal pesado estaba presente en las aguas marinas y contaminaba la carne del marisco, fundamentalmente las vísceras de su cabeza, y que podía causarle disfunción renal e incluso cáncer. “Lo que no me mata me hace más fuerte”, replicaba mi padre sin permitir que nadie le fastidiara la noche. Fue en ese momento cuando, inexplicablemente, un desconocido vestido de negro entró al salón donde estábamos reunidos y, sin poder evitarlo, se llevó a mi padre para siempre.
Dicen que hace quince días vieron a Charlie Dickens dándose un garbeo por el barrio de La Elipa. Esto no tiene por qué extrañar a nadie, en este barrio hay gente leída de muy diferentes culturas y en cuanto lo vieron caminar por la avenida del Marqués de Corbera la gente comenzó murmurar, a hacer corrillos y a confirmar la evidencia.
– Sí, es él.
Y recordaron su cuento de Navidad, el de los tres fantasmas y recordaban muy claramente la presencia del segundo fantasma junto con el que aparecen la miseria y la ignorancia y los vecinos se dieron cuenta de cómo las cosas comenzaban a ser y vieron avaricia, corrupción y podredumbre. Ni siquiera hacía falta nombrarlos. Salían en la noticias de la tele o en la tertulias de la radio.
Los vecinos de La Elipa recordaron el tercer fantasma, aquel capítulo en el que la casa del avaro es saqueada y preguntaron:
– Con todos los respetos señor Dickens – porque en el barrio somos gente educada – ¿Tendremos que esperar mucho todavía?
Este vez fui directamente al cementerio a esperarle. No quería que este año volviera a aparecer por casa en Navidad. No podía permitir que mi tío se presentara a cenar, cada vez estaba más demacrado.
Me escondí detrás del ciprés que presidía su tumba. Esperé hasta que salió de su sepultura. El muy canalla abrió el ataúd del nicho que tenía debajo, aún sin lapidar, y se puso el traje que portaba su difunto. Sin dudarlo cogí un pedrusco y se lo arrojé a la cabeza. Su mandíbula se le desprendió de la cabeza. Cuando fue a recogerla me abalancé sobre él. Pero mi tío tenía una fuerza sobrehumana y siguió arrastrándose para recuperarla. Yo me aferré a sus pies con todas mis fuerzas. Solo conseguí arrancárselos junto a sus zapatos recién estrenados. Salí corriendo con ellos.
Llegué a casa sudando como un pollo, justo para sentarme a cenar. Mi madre me sirvió un plato de sopa. Cuando todos estábamos servidos, y al cerrar los ojos para bendecir la mesa, apareció mi tío dándome un pescozón y un tirón de orejas, de los de órdago. No me soltó hasta que le devolví los zapatos junto con sus pies huesudos.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas