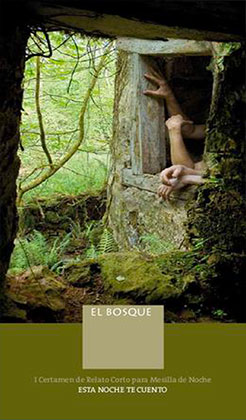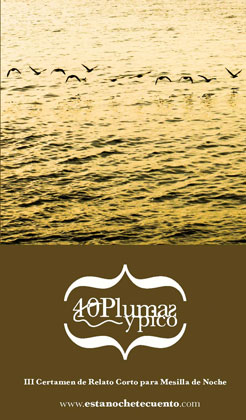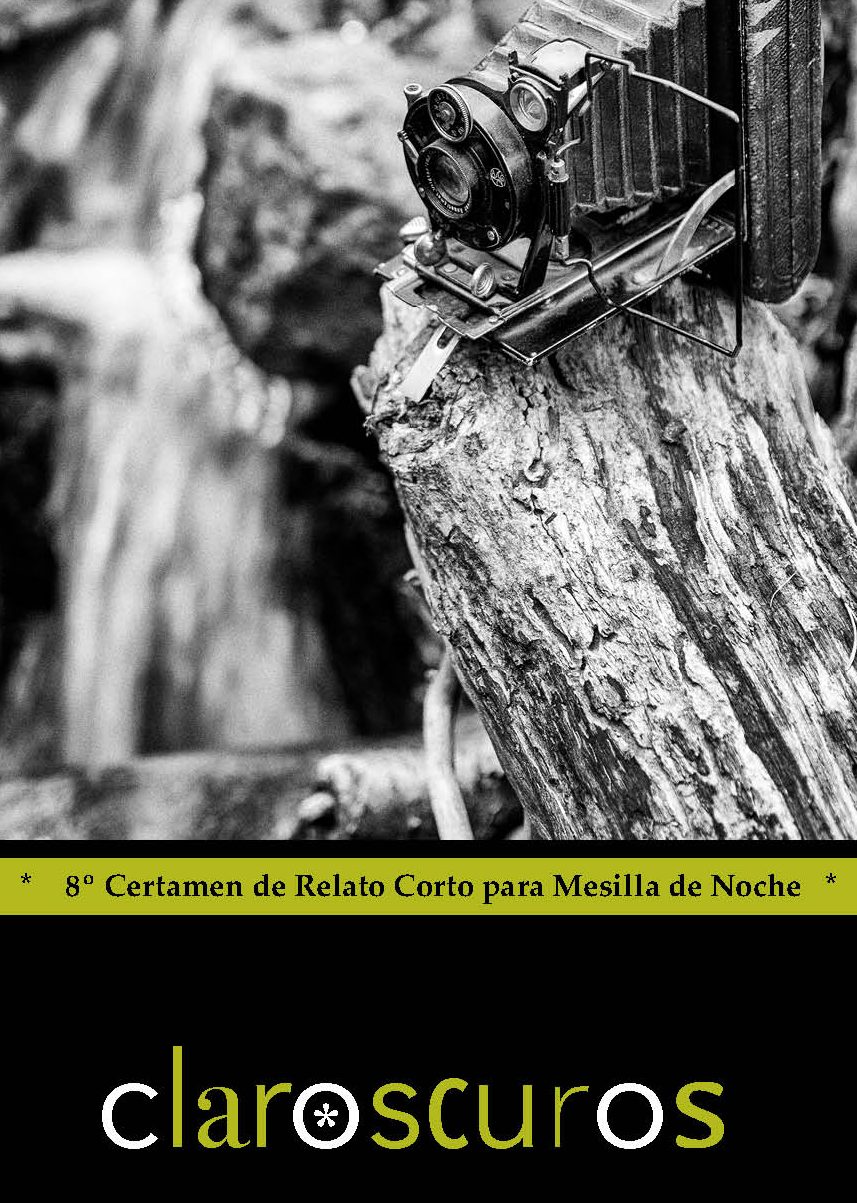¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


–¡Me cago en la ostia, joder! ¡Ojalá se pudra la concha de la puta virgen de su madre! ¡Así se mueran envenenados los gusanos que corroen su corrompida alma condenada al malebolge!
Álvaro propinó un sonoro remoquete sobre el bufete. Los cajones se asustaron y acabaron por desordenarse. Ante el galimatías generado por las amenazas y exabruptos exhalados por su cliente, Mateo decidió templar los ánimos y ofrecerle una dosis de resiliencia.
–¿Drogarme yo? Eso solo lo hago en privado, no delante de mi abogado.
Semejante derroche de estulticia provocó que Mateo se encogiera de hombros. Se limitó a suicidar sus pensamientos. No merecía la pena sacrificar ni una neurona más en ese caso.
–No pienso pagarle ni un céntimo, ¿sabe? Si considera que la mierda de su trabajo merece algo, apañados vamos…
Un portazo de alivio ajustició aquella relación. La reproducción del Cristo manchado de Dalí, humilde adorno decorador de la pared del pequeño despacho, se removió dentro de su marco. “Tolle, tolle, crucifige eum”, pensó Mateo. Se juró a sí mismo no volver a aceptar ningún asunto de quien no comprendiera el significado de la palabra tolerancia.
Cuando la sacaron de aquel infierno, Severina Couto se quedó paralizada ante los dos generosos ciudadanos que, arriesgando su vida, le devolvieron la suya. Ellos tampoco parecieron esperar más que esa mirada de desconcierto. Era así, o al menos venía siendo así desde que la palabra que se usaba para reconocer los favores, tras ser catalogada como americanismo y luego como arcaísmo, cayó en desuso.
No tenía las llaves de mi casa ni de mi vida pero entraba y salía de ambas cuándo y cómo quería.
Me miraba y decía:”Prueba con otra”.
Ni amante ni querida le servían para nombrarse. Novia menos, le sonaba antigua.
Amiga… “¿Amiga? ¡¿amiga?! ¿con derecho a roce?, ¡que moderno!” y se reía.
Desde luego nunca me habría atrevido a proponerle esposa.
Todas las que se me ocurrían se quedaban pequeñas cuando traspasaban la frontera de mi garganta.
Sé, por fin, cómo llamarla, pero decirlo en voz alta ahora que no está, me asusta.
La guardaré para ella por si un día decide regresar.
Pasado
La gruta, fresca en verano y protectora en invierno, daba cobijo al macho a la hembra y a su cachorro.
La hembra tenía enganchado a su pezón al cachorro que días atrás había traído al mundo.
El macho cazaba un animal, o traía cualquier hierba o fruta y los días pasaban… ambos se miraban y sabían qué quería o necesitaba el otro.
Pero he aquí que un día los dos decidieron dar un paso adelante. ¡¡Y pensaron!!
¡Por Dios! ¡Qué ocurrencia!
Y abrieron sus bocas y dejaron escapar sonidos. Y esto les gustó, y a ese sonido le sucedió otro y otro y sílabas y palabras… Y empezaron a darles sentido, significados.
Presente:
Inventaron los idiomas, y con ellos las relaciones, las rupturas, la verdad, la mentira, la adulación, la crítica…
Se dieron cuenta del poder de la palabra (la pluma es más poderosa que la espada).
Se escribieron grandes obras, y otras no tan grandes; y llegó S. Google y los libros físicos se fueron quedando arrinconados.
Futuro:
Las grutas se convirtieron en minipisos, el hombre en robot, el pezón en brit, el libro en ibock. ¡Extracalamidabótico! ¡Despampaburrico! No hay solución. Y es que l@s human@s somos así.
Recuperó el interesante artículo que hablaba de la eficacia de los ritos, rezos y pociones de Olorumbubu, un pueblecito de África Oriental.
En el mismo,aparecía una dirección en Madrid, y habiendo fracasado en sus tentativas de seducir a Inés,decidió acudir,y curar de una vez por todas sus dolencias de amor.
Una exótica negrita de curvas imposibles de nombre Aka, le acompañó a una sala llena de un humo espeso ,en la que se adivinaban extrañas figuras decorativas, y donde reposaba en un cojín, un hombre negro de grandes proporciones ,vestido de alegres colores ,al que contó brevemente el problema.
Este, con voz grave a la sazón, comenzó a mezclar sustancias en unos cuencos ,y mientras danzaba,iba salpicando con aquel líquido a nuestro hombre,mientras cantaba makaneka, numeke, susume, makaneka a un ritmo vertiginoso, hasta caer extenuado y febril.
Terminó dándole su bendición, con un rimitarumba sanra y una señal en la frente.
Salió de allí tal como había entrado,salvo los cien euros que atrapó ávida la joven ,y que desaparecieron al instante en la faltriquera.
Piensa ,mientras observa a Aka preparar el desayuno, si aquel santero equivocó la pócima o sus palabras,aunque tampoco le importó demasiado.
Mario buscaba palabras nuevas y entre ellas, la mejor, la más brillante. Ya tenía cientos de folios con términos nuevos y sus significados. Allí estaban destender, desmarar, aburrarse, prosapoetizar, etc.
Abundaban también palabras antiguas con significados distintos, como por ejemplo: eutanasia, o enfermera de origen ruso, bombona, o bomba que no hace daño, lunático o el que mira la Luna desde el ático, alojarse o pernoctar en Loja, farmacopea o borrachera de fármacos… y otras por el estilo.
Una noche, agotado por el trabajo, soñó que las palabras lo rodeaban en una danza mareante. Allí estaba la filosotáfora y la pedantoteca, palabras empleadas por un amigo escritor, así como, descomer y desbeber, de las que no estaba muy seguro de que se encontraran en el diccionario normal y corriente. Ante él, como una odalisca moviendo sus caderas, ejecutaba la danza del vientre la insinuante pechinalguis, mientras tocaba el acordeón un jovencito petribarba, cantaba una desaforada canción una barbigrita, dormía la mona un melenagrifo y lloraba de emoción un marinero desmarado.
Cuando despertó ¡eureka! le vino a la mente, por fin, la palabra más bella: empatiamor, vocablo y consecuente actitud que le abriría todas las puertas.
El abuelo Luis falleció una tarde de invierno atragantado con un neologismo rebelde que decidió salir a recorrer mundo con fatales consecuencias. El forense lo extrajo cuidadosamente de su faringe, junto con otras doscientas veintinueve palabras que el muy truhán había inventado a lo largo de su vida y que guardaba celosamente para sí. Siempre había sido un hombre reservado.
Por decisión del albacea, una vez repartidas sus múltiples propiedades entre mi abuela y su segunda esposa, a mí, por ser el único escritor de la familia, me correspondió una urna funeraria en la que se agitaban un buen puñado de neófitas palabras.
Confieso que en contadas ocasiones he echado mano de algunas de ellas para utilizarlas en mis obras. Con curiosidad he asistido a su alumbramiento y posterior devenir por el mundo, donde se han confundido con otras ya existentes, adquiriendo matices y nuevos significados inimaginables a priori.
Aunque eso solo lo hago con las que me parecen amables o complacientes.
Las potencialmente feroces o hirientes las mantengo a buen recaudo.
Procliciar, citorrea, sorbiento, maluntiante….
Todas ellas, singularmente sospechosas, viven condenadas a perpetuidad entre las paredes de la urna.
Si al menos pudieran prometerme que se portarán bien…..
Cuántas veces antes, su mirar lascivo la había dejado sin ropa, ahora era distinto, no trabajaba su imaginación estaba allí delante, desnuda e infinita. El contacto de su piel contra su piel era sólo el preliminar donde se atisban las promesas.
Sus lenguas salivaban toda la geografía corporal, los dos hablaban otro idioma en ese instante carnal.
Las extremidades se movían en una danza acompasada y sensual. Pudo sentir el temblor de su cuerpo cuando posó la mano sobre su sexo, transmutándose en el epicentro de la Tierra, donde manaba un calor húmedo y dulce, no deseaba nada más en el mundo, solamente quería estar, sentir, poseer, dentro, pertenecer, más adentro.
En una naturalidad confusa entre lo mortal y lo divino, quisieron dar paso a la expresión oral sin conseguirlo, cuerpos enlazados arriba y abajo, delante y detrás, siguiendo la ruta de todas las preposiciones.
Ávidos de ellos mismos, no les preocupaban si quedaban palabras por inventar para definir esas sensaciones ancestrales y primitivas que sus poros exhalaban. En ese momento, fundieron sus cuerpos salados, sudorosos y jadeantes dejándose llevar, traspasaron mundos y fronteras, alcanzando un Universo que olía a sexo, a pura vida.
“En tomando al plumado por el cuello, se le amaga en confianzas para que este no se desoriente. Una vez desvenzurriado, se le esloma, achamaca y brandulia hasta que no desdiga el aguachine. Tras el tumbo, que debe demorarse un par de días, se le acerca al puchero, que hierve en parpadeos. Una vez el barreño exhauncie suculencias, se envolquia la fricondia cortada en buenos zanquios; se salpindurria la cimborria a cachos mondos y se procede a fiambrar las julascas para que no se amarlonguen. Fínese el fuego endejándolo en escueto purgatorio y procédase a emplatorar, cuidando no se acanallen almarañas. Se puede acompañar de acordes longüos , a más de jarilús bajo la mesa.”
Cuando Francisco Beltrán, tras leer su receta subió al estrado a recoger el premio, la prensa y el jurado esperaban atentos sus preciadas palabras. Él nunca supo cómo le hubo de desbordar la fama hasta tal punto. Su “Casa Paco. Menús” había traspasado las fronteras de lo cotidiano. Al fin y al cabo – pensaba- él solo la había encontrado en un viejo cajón de su difunto tío Julio.
Adela, que ya había cumplido los muytantos, advirtió el paso del bempo el día en que los calcañiles dejaron de lanzarle mororcios. Que si “vaya bumba”… ¡Buen morlazo!.. ¡Te comía tuku!.. No obstante, y porque se gustaba, cada mañana salía de cámsasa echa un dincel. Candamiazos y bolso a juego. Aguardaba el verde en un lumicátoro, cuando notó unos búcalos clavados en su sfarlote… Sintió calor. ¿Quién la estaba lamicandro así?..
Redegruñó entre los rostros y reparó en unos ondillosos búcalos verdes cuajados de pestañas. El dueño, un truscañero de cuerpo impresionante, que no le quitaba la lamicandria de encima.
Cuando el lumicátoro le permitió el paso recorrió chaschadamente el espacio que les separaba, con el guasguás de caderas de la que se sabe apetezada. ¡Guau!, estaban a menos de un misbisi… Un leve rorcio intencionado de él, trompiconado por el bolso de ella… Visbís de miradas… Estremecida quedó Adela y con un “calcusón del trece” cuando el adonis, ese Apolo del lumicátoro rojo, le lanzó un sensual sishimi con los labios. ¡Qué hombre, Yak’a!, pensó.
A la hora de la manduyada, recordó esa sutil pretonción de su cuerpo con el de búcalos verdes cuando fisgigó en falta su cartera…
Era veterinario y se dedicaba a dirigir un criadero de burros. Sí, aunque no lo parezca existe, al menos este os aseguro que funcionaba bien. Ahora que los asnos están llegando al punto de la extinción, hay quien en un acto mezcla de generosidad, amor a los animales y filantropía, dedicaba su vida a la cría de estos bonitos animales a los que hasta la literatura les ha brindado alguna página. No había negocio en lo que hacía. Pocos borricos se vendían, pero él, arre que arre y “erre” que “erre” seguía con su tarea. Tanto tiempo y dinero le costaba la tarea que me contó que había empezado a aburrecer su trabajo. Y aquí estoy yo escrutando diccionarios intentando averiguar si mi amigo está empezando a cansarse de su proyecto, o por el contrario está tan integrado en él, que comienza a aburrecerse de alguna manera.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas