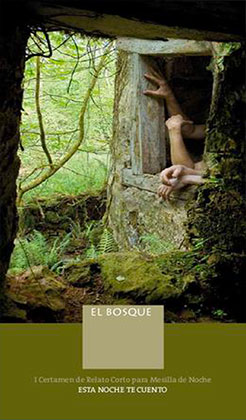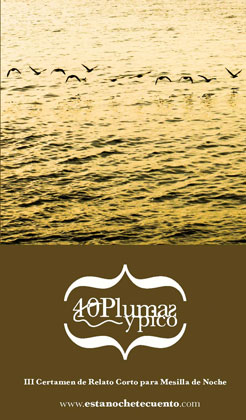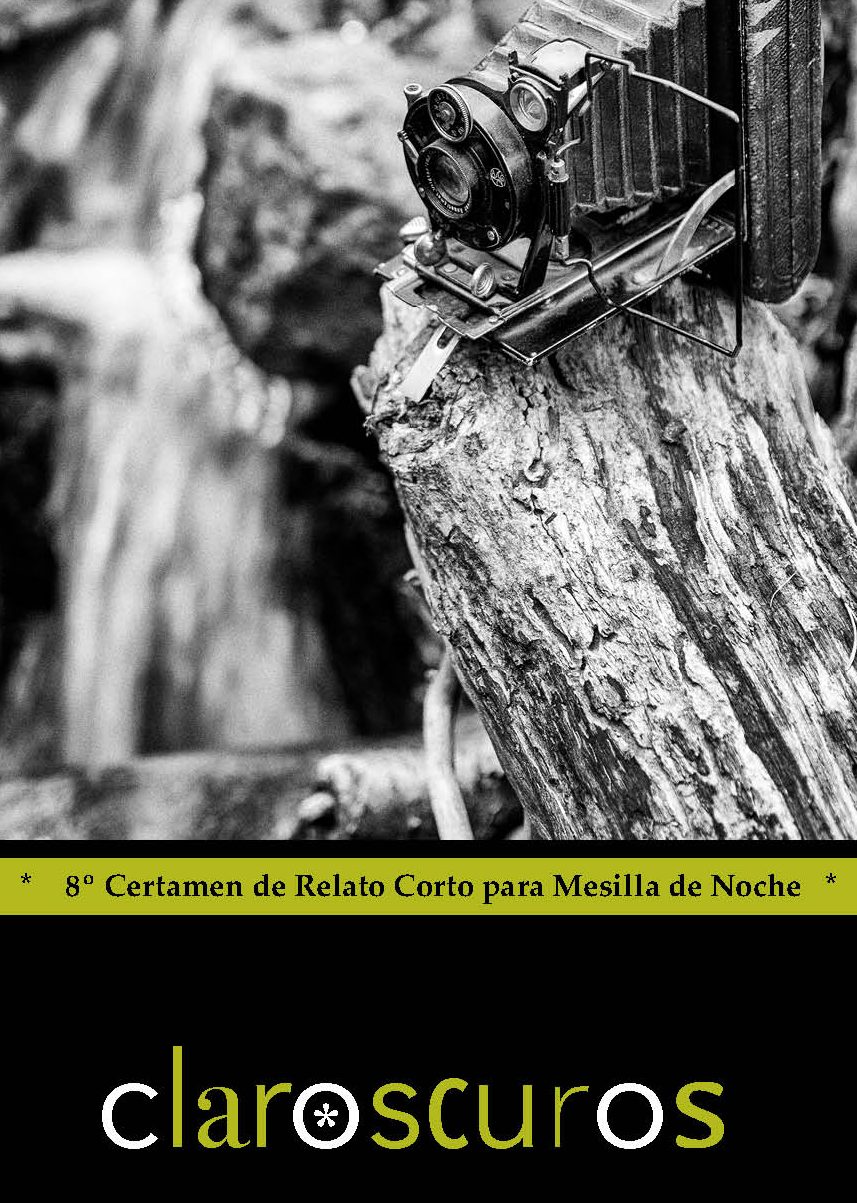¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Una calurosa tarde de verano, a la orilla de mi mar, ese mar profundo, oscuro y bravo que sin pausa lanza sus olas contra la orilla. El calor apretaba y sentí la necesidad imperiosa de bañarme.
Me dirigí al agua, despacito, ya que el contraste de temperaturas no invitaba a otra cosa, entré me lancé a nadar metiendo la cabeza y abriendo los ojos.
A lo lejos noté como una presencia se acercaba, cada vez estaba más cerca y tendía su mano hacia mí. Casi pude tocar sus dedos, pero me faltaba el aire y al sacar la cabeza para respirar, una ola enorme, me desequilibró y me lanzó a la orilla revolcándome y haciéndome perder el equilibrio.
Al ponerme en pie busqué a mi alrededor, no estaba. Pero en el horizonte divisé una figura… era él, allí estaba. Era mi “SIRENO “.
Mi hermoso sireno, que se reía, a pesar de haber estado tan cerca… tan cerca… que casi nos tocamos y una ola nos separó de nuevo.
Me saludó con la mano, lanzó un beso al aire, que sentí cuando llegó a mis labios, dio media vuelta y con un gran salto se marchó.
Otra vez será…
Otoño frío,llovizna finita,gente que camina presurosa sus calles, yo veo a mi ciudad desde una ventanita y la abrazo y la pinto como a un verde valle,su imagen se refleja en las aceras sobre los charcos que deja la naturaleza y en ellos las hojas que caen se enredan, como si jugando quisieran atrapar la tibieza que un rayito de sol a dejado al pasar.El viento de la tarde aleja la niebla del profundo verde-mar,llevándolo muy lejos hasta desaparecer por la llanura azul marino de la soledad y,… el alma de un árbol se estremece al sentir caer su amarillenta y última hoja,como si fuese una gota de rocío que se mece desprendida del cielo sobre una rosa roja.
Azul… mar inocente como nuestros juegos de palabras entre primos que se reunían cada verano en la casa vetusta de Normandia… cuentos, mimos, canciones, tante Anna al harmonio… vidas de santos o de caballeros de la mesa redonda: el rey Arturo procediendo como nosotros de la tierra bretona en donde correteaban los korriganes…
Azul… mar inocente como el uniforme llevado adonde las monjas, cuellito blanco y lacito de terciopelo… religión castradora para una familia castrense…
Azul marino como el uniforme de los padres que vuelven de los mares o cielos pero…
…Pero el uniforme de mi padre era caqui y volvía tan poco…
Nada inocentes fueron los juegos en el mar de sensaciones vividas contigo en el mar verdoso del cantábrico: ¡cuantas impaciencias saciadas!… bodas de oro y plata del mar y de la playa, se invaden y abrazan y su propia sed calman…
Durante años, malherida y desamparada, esperaba con ansias tu vuelta a casa cuando el cielo se oscurecía con sus estrellas como decoraciones sobre un uniforme… pero perdías tu brújula en los mostradores de los bares…
¡Adonde el azul marino de las noches sosegadas de antaño!…
El joven pensativo de cabellos y barba rizados parece mirar hacia un mundo de aguas profundas donde no se percibe el fondo. Una mano soporta el leve peso de su barbilla y la otra reposa indolente sobre el músculo de una pierna. Sobre la mesa camilla, sobre el paño viejo, lana antigua cosida quizás por una madre amorosa, hay un vaso a medio beber, y más allá un recipiente que hace las veces de cenicero.
La habitación está levemente iluminada por una luz azul que parece emerger de la pantalla de un televisor. La pantalla está vacía de imágenes, pero el joven no lo percibe porque su mirada va más allá, o más adentro, o más abajo, a lo más profundo y gris de sus pensamientos, un fondo abisal. El ambiente es opresivo. No hay ventanas, ni puertas. El tiempo y el espacio han huido del habitáculo. Ni siquiera el calendario que cuelga de la pared es capaz de indicar en qué época del año estamos, ni qué día, ni qué noche. Se adivinan letras exóticas, posiblemente en chino, pero no importa. Lo que realmente importa es la extraña, la insólita soledad de un hombre joven.
Baje del autobús con mi sempiterno pantalón corto azul marino que no me quitaría en todo el verano. Como todos los años pasaría las vacaciones en el pueblo. Otra vez a jugar hasta las tantas con los primos, y sestear horas interminables a la orilla del rio, mientras mi padre pasaría las horas muertas en las tascas, y mi madre y sus hermanas se pondrían al día de los cotilleos sobre el Mascachinas y la Gerifalta. Pero ese verano nada fue lo mismo. Mi primo José no jugó con nosotros, se juntaba mucho con la del Molinero, y el resto decían que preferían ir a la calle Mayor, que había muy buenas vistas. Para colmo de males Maria la del Mascarranas, con la que siempre jugaba a Chorromorropicotañoque, no quería jugar, y me miraba raro, aleteando los párpados. Le preguntaba que le ocurría, suspiraba y no decía nada.
Los años, con sus veranos a cuestas fueron pasando. Este año he vuelto al pueblo, con mi mujer y mi hijo. Por supuesto él lleva un pantalón corto azul marino. ¡Ah!, y le llaman el Mascarranas.
Y el mar ya no fue azul. Fue el verde de sus ojos que le robó el color. Fue el rojo de mi sangre que lo disfrazó de púrpura. Fue el negro de mis lágrimas con ojos cerrados. La mar y Ana volvieron al azul marino apenas una ilusión, un recuerdo del antes de hundirme con ella, el antes de dejarme así, profundo y solo.
Esta mañana haciendo fila para sacar unas entradas, ha pasado una chica con minifalda de color azul. Al instante han sobrevolado recuerdos que creía olvidados de mi infancia. De pronto me abrazaron esos años de estudiante en la escuela, doña Matilde haciéndome salir a la pizarra, don Anselmo explicando los conjuntos y subconjuntos, don Manuel leyendo el dictado que íbamos escribiendo en el cuaderno… Aquellos años de patio compartiendo la comba, el balón quemado o corriendo a polis y cacos. Y todo por el recuerdo de aquella falda colegial plisada azul marino.
Salto y el mar me engulle con su frágil fuerza. Mi vida ya no me pertenece. Es de la gravedad. Arriba todo sigue su curso- el sol, los pasajeros en su ruta, el crucero dividiendo el mar con su cortante espuma-. Abro los ojos cuando hace tiempo que sólo me envuelve el silencio. Veo un fino rayo de luz que me indica de dónde vengo. Debajo la oscuridad de azul marino me sonríe, acogiéndome como nadie lo había hecho hasta entonces. Y me dejo seducir por ella. Siento la presión del recuerdo sobre mi muñón. Añoro la mano ausente, como la vida que voy perdiendo conforme me adentro en el profundo y frío fondo marino. Cómo pude pasar de temible capitán de barco a un simple pasajero más. Sin respuesta, la sombra de Peter Pan vuela en el azul casi negro que me envuelve. Tal vez, nunca debí abandonar Nunca Jamás. Ni intentar saber qué había más allá de aquel lugar. Pero quise conocerlo y aquí estoy, hundiéndome en la profundidad marina, donde las luces son peces de colores tan frágiles como las lágrimas que surgían de mis ojos, antes de reflejar el vacío y mi final.
Tres amigos embriagados comparten tristezas sentados a la orilla de la playa, bajo la noche azul marina salpicada de destellos.
-Con incertidumbre he seguido tus pasos- dijo Olvido.
-Con nostalgia he recorrido los caminos que han dejado las estelas de tu silencio -contestó Recuerdo.
-Muchas son las muertes que he llorado y lloraré -se lamentó Tiempo, agotado de convivir con la eternidad.
Olvido se levantó y comenzó a deambular sobre la arena. Se perdió en la oscuridad del horizonte y nunca más se supo de él. Recuerdo se introdujo poco a poco en el mar hasta quedar cubierto por una manta de agua y de escurridizos anhelos. De vez en cuando asomaba la cabeza para respirar. Tiempo continuó sentado, contemplando la vida pasar.
Navega el pequeño velero a lomos de olas con festones de espuma. El sol brilla alto y oblicuo, acariciando la superficie de las aguas inquietas. A babor, un pulpo se aproxima amenazante, obligándole a desviar su trayectoria para evitar la acometida de sus tentáculos gigantes.
La mar se agita, presagiando tormenta. Es el dios Neptuno que patalea. El navío se eleva, acogidas sus velas por manos celestiales, para volver a caer con estrépito sobre las aguas. Esta vez, su proa choca con el pato amarillo que sonríe.
Rea levanta a su hijo, desoyendo sus protestas de dios caprichoso, y lo arropa amorosamente con la toalla que lleva sus iniciales bordadas. Después tira del tapón que retiene el océano.
Un remolino de espumas arrastra el velero, el pulpo, el pato risueño y una tortuga que pita hacia el sumidero de la bañera en donde, momentos antes, el pequeño Neptuno se bañaba.
Concursa CAN
cantabriaendoslatidos.wordpress.com
Azul…..marino, turquesa, celeste, plúmgabo, todo azul….el Caribe maravilloso.
El día amanecía dejándole al mar destellos de diamantes, turquesas, incluso esmeraldas, era un día más y una docena de pescadores se disponía a partir.
Sobre la blanca arena estampó sus pasos, desnuda, tostada, gigante. Se abrió paso entre ellos como si fuera una aparición, tan irreal, mujer desconocida, mujer azul marino. Cuando llegó al límite del océano miró atrás y pronunció sus palabras guturales. Después echó a correr rumbo al mar, nadie pudo detenerla, nadie lo intentó. Se perdió de su vista nadando veloz, sólo vieron esa cola gigante de pez donde debían estar sus piernas.
Si no lo hubieran visto, no lo creerían.
Juan Poh, el más viejo pescador, sabía lo que ella había dicho: «Profundo sueño, destino de agua» en la lengua maya de sus antepasados. Misterioso y sutil acertijo.
Partieron tratando de olvidar lo sucedido.
Esa mañana su embarcación se perdió, no hubo tormenta, no hubo furia, simplemente el mar se los comió. Once viudas y una madre lloraban desconsoladas pero ni el bote ni los hombres fueron encontrados.
Profundo sueño, destino de agua….la sirena lo advirtió.
Querida hija:
Espero que ya te encuentres mejor.
Mejorarás si paseas por el bosque que hay cerca de tu casa, te ayudará a recuperar las fuerzas e, intenta pintar cada día, como una autentica celebración.
Sostén fuertemente el pincel del afecto y mójale en el bote de la paciencia de color canela, mézclala con el amarillo blanquecino del sol, formarás el gris plomo de la tarde y transparentará el silencio. Camina entre los árboles, asomará el verde esperanza del presente, y en el cielo, quizá veas estratos de paz azul marino.
Para facilitar la libertad, pinta a brocha gorda las ternuras naranjas con brochazos de blanco impoluto…
Remueve los colores para que fluya la salud y destapa rápidamente, otro bote de azul despreocupación. El poderoso color morado del dinero, pintará, seguro, la sombría economía.
Busca tubos de óleo pues, perdurarán en el tiempo. Distribuye en tu paleta de la vida toda la gama de pasteles, para tus hijos, los hijos de tus hijos…, serán protagonistas del colorido cariño, pintarán en azul marino de mar en calma.
Compra aguarrás para eliminar los borrones sociales y la tristeza, blanqueará las almas.
Después, regresa azul y segura.
Un beso desde el alma.
Mami “blue”
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas