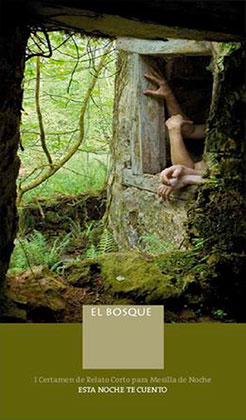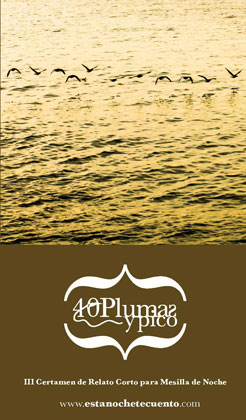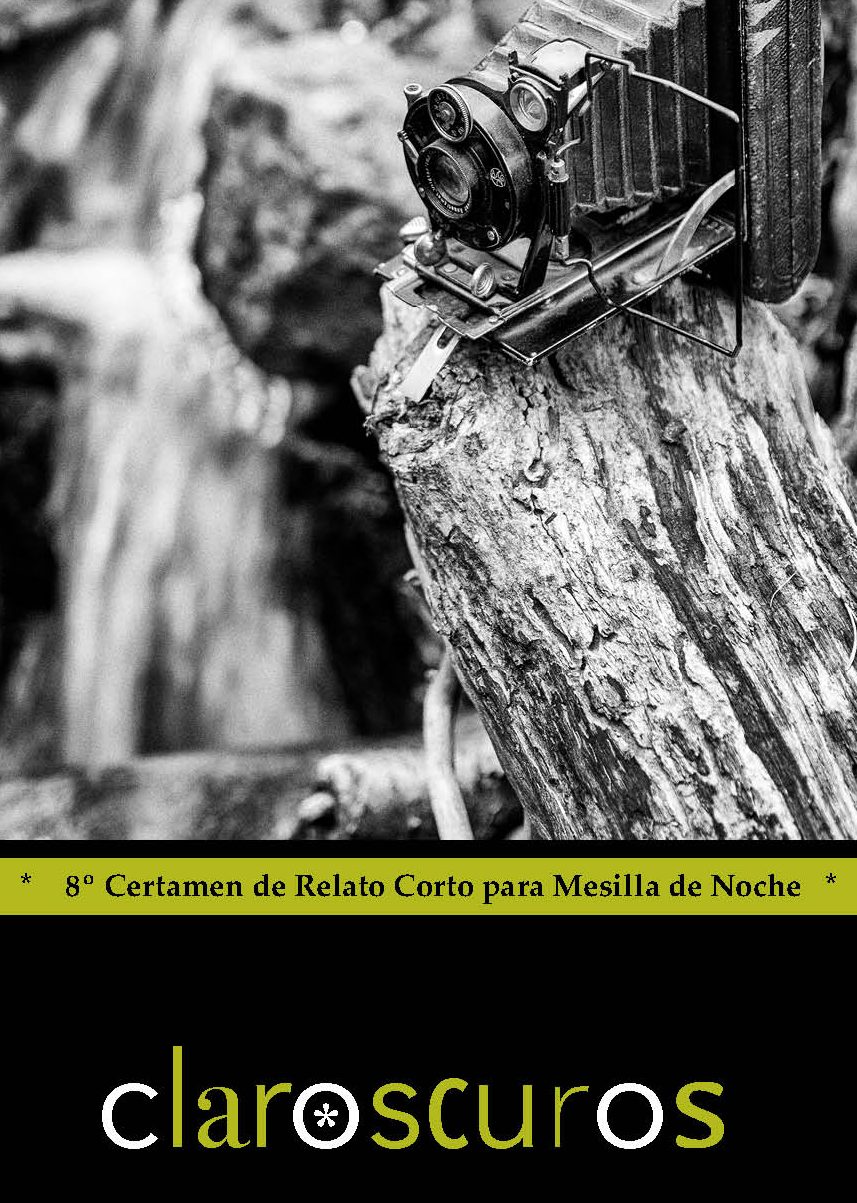¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Cuando cae la tarde y las tropas se refugian en las trincheras aguardando el alba, las mujeres podemos bajar al campo a recoger el algodón. Las más jóvenes nos encargamos de retirar los cuerpos de los surcos para que todos los copos queden a la vista. No podemos dejarnos ninguno atrás, un saco repleto de algodón equivale a un plato caliente para nuestros hijos. Mientras se trabaja, sólo se escucha el temblor de los tallos y, a veces, el gruñido de alguna anciana, que se queja de que la mayoría de algodones están tan salpicados de sangre que no nos sirven. Casi sin energía, nos movemos entre los bultos de los soldados, removiendo el polvo bajo su peso inerte hasta que la oscuridad nos empuja de vuelta a casa.
Todas las noches, al entrar a ciegas en el dormitorio, pienso en mi marido luchando en el Norte. Y me pregunto si en aquellos campos también crece el algodón.
—Volviendo al tema de su participación en la guerra, señor Krausser. ¿Por qué no apretó el gatillo en aquel pelotón de fusilamiento? ¿Compasión, miedo, empatía con esa pobre gente…?
—Sí que apreté el gatillo, señorita Steven. Solo se me encasquilló el arma.
—Pero… ¿es usted consciente de que este cambio en su confesión podría suponer la reapertura del juicio que hace más de cincuenta años lo absolvió de crímenes contra la humanidad?
—A esta altura ya no importa, mi estimada jovencita. Soy demasiado viejo para ir a la cárcel. Además, me gustaría que a mi muerte me recordaran como realmente fui.
Brindaron con vino de sangre.
Victoria iba a morir, y con ella sus 132 kilopótamos y las burlas de todos sus conocidos. Renacería como Vicky, en una talla XL que la mimetizase con el resto de fauna urbana.
El doctor Montoya estudia los análisis de sangre, palpa michelín y aprieta lorza. Al final entrega, por 350 euros, la dieta a seguir el próximo mes; además de pasear un par de horas al día y mantener sexo con regularidad. ¡Qué más le gustaría a ella! El doctor sonríe cómplice y le recomienda una tienda.
“Sex shop Montoya, la tienda de las …” allí adquiere un modelo a pilas que resultará ser su único consuelo tras treinta días a base de fruta, verduritas hervidas y pollo a la plancha. Incluso ha llegado a salivar pensando en la zanahoria cruda de media mañana.
El doctor arquea las cejas al comprobar que la báscula marca cinco kilos más. Ella insiste en que ha seguido la dieta a rajatabla, incluso cuando no podía acabarse las 203 galletas de la merienda.
¡Qué bochorno descubrir que eran 2 ó 3 galletas! En fin, el mes que viene lo conseguirá. Sale de la consulta y se encamina al super: debe comprar más pilas.
Casco de vidrio, botas pegadas al traje… no era otro que Johann Krauss. Desde aquel accidente que le había separado el alma y destruido el cuerpo, ese traje permitía a su ectoplasma seguir viviendo entre humanos.
El médium tenía el poder de controlar objetos inanimados y entes muertos, y así lo había hecho con el hada de los dientes y las filas del Ejército Dorado… ¿Por qué estaría allí, misteriosamente tendido?
Soltaron sus pistolas y se fueron acercando… ¿Respiraba? Cómo saberlo, el casco también le cubría el rostro. No recordaban que tuviera un arma, ni que fuera tan macizo y tan grandote. Uno de ellos lo tocó; estaba tibio al tacto. “No se despierta; mejor nos vamos”, les dijo, alejándose, el más receloso, pero los otros niños se burlaron y siguieron revisando hasta encontrar lo que buscaban: la válvula que desinflaba el traje y liberaba la esencia de Johann.
Un segundo después del ¡CLIC!, llegó la explosión. Y las armas de juguete ya no tuvieron dueño.
La carta anunciaba el final de la tregua.
Sintió un dolor agudo en el corazón , perdió la fuerza en las manos y el soldado… cayó al suelo abatido.
Nunca pensó que su novia pudiera tener mejor puntería que el enemigo.
Derrotadas las tropas de la Liga Aquea, las legiones que comandaba el cónsul Lucio Mumio llegaron a las puertas de Corinto. Ninguna esperanza les quedaba a los corintios. Sólo podían apelar a la clemencia del romano. Fue por eso que enviaron heraldos al cónsul. Se rendirían, por supuesto. Le entregarían todo el oro y la plata que hubiera en la ciudad. Destruirían las murallas y permitirían que una guarnición romana ocupara Acrocorinto. Entregarían rehenes. Mumio escuchó con atención a los heraldos corintios. Diez años atrás, el triunfo se le había escapado en Lusitania: no había sido capaz de matar a cinco mil enemigos. Esta vez no ocurriría lo mismo.
Lucio Mumio ordenó matar a los heraldos corintios y, puesto al frente de sus legiones, entró en Corinto. La ciudad fue saqueada. Mumio ordenó matar a todos los hombres. Más de veinte mil. Las mujeres y los niños fueron convertidos en esclavos. Sólo ruinas quedaban donde antes había estado la célebre ciudad de Corinto. Así obtuvo su triunfo el cónsul Lucio Mumio.
Siguiendo el rastro de miles de pisadas y castañas caídas en la arena, se adivinaba que la batalla de aquella tarde de sábado había sido intensa.
En los dos equipos se produjeron bajas por castañazos fortuitos. La más grave, el brazo dislocado del Rubio al intentar saltar desde casi lo alto de la torre de troncos para esquivar el ataque de un proyectil-castaña.
El accidente detuvo la batalla de inmediato. Los dos más rápidos cogieron las bicis y avisaron a los padres del Rubio, que, con los nervios de punta, le subieron en coche al Hospital.
Los demás, sentados en los bancos, las bicis amontonadas a un lado, esperaban a que volviera, sin ganas de seguir jugando. Se les había quedado metido el susto en el cuerpo al verlo caer. Y ese brazo flojo y retorcido, como del revés, les puso el estómago malo e hizo derramar alguna lágrima a más de una.
Tres horas después, desde la torre anunciaban el regreso del coche. Y el Rubio volvía ser el centro de atención con sus ‘heridas de guerra’.
Su brazo recubierto de reluciente escayola blanca apenas tardó unos minutos en ser firmado y decorado a todo color.
A la guerra no vas, a la guerra te llevan, fue la respuesta de mi abuelo cuando le pregunté si había luchado en ella. Defensor de los derechos humanos y practicante del amor libre, muchos en el pueblo le tenían ganas por distintos motivos. Quedarse hubiera significado un fusilamiento seguro, así que se echó al monte para descubrir bien pronto que matar no era lo suyo.
Había sido músico, jardinero y poeta. Al final de la contienda quedó del lado de los perdedores -¿acaso no lo fueron todos?- y durante la posguerra le prohibieron escribir, hasta tuvo que reinventar su firma: dos solitarias notas sobre un pentagrama a la sombra de un arbolillo de copa globosa. Encontró en la música y la floriografía otra forma de subversión: reverdeció e hizo bailar a aquella España gris y doliente.
Murió un día antes de cumplir los cien años. Daba plantón al alcalde, al arzobispo, al presidente de la diputación y al director de la Caja de ahorros, que tenían previsto nombrarlo hijo predilecto del pueblo al día siguiente. Cuando entre todos bajaban su cadáver por las escaleras, una bocanada de aire escapó de sus pulmones, yo creo que se reía.
La mata una vez. Cuenta veinte y consigue meter una en casa. Otras diez. Avanza inexorablemente. A los cinco minutos la vuelve a liquidar. No la deja ni a sol ni a sombra y ella sospecha que si puede elegir entre dos jugadores siempre la anulará a ella. Hay algo de verdad. Él se venga por los gritos, los insultos y las frases reprobatorias. Pero tal vez son las rojas que hoy le traen suerte. Una a una le come todas las f ichas. Su mujer calla y consiente, le da margen. De alguna manera le deja vencer, segura de que en la lucha diaria siempre será ella la que gane.
Sentado en una montaña de tierra, solo podía sentir su respiración agitada. En el horizonte divisaba algunos destellos pero no podía oírlos. Estaba solo y todo a su alrededor solo habia desastre. Estaba demasiado cansado pero se sentía obligado a dar batalla, …por el País… …por la Patria… le repetía una voz en su cabeza (voz que, después de ver tanta ruina, comenzaba a cansarlo).
Aunque lo intentó con cada uno de sus músculos, no logró levantarse. Estaba suspendido en un campo rodeado de basura y muerte.
Gritó, pero no encontró oídos para sus palabras; fue entonces cuando en su cabeza se libró la batalla entre el intento de moverse y las ganas de dejarse morir.
Así estuvo por horas, hasta que empezó a notar un cosquilleo en su cabeza seguido de un intenso dolor. El hueso de su cráneo comenzó a quebrarse dibujando una grieta y de esta empezó a brotar un tallo que se fue estirando, de él nació un pimpollo que se abrió estallando en un rojo intenso. El soldado sorprendido se quedó contemplando la hermosa flor que caía sobre sus hombros. Los destellos cesaron y la batalla se fue apagando.
A tientas buscó la linterna y cuando logró encenderla abrió levemente los ojos y apuntó de lleno al viejo reloj. Las cuatro y media. Escondió su rostro bajo la sábana y apretando los párpados y también los puños, entró en el día evaluando daños.
Aunque muchas veces recurrió a los recuerdos para seguir amándolo, hoy estaba dispuesta a asumir la realidad que siempre encubría por conveniencia.
Hubo un tiempo, al principio, en que le gustaba que fuera un poco celoso, pero ahora, después de cincuenta años le angustiaba seguir siendo presa de la desconfianza y de los ataques de celos que lo transformaban en un ser huraño, de mirada oscura y verborrea cruel.
Le acongojaba sentirse minuciosamente observada, cada paso, cada acción y, sin embargo, aún lo quería.
Mientras las manecillas del reloj seguían su curso hacia el nuevo día, la mujer concluyó que en aquella batalla agotadora ella había perdido su vida entera pero él tampoco salió victorioso porque aunque seguiría cuidándolo como el primer día, nunca más vería su sonrisa de niña dulce, aquella de la que un día se enamorara.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas