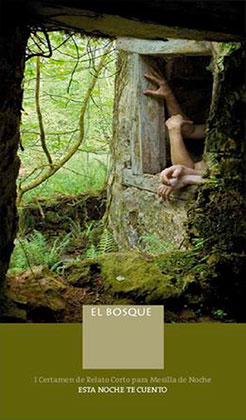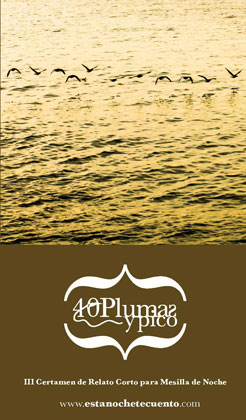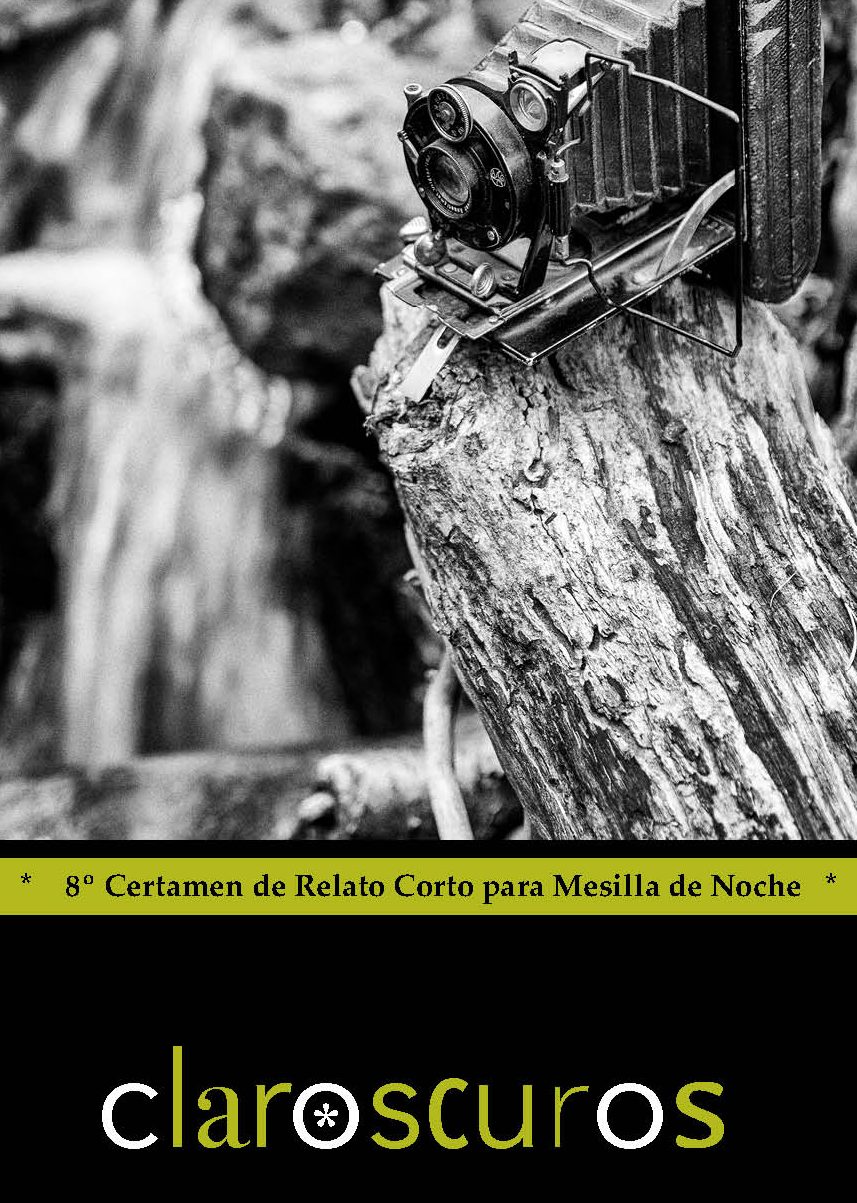¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Tenía una mujer, dos casas y tres hijos. Tenía un trabajo bien remunerado, dos iPhones y tres Samsonites de distintos tamaños. Eran las dos y aún tenía tres horas de carretera hasta su destino. Tenía un motel a mano, así que paró y cogió una habitación. Tenía un último cigarrillo y bajó al aparcamiento a fumárselo. Entonces la vio: tenía un problema con su C3, dos pezones color castaña que pugnaban contra la camiseta blanca y sólo tres euros en el monedero. Él tenía un mueble bar bien surtido y una cama king size. Tenía una oportunidad y se lanzó sin contar hasta tres. No tenía un condón, pero le importó tres narices.
Tiene un piso deslucido de tres dormitorios junto a un polígono industrial, dos trabajos mal remunerados y una ex esposa. Tiene que pagar una pensión alimenticia para tres. Tiene dos gemelos que se pasan las noches berreando, excepto cuando se enganchan a un pezón color castaña. Y hacia mediados de mes, cuando suma dos y dos no le salen las cuentas.
(Relato fuera de concurso)
De las lágrimas pase a la risa. Reía al ver que lloraba en el mismo hotel de carretera de hace veinte años. Pensé que por lo menos habían cambiado las cortinas de flores amarillas. Luego me senté en la cama y recordé aquella comida de fiestas del pueblo. Un feliz Julio alzaba su copa y brindaba por la morena que le había atrapado el corazón. Su apoderado le miró con preocupación, ya llevaban dos días más de los previstos en aquel pueblo. Julio le giño un ojo y le dijo: “No te preocupes a esta joya me la llevo como sea”. Yo sonreí alagada por haber conquistado a aquel hermoso torero y baje la mirada a mi plato de milhojas. No quería ver los ojos incrédulos de mi amiga. Prefería perderme en lo romántico de ir a vivir a un cortijo.
En aquella primera parada en el hotel lloraba por la pena de dejar a un lado mis sueños de estudiar magisterio pero también reía de felicidad. En esta segunda parada lloro por la pena que sentirá mi torero cuando vea que su morena no regresa y rio por mi estupidez de hace veinte años.
La carretera es una lengua de fuego bajo el sol de una tarde de agosto en el sur. Derrite la voluntad y con la añoranza teje un sombrero de ala ancha. El tiempo repta perezoso por la esfera del reloj que me regalaste en nuestro aniversario. Suenan Los Secretos con «la calle del olvido», nuestra canción -afirmas-, y me miras con una complicidad que languidece mientras tarareas: «dices que cuentas conmigo», dibujo la mueca de la sonrisa en mi cara. En el asiento trasero dormitan los niños. Pasamos por el kilómetro 140, a mi derecha se dibuja la silueta del hostal Soledades, “condenados a una noche tan oscura como fría” y un escalofrío recorre mi espalda mientras los recuerdos me traen su voz canturreando esa parte de la que tu llamas “nuestra canción”. Nos despedíamos conscientes de que la cama de la habitación nº 14, tálamo de nuestro amor, era ya, su ataúd. Miro el reloj, solo han pasado unos segundos. Los niños dormitan en el asiento trasero. La carretera nos aleja y tú me preguntas cuánto falta.
Es invierno y casi es noche. El hotel está vacío. Desde una ventana, un débil rayo de luna permite al anciano vislumbrar el final del camino. A lo largo de él no hay nada, ni nadie. Aunque sí; pertinaz e incontrolable, inunda el espacio el acre olor de la soledad.
Ella era especial. Enseguida me di cuenta. El hombre que la acompañaba debía ser su jefe. Lo supe al fijarme en su cara. Y en el anillo de casado que no se molestaba en disimular. Solo coincidíamos en un hotel de las afueras, al que yo iba cada semana con una mujer distinta, las tardes de los viernes cuando no dejaba de llover. Tenía ese aire melancólico de las mujeres heridas que tanto nos atrae a los hombres. Las mujeres tristes siempre están bellísimas los días de tormenta.
Ahora continúo acudiendo a ese hotel cada viernes. Sin compañía. Cuando llueve la espero aunque solo sea para verla salir del ascensor y atravesar el vestíbulo hacia la puerta. Nuestras miradas nunca se cruzan, pero estoy seguro de que me ve. Lo noto por cómo se alisa la gabardina al abandonar el hotel, por esa imperceptible reticencia que muestra cuando su jefe la toma del brazo, por la manera que tiene de apartar el paraguas que le ofrece antes de subir al taxi que ha pedido para ella.
Seguiré presentándome puntual a nuestra cita. Y esperaré la lluvia. Y a que ella se decida. Todos los viernes del mundo, si hace falta.
Sentado al volante de aquél enorme camión había dejado atrás su juventud. Fue perdiendo pelo y ganando barriga conduciendo por autovías que no llevaban a ninguna parte. La música de Elvis era compañera fiel en todos sus viajes.
No le esperaba en ningún lugar.
Empezaba a sentirse cansado, cuando un letrero luminoso reclamó su atención. En su parpadeo le invitaba a parar.
Al entrar, encontró a una mujer con unos inmensos ojos negros de mirar desengañado, en su boca una sonrisa tatuada albergaba un interminable cigarro. Su cuerpo se dejaba ceñir por un escotado vestido. Regentaba aquél hotel que había comprado con los ahorros de una vida de luces de colores.
No la esperaban en ningún lugar.
Un amor a primera vista les recorrió el cuerpo de principio a fin, la habitación número 69 fue testigo de sus caricias, pasaron toda la noche uniendo soledades.
Echó una última mirada a través de la cabina, pudo ver como se iban alejando del desamparo. En medio de la nada, con las puertas abiertas se puede ver el » Heartbreak Hotel «, ya nadie vive allí.
Dicen que hay un destino escrito para cada uno de nosotros, que da igual correr o jugar al escondite con él porque siempre te encuentra y te acaba alcanzando.
Nací en Vigo, pero mis padres tenían su vida en Madrid y yo no había vuelto nunca allí.
Ahora 25 años después, por algún motivo que yo mismo desconozco estaba conduciendo rumbo a aquella ciudad gallega. Atendiendo a la llamada de últimas voluntades de un desconocido tío de mi madre.
En algún punto de aquellas carreteras despobladas el tiempo había empeorado tanto que tuve que refugiarme en el primer bar que destacaba a través de la cortina de agua.
Sus luces delataban el tipo de establecimiento que era, un cartel anunciaba “servicio de habitaciones”. Yo no esperaba más que un café caliente y si fuera posible algo sólido para acompañarlo.
Pero me sirvieron unos ojos verdes y una invitación a descansar en el piso de arriba.
Al día siguiente, llegué con el tiempo justo de escuchar las últimas palabras del pobre Elías:
— Sabía que vendrías, que traerías contigo unos ojos verdes y que no te marcharás nunca de esta tierra de la que formas parte.
Levantaron el modesto Oasis Hotel junto a la carretera comarcal, a medio camino de ninguna parte, pero antes tuvieron que talar varios árboles y eliminar la vegetación que servía de cortina natural a vehículos que ocultaban amantes en su interior.
Cuando se inauguró el local comenzaron a aparecer las inevitables leyendas rurales: que si era un burdel encubierto, un supermercado de drogas, un enclave de mafiosos decadentes o un casino ilegal… Hasta que, como siempre sucede, la realidad superó a cualquier relato.
Una mañana encontraron en su habitación los cadáveres de Juan e Isabel, dos jóvenes amantes que acudían habitualmente al hotel escondiéndose de sus enemistadas familias. Nadie supo qué ocurrió aquella noche, las autopsias no revelaron nada extraño y los cuerpos no mostraban heridas, a pesar de que se encontró una navaja con restos de madera sobre la cama.
Desde entonces el hotel cayó en desgracia y su propietario cerró el negocio. Maldito y ruinoso, el edificio acabó derruido y el terreno allanado. La maleza apareció de nuevo y, dicen quienes lo han visto, que brotó un árbol de grueso tronco en el que se podía observar perfectamente tallado un corazón con las iniciales J e I .
Su sonrisa congelada contrastaba con el calor del desierto.
«No hay vacantes», me dijo el recepcionista, y se desvaneció en el aire, igual que el hotel de carretera.
Jugábamos a encontrarnos en cualquier punto de la carretera, allí donde la nada y la noche se cruzan en mágicas coordenadas. Nunca recelábamos del hotel que nos tocara en suerte mientras tuviese un lecho cálido para albergarnos. Ya en recepción nos desnudábamos con la mirada mientras nos entregaban las llaves, y luego subíamos besándonos por las escaleras de madera apenas iluminadas, o caminábamos abrazados por los pasillos recubiertos de falso terciopelo, o nos acariciábamos lascivamente frente al espejo del destartalado ascensor a modo de preludio de lo que acontecería después. Sin embargo, una vez en la habitación, tú no eras tú y yo no era yo: éramos unos necios, unos locos. Un aburrido matrimonio durmiendo cada uno en su lado de la cama.
Ni los portazos a deshora, ni las cisternas escandalosas, ni los pelos rancios por doquier, ni el ambientador pestilente, ni los insectos de las grietas… harán que me sienta una rata en este motel de mierda. Estoy aquí por voluntad propia y porque soy muy generoso. Mi mujer me repetía siempre que necesitaba paz, tranquilidad. Así que la he dejado sola disfrutando de nuestra lujosa vivienda todo el tiempo que aguante. Hasta que los vecinos detecten el hedor.
A mi abuelo lo habían matado en la guerra. Mi padre, que entonces tenía nueve años, nunca me habló de ello. Siempre que pasábamos por las ruinas del Parador de San Prudencio me hacía detener el coche. Con la cabeza gacha apoyaba la mano en el muro. Luego, con lágrimas en los ojos, miraba el valle del Tiétar.
La otra noche regresábamos de Talavera en la furgoneta, al tomar la curva que enfila la posada me deslumbraron unos focos y fuimos a estrellarnos al portalón. Aturdidos nos bajamos, metimos el carro en el patio y desenganchamos las mulas. No advertí nada extraordinario. El posadero le llamó «¡Benito!», como a mi abuelo, y a mí «zagal», y me dijo que diera de beber a las caballerías. Me dejaron solo. Al poco, llegó un camión lleno de hombres armados. Lo vi todo, a culatazos sacaron a mi padre, a otros arrieros, al ventero y a su mujer. Les dispararon en la cabeza. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
Al rato sentí que me hablaban, oí entre sueños la sirena de una ambulancia. Cuando me recuperé estaba aquí, en el hospital. Más tarde me dijeron lo del accidente y que él había muerto. ¿Entiende?
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas