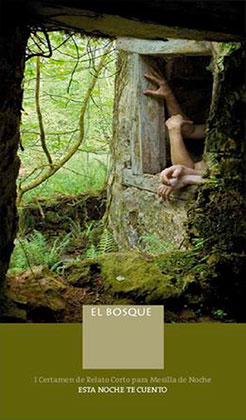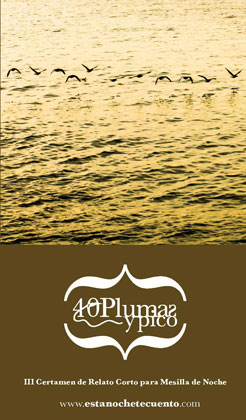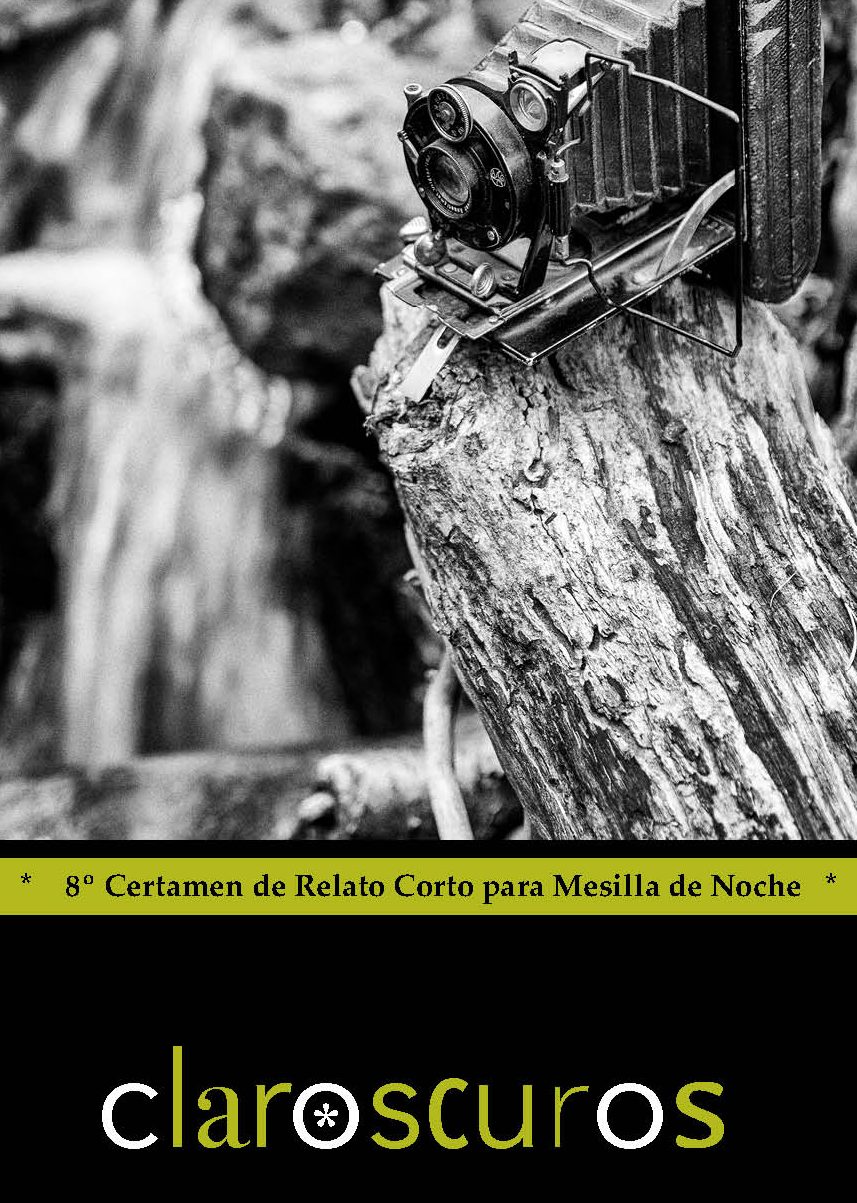¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Cuando el sol cae tras la línea del horizonte y la tarde pierde su brillo ellos despiertan y se agitan nerviosos como si intuyeran próxima la oscuridad, donde se desenvuelven bien.
Pero únicamente cuando las sombras han poblado totalmente la tierra se animan a salir de sus escondrijos.
Es entonces, cuando nos creen dormidos, que se deslizan desde detrás de los cuadros, salen de debajo de las camas o de la puerta entreabierta del armario y se mueven a nuestro alrededor impunemente.
Si alguna vez llegaras a presentirlos es mejor que no se enteren, porque ya no te dejarían nunca en paz.
Cuando aún no duermes del todo y sientas un hálito frío en tu rostro ¡Nunca! abras los ojos de golpe. Procura hacerles alguna señal para que crean que te estás despertando y darles tiempo a irse.
A ellos les gusta observarnos mientras dormimos, quizás añoran cuando estaban vivos, y de vez en cuando se nos acercan demasiado, nos rozan… o nos acarician provocándonos un escalofrío donde nos han tocado.
Están atrapados en un laberinto de donde no saben salir y eso les desasosiega. Nunca te muestres o te confundirán para siempre.
Déjales hacer y que sigan su camino.
Muy amablemente las invitaba a entrar en el laberinto de su vida, cuando conseguían salir nadie las conocía.
Desde que su último intento había culminado en un fracaso, no había dejado de pensar en ello. Volvería a arriesgarse, pero esta vez se hallaba dispuesto a conquistar aquella geografía que tenaz se empeñaba en dilatar su miedo, y armado de valor se aventuró a iniciar la entrada en esa nueva atmósfera. Conocía el proceso: debía olvidarse del vértigo infantil que le obligaba a palpar las paredes en busca de una brizna de oxígeno, eludir aquel zumbido que era como una infame letanía y dejar de sentir la ingravidez de un pavimento que parecía colgar del mismo cielo. Entrar le había sido fácil, sin embargo, desde ese mismo instante buscaba la salida. Esta vez el sudor parecía brotarle desde dentro, el tiempo había comenzado a ser elástico y la sensación de encontrarse en las entrañas de un cubo de Rubik le hicieron perder por un momento la noción del espacio euclidiano. Cuando definitivamente creyó que iba a morir, no lo dudó un segundo: apretó un botón y el ascensor frenó. Al menos podría contárselo al psiquiatra. ¡Había llegado hasta el tercero!
Durante los primeros años de vida apenas fui consciente de su presencia y de su sonrisa, pero supongo que siempre supe que estaba ahí, que podía recurrir a él si tenía algún problema. Sé ahora que me vigilaba de reojo mientras iba rellenando con letra pulcra, poco a poco, los libros de pasatiempos con los que siempre se entretuvo.
Cumplí años, soplé velas y pasamos las tardes juntos, cada uno en sus juegos y en sus tareas.
Hoy, recién cumplidos diez años, sintiéndome mayor y fuerte, me paro junto a él y lo miro. Su sonrisa sigue ahí, pero no tiene gracia alguna. Sus ojos están fijos en un punto más allá de mi espalda pero no me ve. Estamos a la misma habitación de siempre pero está perdido, y yo no logro encontrar a mi abuelo en él aunque lo sea.
Bajo la cabeza. El cuaderno de pasatiempos está en sus manos, abierto por la página 36 con ese laberinto gigante que no creo que vaya a terminar nunca. Es entonces cuando decido dejar de jugar, que lo haré yo y que lo traeré de vuelta.
Salir o entrar solo depende de nuestra percepción, ya que al traspasar una puerta siempre existe esa dualidad. Tal que así, cuando atravesé el canal del parto salí del plácido útero de mamá y entré en un dolorosamente iluminado paritorio. No hicieron falta los golpes en el culete porque empecé a llorar de pura rabia.
A partir de aquí siempre tuve una extraña relación con la luminosidad y por eso iba gateando hacia Anita con los ojos cerrados y mordía su blanca y fluorescente piel. Nadie entendía mi fijación, y sus padres me cogieron una razonable manía que me convirtió en el primer expulsado de una escuela infantil.
En la época del maldito acné me enamoré de Lucia, pero cuando me acercaba a ella para confesarle mis sentimientos sus ojos azules me deslumbraban de tal manera que echaba a correr como un gilipollas a esconderme en la penumbra del wáter.
Ya con veintidós años, y todavía virgen, se cebó en mi una extraña enfermedad que no pude sobrellevar, pero al entrar en el famoso túnel, con su brillante luz al final, no pude soportarlo y volví a salir (o entrar ¿lo veis?).
¡Y aquí estoy! condenado a vivir eternamente.
La piedra cayó en el manso río
Ahora, el espejo estaba roto
Buceó en el hueco del centro,
El inmenso monumento quedo a la vista
Reposaba atrayente en el fondo del río
Imponentes seres la aprisionaron
No tuvo tiempo de huir
Tampoco de clamar
Oyó el llanto de mil niñas al llegar.
Si el director no me hubiera amenazado ahora estaría lejos del aula. Puedo oír perfectamente los gritos de siempre al otro lado de la puerta, los golpes contra los pupitres y algún amago de gemido. No tengo más remedio que entrar o perderé otra vez mi empleo.
He tratado de explicarle en vano mi problema, mi propensión a los círculos viciosos. No quiero ser mal ejemplo para nadie y me siento incapaz de impartir ese punto del programa. Estoy ansioso y preocupado. Si lo hago de manera incorrecta no habré cumplido mi deber. Si soy eficaz, con suerte lo olvidarán como otros aspectos de la morfología y la sintaxis que, modestia aparte, ahora dominan. Es posible que suceda lo peor y se internen en uno de los bucles que frecuento, o descubran cómo habito en una locura de alternativas cada vez más incapacitante.
Debo decidirme de inmediato. Si huyo tampoco me sentiré bien. Si no les explico las oraciones condicionales nadie lo hará este curso, pero de hacerlo tan bien como hasta hoy, quizá les contagie mi neurosis.
“Especialista en laberintos y minotauros, me alquilo por civilizaciones. Master en Borges y Cortázar. Estudié en la antigua Grecia y he realizado curso Postgrado en N.Y. laberíntico. Fabrico mi propio hilo de Ariadna, de material resistente a las imaginaciones más kafkianas. Preparo oposiciones para Teseo, incluso on-line.”
Entonces, al pegar el último anuncio en una de las paredes de la encrucijada, apareció la bestia.
Atraída seguramente por el olor del molusco muerto, la pequeña mosca se adentró en la profundidad de la caracola, perteneciente en primera instancia a un crustáceo fallecido tiempo antes, siendo ocupada de manera inmediata por el cangrejo ermitaño que ahora hedía en su interior.
Pisoteó curiosa los restos del bicho sorbiendo líquidos viscosos, sin darse cuenta de que se alejaba de la salida en pos de los nutrientes que chorreaban espiral adentro, como quien penetra en un magnífico y encantador dédalo ignorando que exista algún peligro.
Entonces topó con el fin de aquel camino, justo cuando sus patas y sus alas quedaban atrapadas en un diminuto lago de restos orgánicos, del que de manera ineludible formaría parte, prisionera de la concha, cuyo interior no fue para ella más que un peligroso laberinto.
Para llegar al corazón del pueblo había que recorrer un laberinto de callejuelas que tenían vida propia. En unas llovía a cántaros, en otras arreciaba el viento, en las empedradas lucía el sol y en las empinadas -la mayoría-, además de una fina bruma con aroma a sal, se oían ruidos de voces que no permitían escuchar las mejores, las que guiaban. Reconocí la casa de mi infancia, la que me vio nacer, y estaba intacta, seguía recubierta con miles de conchas de la playa que yo mismo coloqué de pequeño. Era mi lugar, pero no lograba alcanzar la plaza donde confluían todas las arterias, donde latían mis recuerdos. En ese centro vivía la gente que salía en las postales, la que vestía de negro riguroso y siempre sonreía. Los más campechanos inventaban historias, dormían a la sombra de una parra y nunca bebían agua, siempre vino, y del porrón. Las del club del abanico, las chismosas, nunca se pinchaban los dedos porque llevaban dedal y tenían facilidad para arreglar el mundo. Me dejé guiar por una de aquellas voces y caminé con optimismo por una bonita calle que iba de bajada, pero empezó a granizar con furia. Estaba perdido.
El bigote relamido del viejo conde me sonríe triunfante. Trago saliva ahogando cada lágrima heredada, cada “quizás”, cada “mañana”…
—El conde, el abuelo del señor —me anuncia doña Elvira.
Parpadeo, pero el laberinto familiar continúa ahí: sobre el rancio buró de filigranas, protegido bajo su bruñido marco de abusos y mentiras.
—No eres de por aquí, ¿verdad? —La estirada pasa negra me mira de arriba abajo con desgana, como si le doliera mi presencia—. Hoy en día es difícil encontrar chicas que limpien como las de antes…
Inspiro. “Como mi madre y mi abuela”, pienso al acercar mi rostro al retrato. Espiro: un halo de polvo titila entre la luz de los visillos.
Subo las escaleras de dos en dos. Aliso mi delantal. Llamo con los nudillos. Entro. La está besando. Carraspeo. Ella se ruboriza y agacha la cabeza. Él se relame el bigote, como su abuelo… Me guiña un ojo. Recojo la bandeja. Mi joven laberinto me mira el trasero. “¡Quizás mañana, conde!”, pienso mientras le sonrío… Yo no perdono.
Cuando estaba con el cuerpo tenso y el espéculo rayándome el alma, mi ginecólogo entretenido en sus quehaceres me dijo:
-Quiero contarte que estoy escribiendo un libro sobre los arcanos laberintos de los agujeros negros.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas