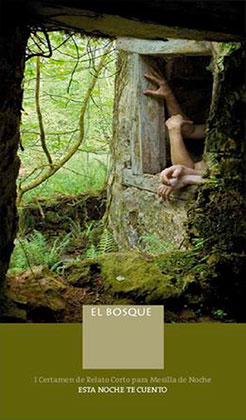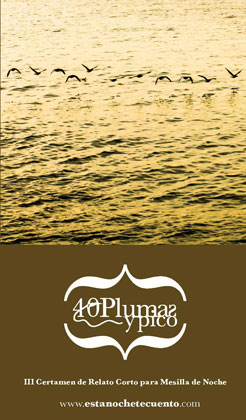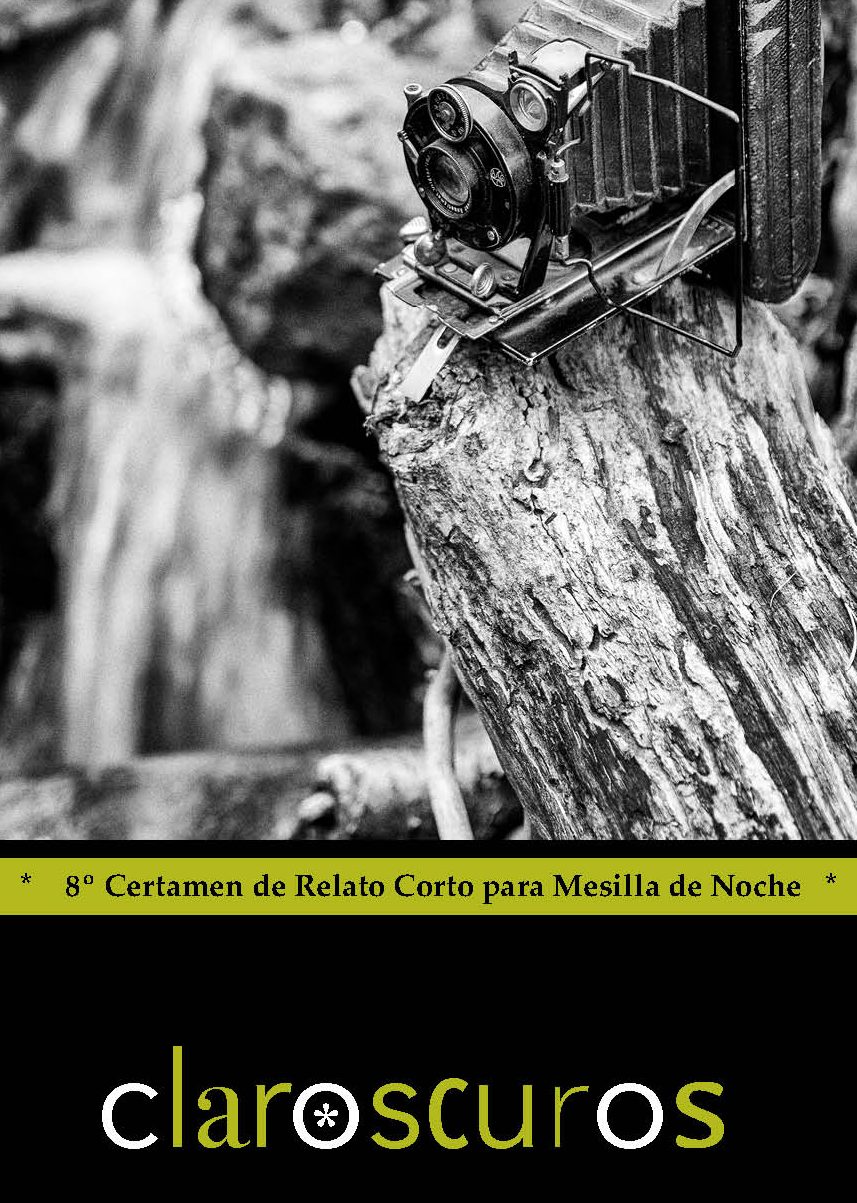¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


“¡Mira que te dije que no lo volvieras a hacer!”.
Así te reñía, mamá, cada vez que limpiando el polvo de los libros veía caer de alguno un billete que tú habías escondido dentro, hurtándolo de tu modesta pensión mensual.
Te defendías contestándome que te fiabas más de aquéllos viejos tomos que de los bancos y a mí me llevaban los demonios cada vez que quería desalojar los estantes para hacer sitio a nuevos títulos, porque tenía que revisar, uno a uno, todos los ejemplares descartados antes de meterlos en la caja para donar.
Tras tu muerte, me dediqué a sacudir todos los libros de la casa, como si fueran abanicos invertidos, esperando una lluvia de dichosos billetes pero, para mi sorpresa, no cayó absolutamente nada de ninguno.
“¡Bien!” -Pensé- “¡Por fin me hiciste caso y te gastaste ese dinero en algo útil!”.
Pero hoy, sentada en mi cama de la residencia de ancianos, decido abrir el único libro que me traje de casa. Es un diario que descubrí entre tu ropa y en el que una dedicatoria dice: “Lo siento, hija, pero nunca me gustó obedecer”.
Dormida entre sus páginas hay una pequeña fortuna en viejos billetes.
Aquel día aciago, el sol quedó oculto tras la humareda.
Altas llamas devoraban los sueños, las verdades, las mentiras, las creencias, las ciencias, los amores…
De su interior, gritos de espanto, llantos desgarradores, se mezclaban con el crepitar de la hoguera.
Aquel día la humanidad perdió la memoria.
Comenzó usando cordeles en los dedos, cartas, aromas de flores y discos antiguos: después necesitó fotos y notas escritas. Cuando perdió definitivamente el hilo de su diario vital, metió sus recuerdos desordenados bajo llave, en un cajón de olvido que nadie pudo volver a abrir jamás.
Aquel año, mi hermano mayor descubrió el amor con Margarita, hija de los propietarios de la librería del pueblo; circunstancia que le impulsó a gastarse en libros todos sus ahorros. Sin embargo, la timidez nunca le permitió declararle su pasión, y al descubrirla besándose con un veraneante, comenzó a aborrecer la lectura y decidió regalarnos a nosotros los pequeños, los rehenes cautivos de su amor.
Los libros, guardados en cajas, se convirtieron en material de juegos ese verano. Anita los apilaba en la cocina para llegar a la estantería donde se guardaban las mermeladas, Cristina, armada con sus pinturas, decoró las hojas con garabatos de colores. Mateo decidió que había encontrado el lugar ideal para prensar las flores e insectos que coleccionaba.
Todos nos reímos cuando, años después, papá nos contó el susto que se había llevado al encontrar una mantis religiosa cuando leía las obras completas de Lovecraft.
Yo fui la única a la que le gustaban las letras. Mamá lo sospechó al encontrarme a menudo con la lengua negra, pero mi afición no quedó desvelada hasta que me ingresaron en el hospital, el día que descubrieron humedecidas de saliva, las páginas de Guerra y Paz.
Amainaron todas las tormentas. Tenían decidido que su siguiente correría fuera en una biblioteca ¡Era tanto el placer que experimentaban ambos leyendo y estando cerca de libros, que pensaban que sus fluidos se movilizarían a nada que comenzaran a leerse mutuamente! Sin saber cómo, se vieron intentando escamotearse en un cálido rincón entre viejas estanterías de una venerable librería del centro, pero fueron sorprendidos por el viejo librero. Dos manzanas más adelante entraron en el magnífico edificio que albergaba la biblioteca. Esta vez sí. Cuando ya estaban solos, expandieron varios cientos de los libros más señeros por encima de una mesa grande de estudio y se mezclaron. Leyeron y leyeron sin resuello a lo largo de la noche. «Muérdeme en el sumario y el prólogo» «Léeme las páginas impares de la espalda de arriba abajo» «Moja el índice aquí y pasa página» «Mira qué párrafo más potente y terso» Dicen que se les oía susurrar. Lo de menos era dónde estaba el final, lo importante, el mientras tanto, el no saber si el aroma, los tactos y los sentidos eran de sexo, papel o tinta. Pero todo transcurrió, legiblemente, entre sus largas y flexibles páginas de piel biblia.
Cogió aquella hoja amarillenta entre las páginas del libro y emprendió la búsqueda de aquel chico por las calles de la ciudad.
Tras un buen rato caminando, encontró la calle que buscaba. Se detuvo ante el portal y se quedo pensativa unos minutos. Un trueno la trajo de nuevo al portal, la tormenta se acercaba por lo que decidió entrar. Subió los escalones y llamó a la puerta.
Un chico de unos 19 años con barba de tres días, abrió la puerta.
– ¿Tú? ¿Qué haces aquí? – Preguntó el chico sorprendido al verla.
– Hola Isaías, entiendo tu sorpresa pero necesito tu ayuda.
– ¿Qué quieres? Ya me dejo claro en el campamento que no querías saber nada de mí.
– ¿Recuerdas que dijiste que harías cualquier cosa por mi? Pues ha llegado ese momento.
Isaías recordó aquella conversación en torno a la hoguera y la invitó a pasar.
– Pasa Emma, no te quedes ahí y cuéntame en que puedo ayudarte.
Se sentaron en uno de los sofás del salón y mientras los relámpagos iluminaban la habitación, Emma le empezó a contar minuciosamente el plan que había preparado para recuperar a su amada.
El dédalo de callejuelas se precipitaba por la colina hasta ser ocultado por los barrancos. Huttong era La Ciudad Podrida hechizada gracias a la vegetación antediluviana y la tela de araña. Por encomienda de Ze Rycai Ziang , El Sogún, tres peregrinos anhelaban desentrañar su acceso: Lucas El Artesano de Celestas, Kongre El Hosco y Mateo El Ebrio en Primavera. Y para lograrlo, leían reverentes el volumen milenario depositado en el facistol del Cenador del Conciliábulo, en el pórtico. Según la diferente exégesis que cada uno componía, se abismaban hacia los monumentos abandonados. Los dos primeros sesudos no superaron Los Pensiles de Cancamusa y no se les volvió a ver.
Mateo, el armenio, alias El Ebrio En Primavera, un sansirolé despreocupado de las disposiciones de La Pagoda de Laca, triunfó. En las hermosísimas hojas del pergamino del kakemono, existía después de todo, la descripción privilegiada del tránsito seguro por Huttong. Entre sus renglones, aparecía inapreciable un segundo cifrado que debía leerse aplicando una curiosa disciplina. Consiguió incluso El Libro de Providencias para Rycai. Y es que dio la casualidad, que Mateo leía como andaba.
“Inhumadme en mi reino. Embalsamad mi corazón y que un noble caballero lo entierre en el Gólgota, en Jerusalén”.
Dos reyes testaron así sobre sus restos; el uno para lograr ser emperador después de muerto y el otro para salvar su alma excomulgada.
Dos caballeros colgaron sobre su pecho la reliquia y se pusieron en camino. Ninguno llegó a su destino.
4 de Abril de 1284, Alfonso X fallecía en Sevilla. La pertinaz hidropesía terminó con el más universal de los reyes medievales. Frey Juan Fernández, maestre templario, fue el comisionado. El corazón no pasó de Murcia, el lugar más cercano del reino a Jerusalén. Allí quedó en el templo y en el escudo heráldico de esa tierra.
25 de Agosto de 1330, Al Ándalus. Hijo del lugarteniente de «Brave-Heart», el caballero James Douglas, depositario del corazón del primer rey de Escocia, Robert I, causa baja mortal bajo el castillo de la Estrella. Su cuerpo y el relicario con el corazón de su rey, son entregados, con honores, a Alfonso XI por Muhammad IV, sultán Nazarí de Granada. Los caballeros escoceses supervivientes retornaron a Caledonia el cuerpo de Douglas y el corazón de su rey.
En Téba de Málaga encontraréis, relatada en granito, “aquesta” gesta.
Entre las páginas 122 y 123 me deslumbró el aún brillante color rojo del pétalo de papaver rhoeas. Incluso creí percibir un sutil aroma.
Volví al libro y, de perfil, pude apreciar que, unas cuantas después, guardaba nuevas sorpresas. Entre la 248 y 249, sí; surgía el dulce y mentolado olor australiano de las hojas, a la fuerza planas y resecas de eucalyptus acaciiformis. Revivían.
Fue al tercer día de estudio cuando descubrí de la 340 y 341 que las finas agujas de los pinos sonaban a Respighi entre neblinas del amanecer en Vía Apia.
Infructuosamente lo intenté varias veces más entre páginas del libro y en otros muchos volúmenes de esta y otras bibliotecas, desconsolado.
Solo quien estudió con aquel tratado de botánica y la terquedad de mi profe de ciencias, en su empeño por enderezarme, me introdujeron en ese mundo de sensaciones, desconocido y absorbente.
Siguen amonestándome por oler los libros.
Cuando las luces de la biblioteca se apagaron y los pasillos quedaron huérfanos de visitantes y curiosos, todos, o casi, peregrinaron cariacontecidos al lugar escogido para las exequias. Alrededor del viejo buró que acicalaba el pasillo de la sección de enciclopédicos, esa que ya nadie pisaba desde que la condenada «wikipedia» había eclosionado en la vida de todo ser humano que tuviera conexión a Internet, se congregaron los personajes de los cuentos de siempre dispuestos a darle el último adiós a Narrador, de quien lo último que se escuchó decir antes de perder el conocimiento y caer de bruces al suelo fue : «érase una vez».
Durante el sepelio, Cenicienta y Blancanieves no dejaron de llorar ni un solo minuto. El Soldadito de Plomo se fumó un cigarro tras otro incapaz de aplacar su angustia y hay quien asegura que escuchó a los tres cerditos lamentar que el «viejo» se había muerto de aburrimiento por contar siempre las mismas historias. Al único que parecía no afectarle era al Lobo Feroz. Desde el rincón más oscuro miraba a Caperucita con la certeza de que la próxima vez, entre las páginas de su fábula, nadie sacaría a colación al maldito Leñador.
De entre las páginas del libro de anatomía, el profesor sacó mi ficha y me encaminé con el bedel y tres compañeros más al arcón de mármol donde estaban los muertos en formol.
El líquido ambarino, turbio, dejaba entrever varios cuerpos y al estar mojados costaba sacarlos, yo cogí la cabeza y al reconocerla, la solté, golpeando los otros cadáveres.
Mi otrora novia, guapa, aunque hoy, las suturas de la cabeza y cuerpo la afeaban, me miraba. La depositamos en la mesa de autopsias y el formol se iba por los sumideros, el olor no.
Una cicatriz bordeaba el nacimiento del pelo y otra más grande su abdomen y tórax.
Ese pecho, que tantas veces había acariciado, ahora amarillento y húmedo, ese vello púbico, ralo y pegado, con el que me gustaba enredar mi dedo, durante aquellas tardes de verano.
Tirando de los hilos gruesos, el abdomen se abrió como una granada madura. El profesor con un estilete nos señaló el útero cortado sagitalmente, con un embrión. Se suicidó, nos explicó y donó su cuerpo por si se encontraba con el futuro estudiante de medicina y enseñarle a su hijo.
Me desmayé, golpeándome en la nuca, ahora estoy en Toledo.
—¿Su marido leía? —Preguntó el inspector al otro lado de la mesa.
—¿Leer? ¿A qué viene eso? Como mucho esos periódicos deportivos.
—¿Está segura? —El agente abrió el cajón y le mostró un libro— ¿Lo reconoce?
La viuda arqueó las cejas. Cogió el volumen y lo hojeó con premura.
—Sí… es una novela romántica… la leí hace mucho.
—La aferraba cuando encontramos su cuerpo. Es raro para alguien que no leía, ¿no le parece?
—Jamás lo hubiera imaginado… Parece que nunca conocemos del todo a las personas —comentó mientras jugueteaba con las páginas—. ¿Me lo puedo llevar?
—Por supuesto. El forense ya ha confirmado que la causa de la muerte ha sido un infarto. La investigación está cerrada.
El inspector se levantó y acompañó a la mujer hasta la puerta. Allí, a modo de despedida, le dijo:
—¿Son buenas? Las novelas de detectives ya me empiezan a aburrir.
—Hay de todo… disculpe, tengo prisa.
La mujer se marchó. El agente volvió a la mesa y extrajo unas fotos del cajón. Las observó tratando de reconocer en ellas la respetable esposa que se acababa de marchar.
“Es verdad, nunca sabemos lo que nos podemos encontrar en un libro”, se dijo.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas