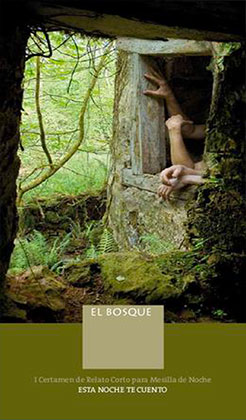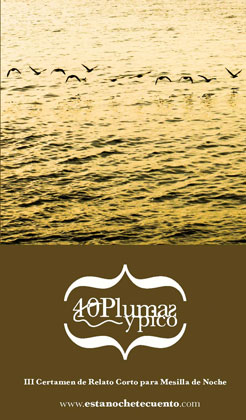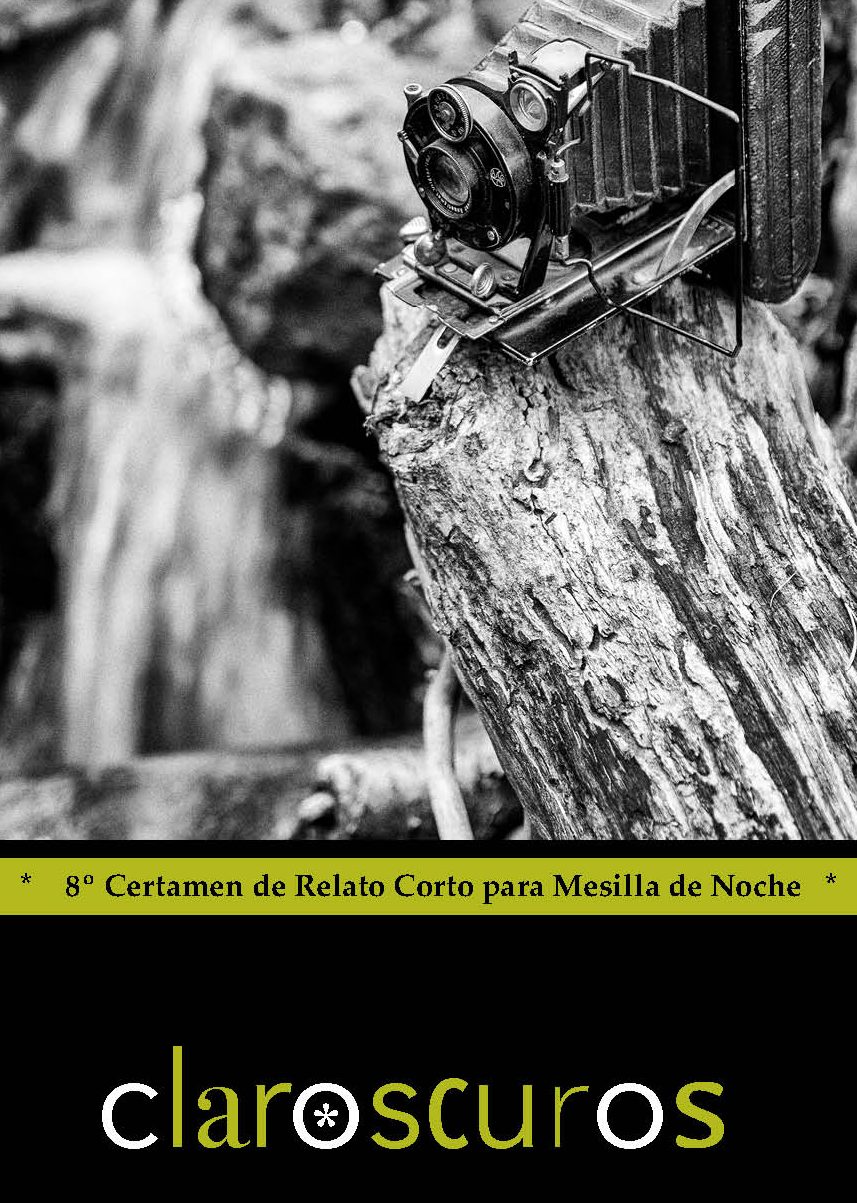¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


El cuarto vacío. Sobre la cama la huella de sus cuerpos. En el aire el olor a almizcle.
Con su desnudez como único vestido bajó las escaleras apresurada, para ver si aun podía darle alcance. Sobre la barandilla, la capa negra. En el último peldaño una antifaz con ribete dorado.
Eso era todo.
Inquieta y de puntillas miró a través de las rendijas de la persiana. El viento azotaba las copas de los árboles y un sol de un tenue anaranjado se despedía en el horizonte.
El primer día de la semana por la tarde, llamaron a la puerta. Era él que sintió frío sin la capa y sin sus besos. Era él que solo iba a cara descubierta en la intimidad y necesitaba su antifaz.
Al no poder olvidar la piel de la dama francesa del siglo XVIII tuvo que rendirse a la evidencia de que se había enamorado de un cuerpo y su voz.
De la mano subieron las escaleras y sin preguntas se sentaron en el borde de la cama.
Lo miró como si nunca lo hubiese visto.
La besó como un aprendiz.
Se acariciaron por primera vez y se amaron, pero esta vez, sin disfraces.
De nuevo sola. El marido al fútbol, los hijos… todos tienen alguna cita que no pueden eludir… y yo…
He puesto en práctica una idea que rondaba en mi cabeza. Desde entonces mis tardes, han dejado de ser solitarias.
Saco del armario las bolsas que contienen el disfraz. Me siento mal, mi conciencia me dice que no lo debo hacer. Pero por otro lado, por el perverso, escucho una voz que me anima a continuar, y es a la que hago caso.
El body, se ajusta como si fuera mi piel. Sobre él, un vaquero y una camisa. Los zapatos de aguja, los llevo en una caja, trato de no llamar la atención.
Me maquillo sin exagerar. Todos los que asistimos a esta fiesta, lo hacemos con discreción. No damos motivos para sospechar que tras las puertas se celebra un baile de disfraces, nada inocente.
El único requisito, es llevar un antifaz. El disfraz es lo de menos. La pareja la elige cada cual. Yo elegí la mía con quien hago las locuras que en casa he rechazado.
Él asiente tras la máscara.
Todo ha cambiado, a mejor, desde que encontré esta dirección en el pantalón de mi marido.
Cuentan, que en el lecho de la muerte don Nino, médico de la aldea, durante su confesión, se lamentaba de haber mantenido el secreto. Quizás debió advertir a los ennoviados.
Sucedió hace muchos años cuando Lúa no veía cumplir sus anhelos. La rapaza siempre subestimó las letras y los números, sus aspiraciones volaban más alto, casarse con Xurxo. Dicen que el joven no tenía prisa, gozaba de todos los privilegios de su relación consumada.
Fue en carnaval cuando harta de la espera, Lúa urdió su plan. Vestida y enmascarada para el engaño eligió a su víctima. Bebieron y se retozaron hasta culminar sus impulsos. El futuro de Lúa dependía de su presa arrebujada, que colmó repetidas veces sus deseos.
Ya preñada, el bueno de Xurxo no pudo eludir el matrimonio.
Fue aquella noche cuando don Nino agonizante lo mandó llamar y le reveló el secreto: el infortunio de su infertilidad. Al alba, el joven Xurxo desapareció sin dejar rastro.
Dicen que Lúa nunca fue feliz, el vástago creció pendenciero y malhechor. Cuentan que aquella noche de carnaval merodeó por la aldea un fugado que se sirvió del disfraz para la huida.
Lúa aún sigue preguntándose por qué se fue.
En la cena de la fiesta de máscaras me sentaron en un lugar políticamente incorrecto, a la diestra de Berlusconi y a la izquierda de Stalin. No me pregunten qué pintaba yo en aquella celebración, agarrotado, rodeado de mármoles suntuosos, con camareros de frac y caretas de Pierrot. Abosorto entre un enano con alzas y una sinuosa rubia portando el bigote de cepillo de Stalin, admiraba la cubertería de plata, cuando, justo al hacerme con la bandejita de los canapés —una joya de la orfebrería—, y devorar el último, la celada se me atascó, obligándome a buscar consuelo en el vino. Lo consumí a espuertas, quijotescamente, con una pajita.
Aquella noche decadente, surrealista, me sentí dentro de un cuadro de Grosz: un cura, junto a un banquero corrupto, bendecía a un tipo con un orinal en la cabeza. También había un médico. Y un bombero. El primero decía: «vuelve en sí» mientras el segundo aplicaba un soplete a mi celada.
Amanecí encerrado en un calabozo, casi desnudo y con dolor de cabeza. La prensa aseguró que bajo mi armadura había más plata que en las minas del Potosí. ¡Patrañas! ¡Hoy ya nadie soporta a los Quijotes!
En un oscuro café del centro, un hombre y una mujer acaban de sentarse en la esquina de la barra del bar. La mujer lo observa con curiosidad. El ventilador gruñe en lo alto.
El hombre se despliega en su propia exposición. Pareciera que teje una tela con sus palabras. Se explica a sí mismo desde los orígenes, muestra los mapas de su itinerario vital: detalles de la infancia, viajes y servicio militar. Utiliza aumentativos para realzar sus hazañas, diminutivos para disimular sus errores. Dibuja su perfil con precisión.Inocentemente se entrega a la meticulosa exhibición de sus vísceras, la piel transparente, los ojos brillantes.
Suenan las doce de la noche, el calor sigue siendo pegajoso.
La mujer lo empieza a observar con la mirada aburrida de un entomólogo que acaba de tropezarse otra vez con una especie de lo más vulgar, un insecto enredado bajo la crisálida que él mismo ha urdido.
Mira el reloj, otro ciclo se ha completado. Se levanta y lo abandona en su metamorfosis inversa de mariposa a oruga.
El aire caliente entretenido por el ventilador contempla la escena.
Le pido un minuto. Sólo un minuto para abrazarla durante mil años.
Ella acepta e, imantados, bailamos un Réquiem.
El líquido salitre de sus ojos riega mi cara. Y, al mirarla, sé que morir será un pequeño precio a pagar ante el privilegio de haberla conocido. De haberla tenido.
Aparento entereza, pero por mis venas corre un universo de miedo.
Después María, mi María, se empeña en ponerme la máscara de piel de cabra que ella misma cosió.
Nos despedimos con un «hasta luego» sabiendo que, en segundos, metamorfoseará en un definitivo «hasta siempre».
Abro la puerta, salgo a la calle y… el disfraz facial no sirve de nada.
Me reconocen, me apresan, me torturan y, junto a dos ladrones, muero crucificado en el Gólgota.
La sala se llena de miradas secretas que observan sin ser vistas detrás de las capas de terciopelo. Los cuerpos bailan abrazados, algunos insinuando movimientos más íntimos que recuerdan noches de lujuria. Máscaras indiscretas que se mezclan en el gran salón decorado de querubines con mirada pícara, donde sus alas parece quisieran echar a volar hasta el mármol ajedrezado del suelo para esconderse entre los invitados de la fiesta, bajo los disfraces de las damas confundiéndose con las plumas o los dorados de sus exuberantes vestidos. Las horas se suceden sin importar a los presentes, los relojes ajenos prosiguen con su viaje del tiempo. La noche va ocultándose introduciéndose en el agua del horizonte que va tornándose en naranjas rosáceos.
En la fría madrugada puede observarse la silueta de Santa María la Salud entre la niebla fina que cubre la laguna.
Le dijo a Sofía, su mujer, que trabajaría hasta tarde para terminar por fin el proyecto que se traía entre manos y poderlo entregar al día siguiente. La verdad es que le apetecía echar una cana al aire. En la fiesta de disfraces, se quitó el anillo de casado, lo metió en el bolsillo interior del chaleco de su esmoquin y ocultándose tras la máscara, se dispuso a disfrutar de la noche. Pronto puso los ojos sobre el más bello cuerpo de mujer que bailaba en aquel salón, con el morbo añadido de que sus gráciles movimientos le recordaban a su fiel esposa, que en esos momentos disfrutaría de dulces sueños.
Al quitarse la máscara veneciana en la habitación del hotel, el rostro impenetrable de su mujer, multiplicándose en un laberinto de espejos frente al tocador, lo dejó petrificado.
Me disfracé con piel de cordero y rondé tu puerta. Anhelaba contemplarte, escuchar tu risa, sentir tu magia desplegada allá por donde tu silueta se deslizaba.
Pero no te diste cuenta.
Tú danzabas radiante, como la princesa del cuento. Ciento cincuenta leones, disfrazados de príncipe azul, te hacían la corte. Yo, con mi piel de cordero, me conformé con entrar a tu fiesta de máscaras. Compré la entrada vendiendo mi alma al mejor postor.
Pero no te diste cuenta.
Los leones corren peligro de extinción, tan solo ciento cincuenta disfrutan de libertad en la sabana africana. Preciosa libertad de amar y no ser amado, odioso cautiverio de amores pagados. ¿Qué prefiero, ser uno de los ciento cincuenta que viven en inestable libertad o uno de aquellos cuya tranquila vida discurre ante miles de personas que pagan por verlos? Me conformo con mirarte a lo lejos.
Pero no te diste cuenta.
Allí, con mi disfraz de cordero entre ciento cincuenta leones, me batiría en duelo para salvar tu honor de princesa prometida. Pero tú, infeliz, preferiste ser devorada.
No te diste cuenta.
Los leones no se han extinguido. Yo me quité la máscara.
Hoy es la fiesta. Hace mucho calor. Mi madre disfraza a Sara con alas de hada y un inusual vestido de tirantes. Después la maquilla. Ella se cambia la raya de lado dejando el cabello suelto sobre su espalda. Yo tengo que ponerme de largo, como un ninja. Nos abraza con cuidado, rogándonos que nos portemos bien: papá está nervioso porque quiere causar buena impresión. Al salir, nubes negras presagian tormenta y mamá se queda llorando porque no ha logrado disfrazarse.
Cuando llegamos, los Fernández reciben encantados a mi padre. Enseguida se pone el traje de payaso y se dibuja la enorme sonrisa roja. Todos, niños y mayores, rien alborozados con él.
Suena un trueno y comienza a llover. Pedrito y su primo proponen que salgamos al jardín, a desafiar a los relámpagos. Me niego e intento disuadirles, pero ellos nos arrastran fuera, llamándonos cobardes. La lluvia nos empapa; los brazos de Sara se despintan y florecen los cardenales de su blanquísima piel. Al escuchar su llanto, algunos invitados acuden preocupados. Un silencio espeso nos rodea: rezo asustado para que nadie se empeñe en quitarme la ropa mojada.
Tras el ventanal, se invierte la sonrisa de papá resquebrajando su máscara.
Julia entró en aquel baile con su mejor máscara. Y no se la quitó hasta despertarse una mañana en la «Suite Luna de Miel» de un hotel de Puerto Vallarta.
De los meses de intenso amor, solo guarda la tarjeta del psiquiatra. Al ignorante que duerme junto a ella le hará falta.
Me había extrañado mucho que aquel guaperas que conocí en la discoteca, me invitara a una fiesta el siguiente finde. A mí, con mis gafotas de miope y mi irreductible acné.
Cuando llegué, me sorprendió que solo los chicos ocultaran sus caras con máscaras y más cuando comprobé que las de las féminas eran en justicia dignas de ser escondidas: dientes sobresalientes, narizotas, y en fin, todo un catálogo de atentados contra la hermosura.
Pronto entendí la finalidad del festejo cuando, al dirigir mis pasos a los lavabos, pude escuchar la conversación entre risas de tres de los asistentes.
–Este año no tenemos nada que hacer, seguro que gana Jacobo.
– ¿De dónde habrá sacado a ese callo?
Noté como me sonrojaba mientras la ira me subía a la cabeza reclamando venganza contra esas hienas. Me habían invitado a un concurso de feas.
En el baño y tras refrescarme la cara, comprobé que dentro del armarito de las medicinas, se encontraba un jarabe contra el estreñimiento ideal para mis propósitos. Así que de regreso, propuse al dueño de la casa preparar mi cóctel especial solo para hombres.
–Ya verás -le dije guiñándole un ojo- querréis quitaros enseguida los pantalones.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas