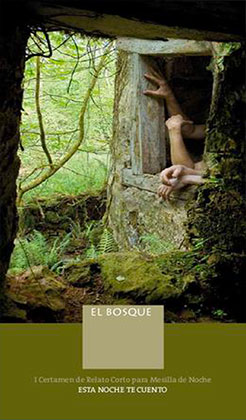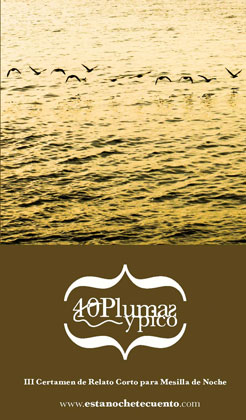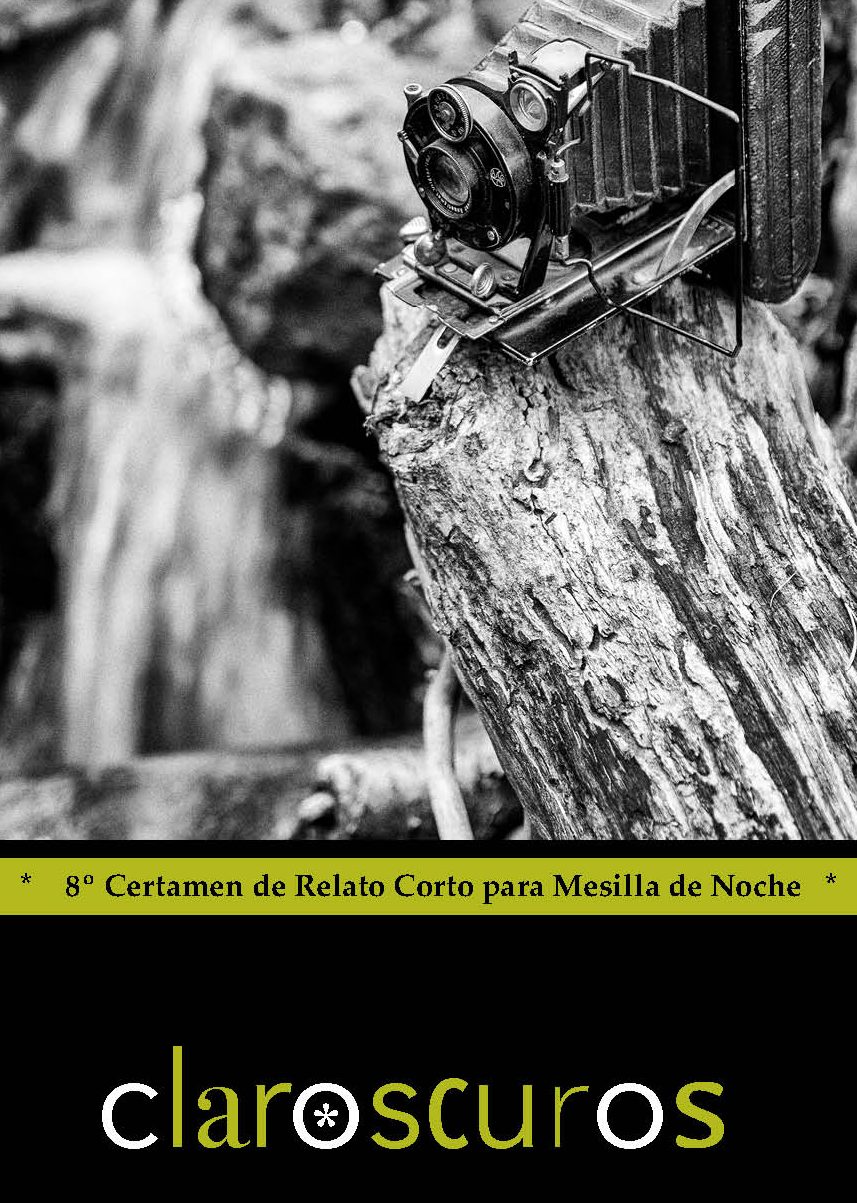¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


In memoriam Germán Coppini
Mi abuela, ciega desde su juventud, continuaba sin embargo tejiendo con anteojos y no permitía que nadie ocupase su mecedora junto al mirador, desde donde se divisaba toda la calle hasta la plaza. En los inviernos, siempre era la primera en decir: “Está nevando”, cuando aún los primeros copos no habían tocado el suelo. Entonces se levantaba de la butaca e iba a buscar su caja musical, le daba toda la cuerda y volvía a sentarse, balanceándose cadenciosamente aferrada a su retrato hasta que cesaba la melodía. Decía que de ese modo, mientras sonaba la música, ningún hombre podía perderse en el monte con la nieve, como le pasó al abuelo.
Hace tres Nochebuenas, unas horas antes de las doce, perdimos a la abuela. Nadie había notado su ausencia hasta que Germán, el nieto pródigo, siempre escondido en el cuarto de los huéspedes, dijo: “Está nevando”. La batida la encontró dos días después, congelada pero con una sonrisa en su invidente rostro. En las manos, inexplicablemente, tenía el reloj del abuelo, como si al final hubiese encontrado su rastro en la nieve. Desde entonces, en casa, no han vuelto a dar cuerda a la caja musical.
Cualquier emoción intensa le afectaba: el placer la derretía, podía deshacerse de agradecimiento o fundirse de puro enojo. Perdía su ser e inundaba la sala si estaba triste y era capaz de regar con su sonrisa líquida las mejillas de quienes saludaba.
Ya lo decía su madre «esta hija mía tiene el alma de caldo». Por eso él supo desde el principio que aunque nunca renunciaría a su cariño, la cercanía entre ellos era complicada. Con cada beso se le derramaba, se diluía en sus manos al acariciarla y se le licuaba de pasión cada vez que él la miraba hondamente.
Incapaz de manejar las circunstancias, ella tuvo una revelación al escuchar el tintineo de los hielos en su vaso de cristal. ¡El frío la mantendría corpórea! Convencida por su razonamiento, se embarcó apresuradamente hacia el Polo dejando tras de sí una breve nota que él devoró a toda velocidad antes de salir en su búsqueda.
Cuando aterrizó, holló el hielo orientándose como si ella fuera el Norte y él llevara una brújula en la punta congelada de sus botas. Encontró sus huellas descalzas sobre la nieve y sonrió. Eran la promesa de un futuro juntos.
Desde niño deseé vivir en un lugar en el que la nieve lo cubriera todo. Donde los arboles salpicaran de blanco mi cabeza a medida que el viento soplara sobre ellos. En mis antiguas ensoñaciones, los guantes se me humedecen al intentar convertir los copos en bolas, que lanzadas sobre los cristales dejan formas imperfectas y bellas sobre ellos; este juego parece divertido y deseo vivirlo. Me ilusiona la idea de sentir el crujido de la nieve al caminar, de observar un paisaje blanco solo quebrantado por las pisadas que forman senderos alrededor de una casa de brillante tejado.
No sé como ha sucedido, pero de tanto desearlo por fin he conseguido mi propósito, sin embargo no es como yo lo imaginaba. No es tan idílico como creía. Siento que mi cuerpo se convulsiona antes de cada imprevista e intermitente nevada, mi cabeza da vueltas produciéndome un breve mareo, y apenas puedo moverme. Temo cuando alguien se acerca y cierro los ojos, para no sufrir esos vahídos. Quiero abandonar este lugar pero por más que lo intento, no tengo la fuerza suficiente como para hacer caer y romper en mil pedazos esta esfera de cristal que me tiene atrapado.
-Hay pisadas en la nieve. Son de alguien que se ha ido. ¿No son tres?
-Se turnan. ¿Sabes cuantos niños hay en el pueblo?
-¿Como llegan?
-Son magos.
-Si solo ha venido uno, porqué se ha bebido casi toda la botella de whisky?
-Hace frío y tiene mucho trabajo en una noche.
-Padre dijo que tendría un gran regalo y solo hay dos sobres.
-¿Qué pone en los sobres?
-En uno Sr. Notario y en otro Sr. Juez. ¿Cual es el mío?
“Bueno, pues ya ha llegado 2014, justo después de 2013, pero si no tomas uvas, no te engañes, no empieza un año nuevo, solo cambia de número”, piensa Angustias mientras limpia los bajoplatos de plata de la cena de anoche, de la Nochevieja.
El caso es que ella es alérgica a la uva, que también es mala suerte. Debe ser por eso que siendo ya enero ella sigue limpiando y abrillantando la plata de sus señores, que en realidad son los que tienen novedades. De hecho, esta misma mañana, aún con la resaca de la fiesta que montaron ayer han empezado el nuevo año saliendo de crucero – al Caribe, nada menos- y ella les ha despedido desde la puerta del chalé, mientras las ruedas del taxi dejaban profundas marcas sobre la nieve que lleva días cayendo sobre la urbanización.
Por fin, Angustias termina de recoger la vajilla, se sienta en el salón frente a la chimenea y se pone a pensar en un relato para mandar al concurso, a ver que se le ocurre, aunque, total, como es alérgica a las uvas, seguramente este año tampoco le van a dar el primer premio.
Aquel amanecer las huellas de abarcas, pezuñas y rodadas de carretas, sobre una tardía nieve, en la cuesta de la horca, quedaron grabadas en el recuerdo de Francisco.
El tren de carretas churras de Matheo abandonaba Cevico Navero cargado de sal de Poza para alfolíes, trigo de Tordesillas y garbanzo de Zamora, hacia las pinariegas tierras pelendonas burgalesas.
El humo del chapitel familiar de Canicosa de la Sierra, estaría peleándose con la niebla matutina. Francisco, padre, estaría azuelando gamellas y su abuelo Ambrosio sacando chirloras con cepillo a un taurete, como inmemorialmente hicieron, todos los inviernos, su bisabuelo Francisco y el tatarabuelo Sebastián. Josefa, su madre, estaría aviando la puchera de ajo carretero colgante del llarín.
Matheo, afortunado empresario, arrendó aquel año al convento ceviqués de San Pelayo, un pastizal, cuadra y abrevadero, encomendando a Francisco, como pastero, mantener el lugar siempre dispuesto para desyuntas y cuidado de bueyes de rebezo.
Francisco engendró a Miguel, este a Juan, este a Dionisio que engendró a Braulio, este al maestro Dionisio, que engendró al padre del firmante de esta crónica a quien su hijo, Andoni, ha anunciado que en Abril próximo, 276 años después de aquellas huellas en la nieve, hará abuelo.
Inés sale de la cabaña con sigilo, se envuelve en la toquilla de lana mientras observa la gran nevada caída la noche anterior. Cuenta mentalmente lo que lleva hoy en el cestillo: vendas, queso, un trozo de pan y poco más. Es largo el camino hacia el refugio de la montaña, oportunamente oculto por una frondosa vegetación, donde se recupera aquel hombre que encontró con una fea herida de bala en la pierna, y al que cuida con dedicación de madre. Hoy mientras cambia el vendaje, volverá a escuchar historias de justicia, libertad, de hombres y mujeres nobles; ella le mirará con un brillo nuevo en los ojos y una amplia sonrisa. Sabe que pronto irán a rescatarle, y piensa vivir a su lado su sueño de libertad.
Nieva copiosamente. En la taberna, Martín, hosco y taciturno, apura su cuarto vaso de vino, mientras siente en su espalda las miradas de los parroquianos como cuchillos lacerando su piel, murmullos y risitas entrecortadas. Apretando los puños, sale tambaleándose con el rostro congestionado. Coge la escopeta, y sigue el tímido rastro de las pisadas de su esposa que a pocos metros acaban desapareciendo.
La naturaleza vuelve a estar de su parte.
Estamos realizando una investigación para una multinacional de la energía sobre una familia de bacterias cercanas a las mitocondrias que podrían producir grandes cantidades de biodiesel. Estar en el circulo polar nos permite controlar el crecimiento de la bacteria sin peligro de plagas. Desconocemos aún sus efectos.
Janos, Kim y Blurt desaparecieron hace tres días, salieron a por provisiones y hemos perdido completamente su rastro. Sólo quedamos el doctor Fisher y yo. A la preocupación por los desaparecidos y la prácticamente inexistencia de víveres se añade la insistencia desde hace unos días del doctor en llamarme Edward. El conoce muy bien mi nombre porque llevamos trabajamos juntos casi una década … eso lo tengo claro. Aunque no me encuentro bien (padezco algún mareo y pérdida de consciencia) por la debilidad, me ha dado por sospechar que su desvarío signifique que es víctima de la bacteria … otras veces dudo si no seré yo el que me he empeñado en que mi nombre es Henry Jekyll.
Me ha visto. Viene corriendo. Abre la puerta. Me abraza. Me llena de besos. Me alza frente a sus ojos. “Pero tonta, ¿dónde andabas?” Me hace una foto con el móvil, escribe “Ha vuelto Luna” y lo envía a los cuatro vientos. Yo ronroneo feliz.
-Bueno, parece que ya le acaba el contrato… la verdad es que no le echaré de menos.
-Sí, no se ha hecho muchos amigos… y se me ha hecho larguísima su estancia… ¿Cuándo llegó, hacia la navidad pasada?
– Unos días después. En fin, esperemos que el sustituto sea más llevadero, aunque con la racha que llevamos no sé yo… por cierto, ¿cómo dices que se llama?
– Dos mil catorce, creo.
– Ya, claro.
La sra Tierra está enferma pero no sabe que es lo tiene,solo sabe que por momentos tiene fiebre muy alta,en otros tiene chuchos de frío que la hacen estornudar y luego pasa por períodos de convulsiones y vómitos que la tienen a maltraer pués le provocan retortijones y estertores de mucha violencia interna. Asi que decidió acuciada por tantos dolores,ir a una consulta médica. El primer doctor le dice que -¨sra ud. no tiene nada, solo es cansancio¨, el segundo facultativo le dice-¨ud. se hace muchos problemas por nada¨,el tercero no le encuentra nada y así sigue hasta que encuentra a un médico muy viejo que le dice la verdad,-¨sra ud. está embarazada,(ella muy dentro de ella lo sabía,porque había sido manoseada,ultrajada,contagiada,abusada,corrompida y violada infinidad de veces)ud. va a parir el 24 de Diciembre a las 12 de la noche y así,… toda la humanidad tendrá una nueva oportunidad de ser mejores que hoy al festejar la Navidad, Feliz Navidad sra Tierra¨.
Blog = Rocehoremor
Todos los años en Nochebuena, antes de cenar, los niños del pueblo mayores de diez años tenemos una cita en casa del Mago José. Nuestros padres no lo saben. Habiendo cumplido diez años uno ya sabe guardar un secreto. Además, aunque estemos mucho tiempo en su casa, nunca llegamos tarde a cenar.
El Mago José nos reúne alrededor del fogón de su viejo comedor. Saca del bolsillo una extraña llave y todo lo que toca con ella queda paralizado. En unos segundos su destartalada casa enmudece. Y nosotros con ella. Cesa el crujir del suelo y dejan de chirriar puertas y ventanas. Tal es la quietud que hasta el espejo se vuelve opaco por momentos y pierde los reflejos. Cuando el Mago José termina la sesión de magia se desvanece envuelto en humo blanco.
Ayer escuché a mi madre decir a mi padre: “Mañana, Nochebuena. ¿Cuántos años hace que desapareció aquel chico que quería ser mago? De niño siempre pedía a los Reyes un juego de magia. Nunca se lo trajeron. Sus padres estaban demasiado ocupados trabajando”.
Estuve a punto de romper el secreto, pero me mordí la lengua. Yo también he pedido a los Reyes un juego de magia.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas