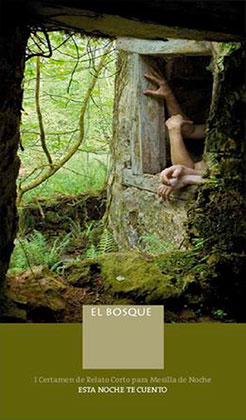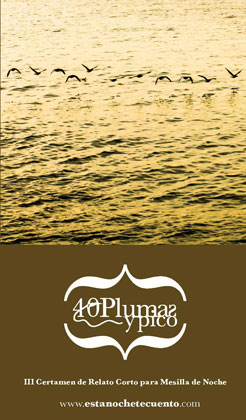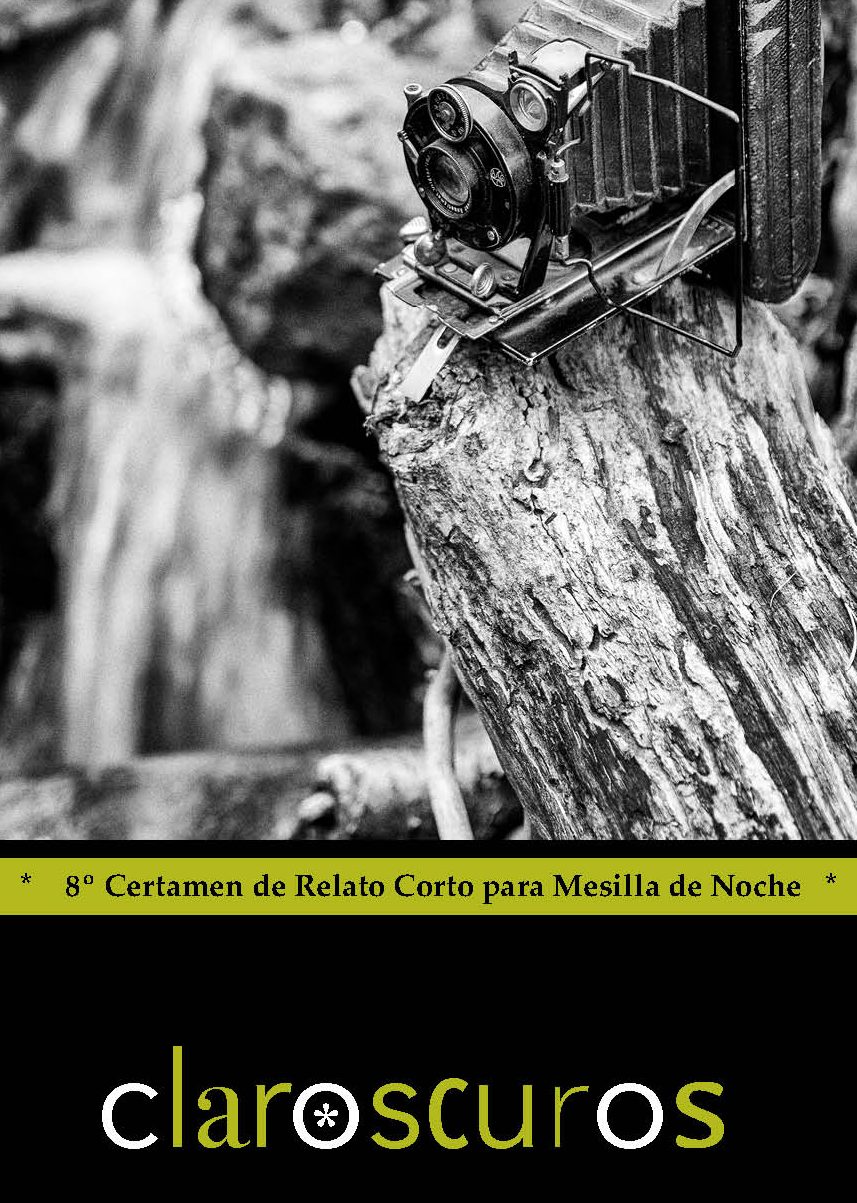¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


El pequeño de la familia se comportaba de manera extraña. Hacía días que no salía de su habitáculo y su natural dicharachero se había transformado en gestos y estridulaciones llenos de altivez y desprecio. Miraba con sorna a sus padres y hermanos y les decía que no se le había perdido nada en el campo, que allí tenía todo cuanto necesitaba. Cada vez hablaba más y decía menos. Sus padres observaron aterrados la metamorfosis hasta que le sostuvieron solo dos patas.
Con una de ellas, un sonrosado pie humano, pisó sin contemplaciones a su coleoptera familia cuando la guarida se le quedó pequeña.
El olor a naftalina del armario tenía un poder narcotizante que moldeaba el ritmo de los pensamientos. Mari lúa lo había experimentado la primera noche que durmió dentro. Ese día habían asesinado a Olof Palme en plena calle. En algún lugar del mundo buscaban al autor del tiroteo que había huido del lugar del crimen. Mari Lúa lo vio en la televisión al anochecer. Interrumpieron los dibujos para dar la noticia. Enseguida supo que ese monstruo asesino se había escondido debajo de su cama. Fue esa misma noche cuando se trasladó a dormir al armario y desde allí lo oía respirar como si fuera una flauta desvencijada. Marilúa nunca se atrevió a confesar al servicio secreto que el asesino que buscaban tan insistentemente estaba debajo de su cama porque el armario, finalmente, se había convertido en algo deseable, en un proyector de sueños. Nunca apareció el asesino de Olof Palme. Fue uno de los grandes crímenes sin resolver. Sólo Marilúa sabía que aquel monstruo asesino seguía agazapado pegado al somier de aquella cama que hacía unos años habían trasladado a la casa de campo.
El día que Laurita tuvo su primera crisis, Nico se escondió debajo de su cama. El doctor Bob intentó calmarlo, era un hombre paciente, pero el niño no entendía que su hermana hablara con personas que él era incapaz de ver, o que le hubiera clavado a su madre un tenedor en la barriga.
En la consulta del psiquiatra, sus padres asentían con resignación, mientras la niña espantaba monstruos.
Con el tiempo aprendieron a cuidarla; su padre se encargaba de que tomara la medicación, pero a veces Laurita hacía trampa y escondía las pastillas debajo de la lengua, para después escupirlas. Le gustaba escuchar a esa gente que iba a verla y que en realidad eran sus únicos amigos.
El día que mató a su prima de tres meses tuvieron que internarla.
Nico va a verla los domingos con su madre; se siente entusiasmado cada vez que entran en la habitación y se pregunta con cuál de sus hermanas se encontrará ese día.
‘Porque ahora somos tres’, ¿verdad, mamá?’. Su madre mastica unos gramos de amargura y aprieta la mano del pequeño. Su padre siempre los espera en casa, perfeccionando su olvido.
Mi madre murió al nacer yo. Mi padre un año después. Todos decían que se veía venir, que no había superado lo de mi madre. Cayó desde la terraza, poco después de que yo aprendiera a andar.
Mi niñez estuvo marcada por otros acontecimientos trágicos que condicionaron mi futuro profesional: de mayor sería bombero. Estar en situaciones extremas, cerca de las personas que luchan en una partida extrema entre la vida y la muerte, salir victorioso y traerlas conmigo.
El mayor reto ha sido hoy. Un colegio en llamas. Cientos de niños dentro. Entré con mis compañeros y después de dos horas, el balance ha sido trágico: Solo un superviviente, solo yo. Salgo del edificio en llamas. Miro hacia atrás y los veo, viene detrás de mí.
Me los llevo a todos.
Me encanta este trabajo. Es de lo más interesante. Nunca una jornada es igual a la anterior o a la siguiente. Desde el momento en que me envuelvo en la bata y me coloco mis equipos de protección individual se me olvida quién soy y solo pienso en incidir, cortar, abrir, separar, extraer, pesar, anotar, recolocar y cerrar. En cada ritual encuentro algo nuevo, un mapa enredado que poco a poco voy descifrando con la innegable colaboración de mi ayudante.
Cuando damos por concluido todo el proceso, ella desecha los guantes llenos de sangre que hace un segundo han enfundado sus manos y coge el móvil para enfocar y fotografiar al cuerpo que hemos desarmado y vuelto a armar. Y me dice con sus grandes ojos verdes llenos de excitación:
– Ya tenemos otro más para nuestra colección de monstruos.
Sesos, su plato favorito, con esa grasita tan sabrosa que le hace relamerse…
Desde lo de la encefalopatía espongiforme había que extremar las precauciones con respecto a la comida. La posibilidad de enfermar le provocaba terror, pero su madre se los preparaba revueltos con huevos todos los lunes sin falta. Como un mantra alineaba los zapatos, ordenaba las camisas por colores, colocaba los guisantes en el lado derecho del plato, doblaba la servilleta geométricamente…
Ella lo castigaba por su bien. Tenía que enderezar la herencia recibida de su padre, un holgazán sucio y desordenado, según decía.
Nunca pensó que pudiera necesitar a nadie más y tampoco que ella pudiera morirse y dejar de hablar. Ya no movía sus labios para decir cosas, ni le encerraba en el sótano con llave cuando se ensuciaba. Intentó hacer las mismas cosas, aunque ya no encontraba calma en ello. El día que descubrió una mancha en la pernera descosida del pantalón se dio cuenta de que algo no iba bien.
Por suerte ha recuperado las buenas costumbres. Hoy es lunes y prepara su comida, nunca ha estado más cerca de madre…
Sale de casa al amanecer, como cada mañana. La gente camina deprisa, silenciosa. El ruido lo ponen el tráfico, los repartidores, los vendedores de periódicos. Bajo la marquesina reconoce a las personas de siempre, aunque en él nadie se fija. Rostro anodino, gris. En la oficina ni una palabra, ni un buenos días. Treinta años en la misma mesa, los mismos montones de papeles, la misma comida en la fiambrera. Termina la jornada. Se marcha solo. No hay despedidas. En las calles las farolas ya han comenzado su batalla diaria contra la oscuridad. De lejos distingue una silueta de mujer que lo atrae. Viene caminando por la acera. Él se detiene bajo un foco. Espera. Al pasar a su lado la mujer ni se inmuta. A él le gusta ese rostro joven y bonito que no lo mira. Mientras se aleja la observa. No lo piensa más y va tras ella. El monstruo ya ha elegido a su presa.
En el interior del sótano, la mujer atada al potro apenas respiraba ya. A un gesto del hombre vestido de negro, el verdugo giró nuevamente la manivela. El sonido del crujido del hueso al quebrar se confundió con el del último gemido.
El inquisidor, alzando los ojos hacia el cielo, rezó una última plegaria por el alma -si la hubiese tenido- de la pecadora que había muerto antes de confesar su herejía.
Como tantas otras veces, dio gracias a Dios por encomendarle la misión de proteger la fe de los monstruos que -como aquélla- pretendían socavar su integridad.
Imelda Morales había pasado toda su vida cortando caña de azúcar. Sus manos eran penínsulas de perfil agreste, pero dulces a pesar de todo, porque había aprendido con el transcurso de los años que las caricias curaban el alma, y que todo el cansancio que llevaba colgando a sus espaldas, no era nada comparado con la paz infinita que le producía acariciar los cabellos trenzados de sus hijas dormidas, cuando el sol daba por finalizada la jornada y por fin regresaba a casa.
Todo esto no tendría ninguna importancia si no fuera porque la tragedia se cernió sobre ella aquel día en que el capataz la hizo objeto de su deseo y fue rechazado con un corte tosco y profundo que Imelda le bordó en el rostro con el filo de su machete.
Aquel día, al finalizar su jornada en el ocaso de la tarde, su casa, prendida por un fuego incontrolable, aullaba bajo el crepitar de las llamas ahogando los gritos infantiles de sus hijas que perecieron en el incendio. Se quitó la vida allí mismo incapaz de seguir viviendo, mientras el capataz observaba con desprecio desde una loma y apuraba de su petaca las últimas gotas de ron.
Cualquier día, a cualquier hora, sin previo aviso se nos caen las alas, dejamos de escuchar los grillos: se nos seca la niñez. Unas lentes invisibles se colocan ante nuestros ojos y nuestras piernas pierden la capacidad de saltar. Irremediablemente entramos en la crisálida. La mutación avanza con cada respiración y a nuestro alrededor desparecen todas las maravillas; las piedras son piedras y los palos, palos. A medida que nuestro cuerpo se desarrolla se va perdiendo la magia que nos vio nacer, y la involución nos hace previsibles y razonables. Como adultos cumplimos con lo que se espera de nosotros: tatuamos en el alma la ambición, la prisa y el miedo. Llegamos a ser dignos engranajes de la sociedad, el fin para el que fuimos concebidos.
Bajo nuestras camas todavía permanecen los monstruos de aquella infancia. No esperan que volvamos. No desean que volvamos. Solo observan, con sus sonrisas taimadas, aquello en lo que nos estamos convirtiendo. Porque, como ellos bien saben, sus planes se desarrollan a la perfección.
La gente lloraba sus penas, él las dormía. Cada vez que las preocupaciones le invadían, que las decisiones difíciles le ahogan, que los miedos le rodeaban, él dormía. Las mañanas se le pasaban rápidamente, entre el trabajo y los recados mantenía a su razón despierta. Pero las tardes, vacías por aquella reducción de jornada, por aquel “te dejo” pronunciado entre líneas, por aquellos “hoy no puedo amigo”, se le hacía interminables. Como las noches eternas de cielos cubiertos fumando en el balcón de la cocina, imaginando formas de seres extraños en el humo. Por eso dormía, se entregaba a Morfeo muchas veces sin apenas comer nada. Porque el sueño de la razón produce monstruos, como leía cada día en aquella tienda de pintura, y sólo cuando dormía podía enfrentarse a ellos. De algún extraño modo, Goya tenía razón.
Desde hace algún tiempo, lo ve parado, al otro lado de la ventana de su despacho, a un metro del cristal, con una mirada inexpresiva y, sin embargo, angustiosa, suplicante. Es su nuevo monstruo. El que lleva desde hace semanas rondándole, acechándole, presencia inoportuna e invisible para los demás, para su mujer y su hijo, sobre todo. Piensa en ellos. Son su vida y hará lo que esté en su mano para protegerlos. Sabe desde lo profundo por qué está ahí. Pero no se atreve a comentarlo con nadie y, además, aún puede controlarlo. Cuando se acerca, como ahora, al cristal transparente, casi se tocan con la cara y se miran desafiantes, hasta que el monstruo dobla la esquina del edificio y desaparece.
Recuerda las otras veces.
Luego, una mañana, al llegar a la oficina, no está al otro lado, pero siente y piensa distinto. Acaba temprano su jornada, y al abrir la puerta de su casa se dirige a la cocina y agarra el cuchillo más grande.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas