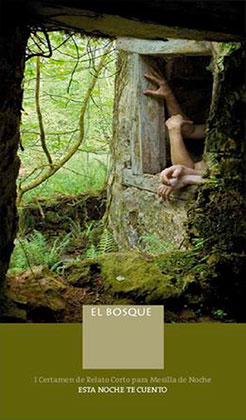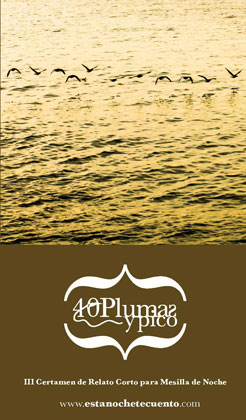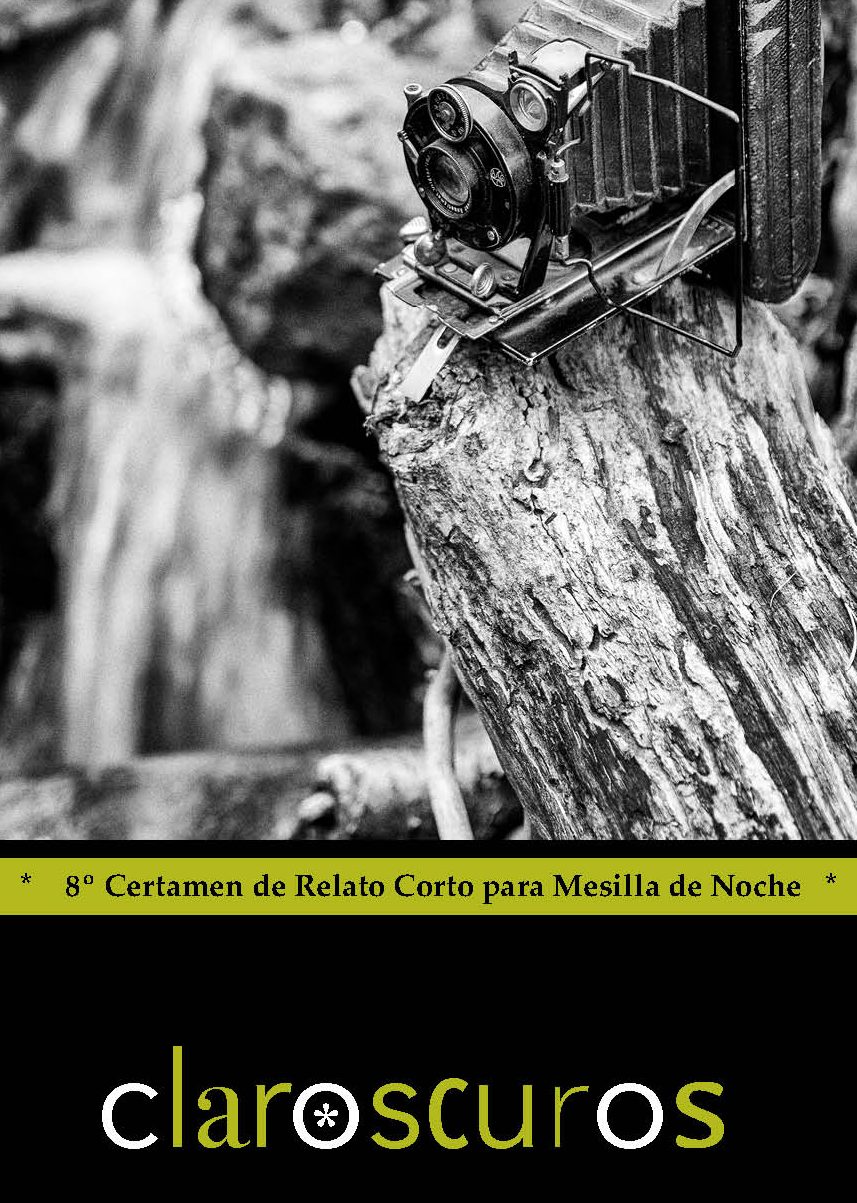¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


… veintiuno… veintidós… veintitrés… veinticuatro… veinticinco… El foco vuelve a la pared norte. El cálculo de Goslin era correcto. Dejaré pasar un par de veces y correré hasta el esquinazo de la torre donde se aposta el relevo nocturno. Aburridos, improbable que presten atención. Aún así, este mono gris oscuro se confunde lo suficiente con el suelo para los somnolientos ojos de los centinelas. Muchas cajetillas de rubio me ha costado. Lo peor será la alcantarilla. Ahí sí me la juego. Veinticinco segundos. Correr de puntillas, levantar la tapa sin hacer ruido, descender, colocar la tapa. Parece sencillo pero el tiempo es escaso y no me deben oír. Salvar la alcantarilla o volver al infierno, al borrado del alma… Lo conseguiré. Voy a conseguirlo, voy a conseguirlo. Voy a salir. A follar con mi mujer y a beber whisky por primera vez. A olvidar las rutinas de esta cárcel, estos hierros cuya estridencia al chocar tras el toque de queda tanto me ha irritado, las tulipas iluminadas simultáneamente a lo largo del pasillo para despertarnos de golpe, la sorda tensión del comedor, la presión de las mafias, las humillaciones de estos hijos de puta… Uno… dos… tres… cuatro…
Los gatos tienen siete vidas. Pues yo comparto la misma maldición. ¿Don? ¡No señor! Siete vidas, significan siete comienzos con sus siete finales. El precio que pagas por cada renacer es la muerte que se lleva parte del alma. La nueva vida, cruel e implacable verdugo, destierra a los confines inalcanzables de la memoria lo bueno de la anterior. ¡Que duros estos destierros! logros, caras, sentimientos, vagan en la niebla del exilio sin poder cruzar la frontera del presente. La última, sosa y descolorida vida, agarrada al cachito de espíritu que te queda, titila débilmente…
¡No quiero titilar, quiero arder! ¡No quiero siete vidas! Quiero una única, plena, con el alma y los recuerdos intactos. Quero equivocarme y aprender de mis errores, quiero caerme para volver a levantarme, quiero amar una sola vez y no intentarlo siete. Quiero cansarme y poder decir: “¡Ay, qué larga es esta vida!” Y quiero tener una única muerte, que libere un espirito entero, cargado de vivencias y emociones inolvidables.
¡Qué bueno sería tener solo comienzos!…desgraciadamente cada comienzo supone un fin. Los gatos tienen siete vidas. Pues yo comparto la misma maldición.
Louis trabajó sin descanso hasta poner a punto el invento. Anhelante, apostado frente a la puerta con su cinematógrafo, le quedaba solo esperar la salida de los obreros de la fábrica: los operarios, el guarda, las oficinistas… Y entre estas, por última vez, fugaz, refulgía Thérèse.
Después llegaron días de luces y sombras encerrado en su laboratorio en los que proyectó sin pausa las ondas de su vestido, la oscilación de sus brazos al andar, el momento justo en que se giraba hacia la cámara… Y en ese preciso instante, la atrapaba. Y por un tiempo indefinible, Thérèse le miraba solo a él.
Cuando asumió el rechazo, decidió que su tributo sería compartirla con el mundo del que ella renegaba, y que eso no podría ser sino en la «Ville Lumière».
Ante el deslumbrado público parisino, temió que en su devoción hubiera un atisbo de venganza, porque Thérèse no quiso casarse con él; prefirió hacerlo con su dios y habitar en una cámara oscura, enclaustrada. Para entonces, Louis ya la había convertido en eternos haces de luz en movimiento, y su amor, en una nueva forma de arte encarnado en cuerpo de mujer.
«Deus, in adiutorium meum indente. Domine, ad adiuvandum me festina…» Con el rezo de vísperas, se rompe la penumbra al prendido de candelas y hachones en hacheros de madera rebosantes de cera reseca. Su centelleo crea juegos de inquietantes sombras en los muros, trepando hasta las bóvedas. El perdurable olor a incienso, el humo de la cera, los ecos de la plegaria; crean un singular ambiente. Se incrementa al llegar los silencios. Silencios, que a través de las celosías, hace audible el almuédano convocando a la oración.
Prosigue nuestro rezo: » Magnificat ánima mea Dominum…» Esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida, no proclaman la grandeza del Señor. Mi alma evoca los versos reiterados por Joshua, de su Torá, de nuestra Biblia: «¡ Mi amada es para mí, yo soy para mi amado… Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! «
Terminando el rezo, vuelvo a oír el chirrido de los goznes del portón. Joshua, el médico judío, ha terminado la cura de la madre Micaela. Se va solo. » Et ne nos indúcas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén.» Permanezco en mi cenobio, que muero porque no muero. Con mi Dios, Yahvé y Alá.
Caía apacible la tarde, y yo caminaba sin prisas. Bullía en mis bolsillos el dinero de la nómina recién cobrada. Las voces de una discusión me sorprendieron y me dejé llevar por ellas hasta la estación del ferrocarril. Atravesé su vestíbulo y vi que un hombre de mediana edad, muy sonriente, una mujer y unos niños, se me aproximaban.
Él andaba con prisas, como sin tiempo que perder. Su elevada estatura se inclinaba hacia delante y atrás, desequilibrándolo. Tropezó junto a mí. Como pude puse mis fuerzas y reflejos en marcha, y poco a poco lo esquivé.
Cuando la mujer gritó a mi lado –Samuel- él la miró. Su voz seducía, me giré para verla y dejaron de interesarme los demás.
Era guapa, menuda, de color, y se movía excesivamente. Parecía celebrar algo. Ni la esperaba tan cerca, ni creí que albergara tanta dulzura hacia aquél hombrón que luchaba por estabilizarse.
Ella comenzó a sonreírme inesperadamente, y a abrazarse a él y a mí a la vez. Así estuvimos hasta que les retiré los brazos, cogieron a los niños y echaron a correr.
Mientras se alejaban escuché como decían: -Ya está. Nos queda solo esperar la salida del tren-.
A Tere, le pusieron el nombre por la santa. De familia muy católica y muy apostólica – romana no, que eran de un pueblo cerca de Ávila- Tere salió mujer de su casa honrada, decente, buena madre y buena esposa. Y muy devota, eso también. Pero tuvo mala suerte con Juan. Cada vez que él llegaba de la tasca, aquello era una cruz. Él la llamaba “su santa” pero le daba muy mala vida.
Hace un año, harta de aguantar, Tere cogió a sus hijos y le dejó. Ahora se gana la vida en la capital fregando portales mientras se acuerda de aquello de Teresa de Jesús de “qué duros estos destierros” pero también piensa que si la santa decía que Dios estaba entre los pucheros, también estaría entre las fregonas. Saca para ella y para los niños y va tirando…
Juan no ha dejado de buscarla, y como preguntando se llega a Roma, llegó primero a Ávila.
Antes de ayer, agachada fregando una escalera, le entró una cuchillada en el costado, como un dardo.
Oye palabras lejanas: gravedad, coma… pero Tere, lo único que siente es la mano de sus hijos y que aquello debe ser, por fin, el cielo.
Esta cárcel, estos hierros que me separan de ti, no son de este mundo. Pertenecen al cual del que yo procedo; un lugar que muere y mata, a la vez. Porque cuando este universo desaparezca, solapado por dos cubiertas, y se esfume de entre tus dedos, tendré que ir con él. Cuando pongas fin a la historia, dejaré de ser persona para volver a ser ese personaje que espera —agazapado entre palabras, líneas y párrafos— un nuevo renacer. Pero ya nadie, jamás, volverá a verme como tú me has imaginado. Ni siquiera tú mismo. Aunque vuelvas, encontrarás en mí a otro, lo sé. Siempre pasa, y pasará. Pero no te apures, ese es mi oficio. Aún así, duele saber lo que me espera pues, no sabes bien, qué duros son estos destierros.
Desde que nací, vivo con un lobo dentro de mí, un depredador que no soy yo.
O quizás no sea un lobo, quizás sea algo peor, porque a un lobo se le conoce y lo que me está matando es desconocido. O eso dicen los facultativos.
Y uno se acaba cansando de esta condena que padecemos una persona de cada millón de habitantes. Esa una soy yo, y ese millón, vosotros.
¿Acaso no es injusto?
Pero no, no busco justicia. No quiero encontrar culpables.
Busco la libertad. Odio vivir en esta cárcel, estos hierros me oprimen en exceso y necesito respirar.
Y si uno no respira, acaba muriendo.
Duerme en el teatro, en la cama en la que imaginariamente enfermo interpretó a Moliere, en la que le hizo el amor a Melibea, con las bambalinas apagadas y el eco de los aplausos esfumándose por el patio de butacas.
Hace tiempo que no cuelgan el cartel de “localidades agotadas”. Las deudas forman parte ya del decorado y el telón de su espectáculo lo echó definitivamente Ofelia, su Ofelia, cuando sin despedirse, hizo mutis por el foro dejándole un desahucio anunciado y una llaga, en que el alma está metida, que aún supura.
En esa desazón, en ese “Ser o no ser” sin declamar, la calavera le sonríe burlona y se escapa de sus manos para elaborar parsimoniosamente un nudo con la soga de la tramoya.
En el puerto de A Coruña el mar todavía duerme cuando el carguero “Hércules” comienza a desperezarse. Una moneda perdida se agazapa contra el suelo bajo cientos de pies que esperan para embarcar. Una patada fortuita la hace tambalearse: sale cruz. Miguel besa a sus niños, que lo miran desconcertados, sin saber si deben llorar. Luego observa a su mujer, en silencio: todas las palabras están dichas, añadir algo más es un lujo que no se pueden permitir. Mira alrededor y ve como numerosas familias se desmoronan igual que la suya, manchando las piedras del suelo de promesas inciertas. Qué duros estos destierros sin culpa ni sangre. Se pregunta si es preferible esta muerte lenta al frío del paredón.
El buque abandona el muelle lentamente, reacio, riñendo con la marea que baja y mirando atrás. Su corazón traquetea perturbado y suelta lagrimones mullidos y negros a través de su gruesa chimenea. No puede soportar marcharse, y esa misma tarde se suicida. Los pasajeros más afortunados perecen pronto, otros cargan sus angustias en otros navíos que acuden a socorrerlos.
Varios días después, el cadáver de Miguel aparece en la playa de Razo, desde donde se ve su casa.
Pasaron aquellos años en los que despertaba y las estrellas no habían abandonado aún el cielo. Cuando se duchaba sin tiempo de sentir gotas de agua caliente sobre su piel y volaba hacia la cocina, mientras, su labrador la perseguía con la correa entre los dientes; oía las tripas de las mochilas, de sus dos hijos, vacías de libros y ásperos resuellos procedentes de la cama de matrimonio, a la vez que el cuco del reloj la amenazaba con despedirla del trabajo.
Ahora, desde que la pequeña se hizo mujer y marchó con un foráneo, el mayor emigró al extranjero y ella cayó en el abismo del desempleo y la apatía, ha quedado atrapada en una vida larga y monótona: mañanas de paseos con la bolsa de la compra y tardes con el único reto de servir el menú a su marido.
Pero nadie sabe que, deambulando sola por el parque, ha conseguido entender el canto de los pájaros e incluso, a veces, levita y entona a coro con ellos una elegía. Quizás por eso, todos se sorprendan el día que aparezca colgada de esa rama sobre la que cada amanecer pía, compungida, un ave dentro de un nido vacío.
Pedro oía música en todos los sonidos, fuesen agudos, graves, melódicos o chirriantes. La responsable de tal habilidad era su madre que, estando embarazada, ponía música a todas horas. Si era bueno para las plantas, mejor sería para su chiquitín, pensaba.
Cuando nació, el paritorio se llenó de notas musicales, porque, al contrario que otros bebés recién nacidos, Pedro no lloraba, sino que cantaba bajito y suave.
Su primer sonajero emitía unas notas tan armoniosas que ya no hubo duda: el niño, a la fuerza, sería músico.
A su madre, el día que Pedro debutó como director de la orquesta sinfónica de su ciudad, con solo dieciséis años, solo esperar la salida de su hijo al escenario, con cientos de flashes preparados para captar el momento, le hizo olvidar que, durante nueve meses, casi diecisiete años atrás, todo el mundo se reía de ella porque acercaba los auriculares del walkman a su barriga y no se los colocaba en las orejas.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas