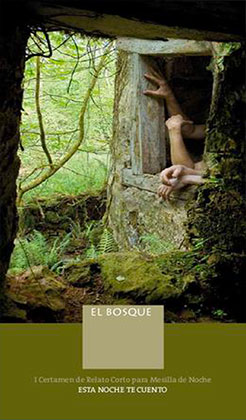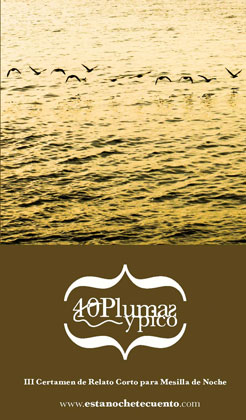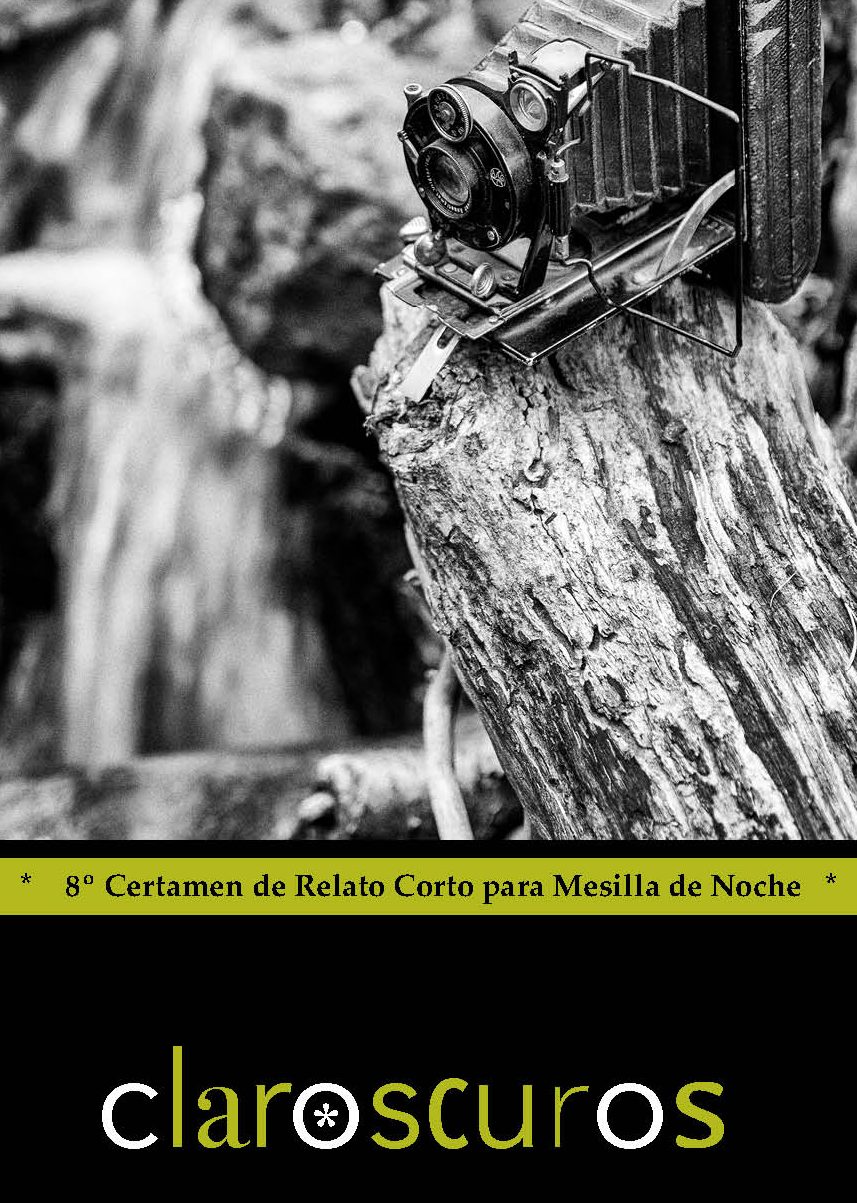¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Se despertó abotargado, agradeciendo al mundo que no fuera lunes. Se incorporó a medias, se estregó los ojos y vio la mañana entrar por los cristales y Las lunas de Júpiter sobre la mesilla de noche. Cogió el libro, se puso las gafas y reparó en el cuerpo adormitado de su mujer, mostrando la piel de los cincuenta. Se quitó las gafas, cerró el libro y quiso levantarse para ir al servicio, cuando la oyó decir que tenía frío. La arropó pensando que el apuro podía esperar (sí, podía esperar). Ahora fue él quien se quedó quieto, incapaz de espabilar. Amagó un bostezó, se frotó la frente con la mano y estiró los pies, para prevenir un tirón de esos, de los que dan cuando menos te lo esperas. Recordó la fractura de la tibia, buscó arañas en los muslos y descubrió canas en el sexo. ¿Qué, las secuelas de la guerra?, bromeó su mujer, que no se molestó en darse vuelta. Se fijó ahora en el timbre de la voz, las estrías de la piel y las varices de las piernas. Es la edad, son los hijos… así es la vida, continuó ella adivinando los silencios. Es el precio.
Trás la batalla, los cuerpos permanecieron inmóviles uno sobre el otro, sin aliento,… después de una lucha cuerpo a cuerpo, donde no hubo vencedores ni vencidos.
En una noche sin luna, casi sin estrellas. Treinta y tantos adultos, Fatna, algunos jóvenes adolescentes, y niños menores, navegaban sin rumbo desfalleciendo de hipotermia. Sentían el cerco de la profundidad, y el veneno del miedo.
Un fatídico desgarro en la precaria patera de juguete, lanzó sus esperanzas a la deriva. Aunque la avería y el viento les recordaran frías estadísticas, ya regresar era imposible. Abatidos, bebiendo sueños y lágrimas, entrelazaron sus harapos con fuertes nudos; intentaban cerrar las fauces del potente surtidor que minaba la embarcación. Al conseguirlo, esta navegó mecida por las olas.
Fatna, arropada por esa calma, sin poder aplazar más su parto, dio los primeros empujones. Palpaba la tierna coronilla de su bebé a punto de nacer, cuando un rio de mar le empapó nuevamente los pies. Con fragor en el alma, y la vista puesta en el cielo, sus manos batieron el agua cuan palomas negras. Ilusionados la imitaron todos, y la agónica barca voló hasta la orilla.
Allí, escuchando por primera vez el llanto de su hijo, ocurrió lo inevitable. Algunos compañeros no se detuvieron cuando les pidieron rendirse. Ella tampoco. Corrió y corrió mientras lamia su carita y lo peinaba con los dedos.
Tras la batalla todos eran hermanos, sus padres muertos en la contienda habían luchado por una buena causa.
Todo eran vítores y alabanzas, mientras los buitres borraban todo rastro de lo acaecido en el lugar.
-¿Qué le pasó, en la mano? – Batallando.
-¿Fue a la guerra? –Sí, a todas.
-En la del catorce era un crío grande y gordo, no se dieron cuenta que tenía trece años. Viví en las trincheras, con muertos y ratas.
– ¿Ellas lo mordieron?
– ¡No! Cuando terminó me enamoré de una beldad de Murcia, la seguí. Nos casamos, pero la guerra fratricida me alejó. Cuando regresé, todo había desaparecido, enloquecí… Me internaron en un hospicio.
– ¿Y la mano?
– Me escapé en un barco. Nunca supe el rumbo, un torpedo nos partió en dos.
-Finalmente… – ¡No!, fuimos rescatados, y serví en la cocina. Mondé papas en portaviones y submarinos. Cuando nos enteramos que la guerra había terminado, estábamos sumergidos, silenciosos, para que no nos captaran.
– ¿Y la mano? – le robamos una botella al comandante y a mí la bebida no me cae…
-¡Acabáramos! Se le cayó la botella, y se cortó.
– ¡Si! Pero fue cuando tenía doce años, ¡qué juerga!, pero se nos olvidó el sacacorchos, rompimos el pico para beberlas, sólo quedaba una, el pico se retobó y me tragó la mitad de la mano.
-Gracias a esto, no fui a la guerra.
Cada mañana se despertaba un poco antes que su hermano para deshacerse de las lágrimas de pólvora, y, desde el flanco oculto, proceder a digerir el rostro agrio de la vida. Cada eclipse era casi siempre un trueno, y era fácil dejarse guiar por las huellas afiladas que deja torpemente el morir: palabras en carne viva, gritos lavados en sal, niños sin nombre, nombres sin niños, fantasmas sin propietario…
El día que anunciaron el fin de la guerra, Jason Carter apiló la hoguera del olvido mientras lanzaba con todas sus fuerzas el fusil. Jamás logró encenderla.
Hoy los médicos ni comprenden ni pueden atajar la devastadora ceguera que afecta únicamente al ojo derecho, mientras el izquierdo, sin dioptrías de culpa, todavía hace llorar al antiguo francotirador.
Con el pómulo sangrando y la nariz rota me senté sobre la nevera portátil. Miré a mi alrededor y comprobé que todo era mío… nuestro. Hice un recuento de los miembros de la familia; no había ninguna baja. El niño tenía la cara llena de arañazos y no paraba de llorar abrazado por su madre que me miraba sonriendo haciéndome un guiño con el ojo morado. La abuela, con un chichón en la frente, no paraba de escupir por su boca blasfemias inclasificables. El abuelo aún seguía en posición de batalla, agitando su bastón roto y tocándose sus partes con actitud grotesca. A mi lado mi hijo mayor, un gran combatiente, que con mucho orgullo abrió la sombrilla que ponía fin a la última gran batalla por conquistar la primera línea de playa.
Temiendo las represalias de los vencedores, Anselmo se echó al monte con su máuser. Conocía la montaña como su propia mano. No había quebrada, peñasco, collado, senda o ribazo que no hubiera pateado de joven cuando, de pastor, buscaba algún cordero extraviado.
Conseguía sustento con trampas para liebres o pájaros y, de vez en vez, bajaba a los huertos de Benixell en busca de verduras, hortalizas o frutas. Los agricultores atendían sus tareas mientras Anselmo, procurando no ser visto, llenaba su zurrón con lo que podía. También se llevó alguna vez una botella de vino, una hogaza de pan o una ristra de chorizos, olvidadas junto al aljibe o a la sombra de una higuera.
Los labriegos nunca comentaron entre ellos nada sobre el del maquis. Tampoco cuando el Jefe Local, acompañado de un Guardia Civil, les visitó preguntando por Anselmo.
En una fría mañana de otoño, su cuerpo inerte llegó a Benixell sobre la grupa de un mulo escoltado. Huellas de disparos se repartían por cara y pecho.
Desde entonces, ningún agricultor volvió a dejar olvidada una botella de vino, una hogaza de pan o una ristra de chorizos junto al aljibe o a la sombra de una higuera.
-Yo no estoy en ningún bando, no he participado en ninguna batalla- sus palabras se perdieron entre la orden de “¡Disparen!” y el olor de la pólvora.
Varón, unos treinta años. Se conservan unos antejos dentro de la calavera.
A la derecha: varón, más joven unos veinte años.
A la izquierda: varón de avanzada edad posiblemente manco.
De pie frente a la fosa Juan observaba los restos de aquellos tres hombres. Ahora que lo había conseguido no sentía ninguna rabia, a sus ochenta años hacia tiempo que se había calmado. La rabia la había ido dejando entre los martillazos en el taller y las caricias de su mujer pero lo que sí sintió fue un poco de paz.
Los tres hombres eran vecinos del pueblo. El más joven se había quedado cuidando a madre y hermanas, el mayor era el alcalde y el de los anteojos Pedro, el maestro, el padre de Juan.
Desde la peña sus ojos de niño no pudieron ver mucho. Antes de que los colocasen en el pelotón ya se había tapado los ojos pero recordaba bien el lugar exacto junto a una fosa a la que caían directamente los fusilados.
Cuando abrí el paraguas no me imaginé acabar a los pies de tu puerta. Me debatí varias horas entre relámpagos, y una lluvia densa, que me empapó hasta los huesos. La sorpresa fue encontrarme con tu madre. Ya sabía que tú no tenías los pies en el suelo, me dijo. Ya sabía yo que usted era de alturas, le respondí. Y nos enzarzamos en una discusión, de esas tontas, que no tienen ni pies ni cabeza, a la que echas toda la leña al fuego. Me dijo, que yo no te llegaba a los talones. Le dije que había sido mala suegra, por meterse en nuestra vida. Expresé todas esas cosas que duelen, esas que se cuecen ahí dentro, y que aguantas no sabes por qué. Al acabar se limitó a campar entre las nubes, tan ancha, que de la rabia lo cerré y me la pegué. ¡Qué idiota!. Embarrado y con la cara desencajada, pasaron días, hasta que de nuevo me dejé llevar por una segunda tormenta anunciada en la televisión local. El roce ha hecho el cariño, y ya sabes, ahora somos inseparables, y te aseguro que no te dejamos bien parada.
Amanece en la ciudad.
Con ojos vidriosos contemplo incrédula, las calles que ayer mismo lucían impolutas y ordenadas. Todo ha cambiado; una sola noche lo ha transformado todo.
Los parterres, ayer cubiertos de hermosos pensamientos, han sido pisoteados, bolas de serpentinas enredadas con vasos de plástico bailan al compás de la brisa de la aurora.
De cuando en vez sombras oscilantes atraviesan la calle; acá un diablo con el rabo entre las piernas, allá tres princesas de rimel corrido y acullá un drácula de un solo colmillo.
Yo me apresuro a regresar a casa intentando huir de la luz del sol que irremediablemente, mostrará descarnada realidad; los despojos de la batalla.
Pronto saldrán las flotillas de limpieza que armadas de carros, mangueras y cepillos, lograrán que a la hora de la misa mayor, todo esté en su sitio.
Y justo en ese momento se producirá el cambio de turno; mientras el ejército de la noche duerme, las tropas diurnas, acicaladas para el vermú, tomaran las calles del centro.
Y así, la ciudad comenzará otra batalla, pero esa es ya otra historia.
La pala hace un ruido metálico al cargar la tierra. Un sonido que se arrastra, como la misma herramienta por el suelo, y termina en un golpe seco al verter su contenido dentro del foso. Tengo prisa, por lo que apenas dejo pasar unos segundos hasta que vuelvo a repetir la secuencia.
No me gusta mirar los cuerpos que voy cubriendo. Sólo lo hago cuando me llega algún sonido diferente, como el del quejido que se produce al asentar los cadáveres en el suelo. Entonces, paro y escucho, por si me sale algún resucitado de entre los muertos.
No se oye nada más en este amanecer. Quedan muy lejos los gallos y los pájaros de este entierro. Hace tiempo ya que no escucho los lamentos de la tierra al vencer las bóvedas producidas por los cuerpos amontonados. Ya no les queda ese llanto, siquiera, a los que ayer perdieron la batalla.
Empieza a clarear y a mí apenas me restan una docena de paladas. Rasear el terreno. Informar a mi superior de que el trabajo está hecho. Recoger el campamento. Asistir a la misa que dará el capellán para celebrar la victoria.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas