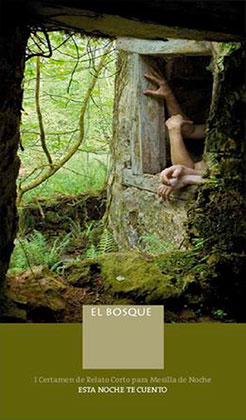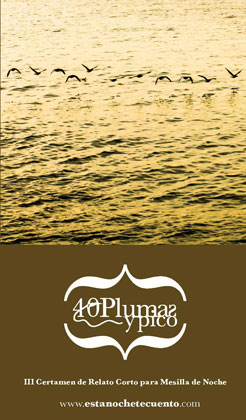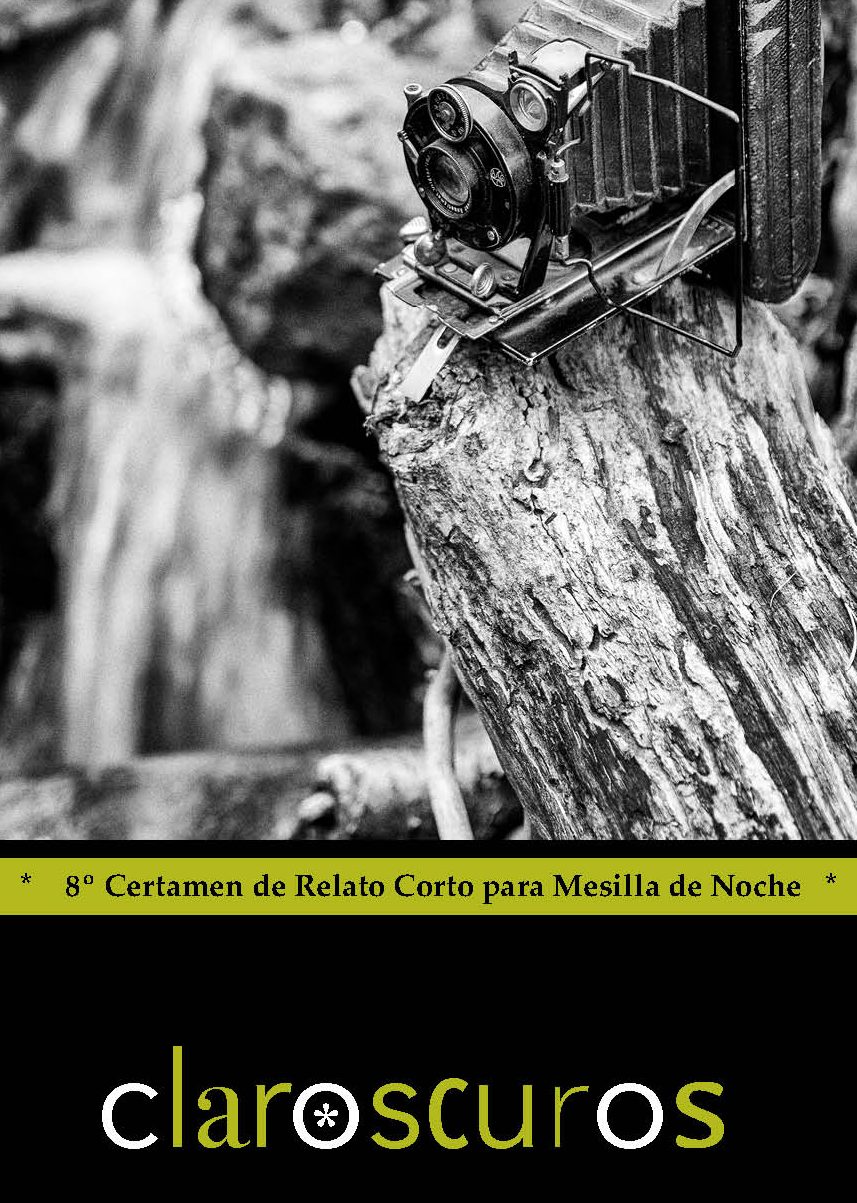¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Circulaba por la ciudad, en pleno entierro de la sardina, cuando me dieron el stop en un checkpoint con farolillos rojos. Allí, una mujer disfrazada de letraherida, se subió al coche y me indicó que continuara. Llevaba (cómo no) unas Ray-Ban de espejo, una kaláshnikov y un perro faldero. Olía a gasolina: la mujer; el perro parecía recién salido de la peluquería. Sin quitarse el pasamontañas, me confesó enseguida que en realidad era una periodista buscando inspiración. Entendí el disfraz; no lo que vino después: Sacó una libreta, apagó la radio y comenzó a hacerme preguntas quisquillosas que, al rato, me hicieron sentir incómodo al responderlas y lleno de miedos antiguos. Ya estaba a punto de pedirle que se saltara la etapa adolescente, cuando toqué sin querer el fusil y un disparo fortuito activó el airbag (negro, enormísimo), desviando el coche barranco abajo.
A mí me rescataron con un hilo de vida; a ella pude verla, con su disfraz irreprochable, paseando por el filo de la carretera. Justo antes de desaparecer, descubrí la nota que me había dejado en un bolsillo: “Ni para un obituario”, decía. Luego perdí la conciencia, entre ecos de ladridos de aquel estúpido caniche.
Un buen actor nunca saca su máscara delante del público. Así, el que actúa es la máscara no el actor. En el mercado de mi pueblo no hay hombres ni mujeres. Hay máscaras que esconden actores. Máscaras sonrientes o serias según se entonen las palabras, según llueva o haga sol. Las máscaras son traicioneras y toman una vida que el actor no quiere. Pero siempre gana el que va delante. En la fiesta de máscaras del mercado de mi pueblo hoy son todas trágicas. Tienen la sonrisa ladeada hacia abajo. De los actores saltan, por el hueco de los ojos, lágrimas descompuestas que resbalan acompasadas por el plástico blanco. Miran al suelo. Allí está la muchacha muerta. Alguien le dio la vuelta y la máscara quedó rota pegada al suelo en un charco de sangre. El rostro, por fin liberado, está completamente blanco. Dicen que la mató un novio militar del que se había enamorado. Dicen que se llamaba Carmen.
En su última noche encima de los escenarios quiso hacer algo diferente. Así la recordarían siempre. Su nombre sería eterno. No lo pensaba por vanidad. O quizás un poco por eso. Era actriz. Adoraba los halagos.
Decían que su técnica era única. Siempre se había negado a desvelar su secreto, o a abrir una escuela para formar a nuevas generaciones. ‘Eso’ que sacaba cada vez que interpretaba era algo innato en ella y moriría con ella.
Aunque en su última representación no estuviera indicada para el personaje, se le ocurrió utilizarla.
En su camerino, delante del espejo, en el centro de su mesa, rodeada de sus amuletos –estampas, flores secas, fotos de su glorioso pasado,…– allí estaba, refulgente: Una máscara blanca, con una lágrima azul como único adorno.
Se maquilló y se vistió con rapidez. Y, ceremoniosamente, se colocó su máscara. Se miró triunfante en el espejo y sonrió. Pero éste no le devolvió el gesto.
Estaba lista. Salió a escena. Un monólogo de tres horas. Bailes, gritos, saltos,… arriba y abajo por el escenario. Hasta insultos. Su extravagancia final.
El telón bajó. Detrás escuchó gritos de ‘¡Bravo!’ y aplausos entusiastas. Lo había conseguido. Los había engañado. De nuevo.
La fiesta era tan loca, el ponche suministrado tan sublime y efectivo, que llegada cierta hora, nadie consiguió recordar si era ángel o demonio. No hubo forma de distinguir entre querubines ataviados con cuernos de plástico y rabos de fieltro, y súcubos envueltos en lino blanco con encantadoras alas de vulgar algodón. El caso es que, al ritmo de una desquiciante música ultramoderna, una legión de criaturas sobrenaturales danzó poseída la última canción del baile de máscaras, celebrado en algún punto intermedio entre el cielo y el infierno. Después de la monumental juerga, tras abundantes plegarias diabólicas y no pocas cópulas celestiales, todos partieron, ebrios e indecisos, sin tener muy claro a qué bando pertenecían ni hacia dónde dirigir sus pasos. No obstante, de una forma u otra casi todos encontraron un cálido vientre materno donde alojarse y nacer al día siguiente, sin saber muy bien quiénes eran, con una horrible resaca, pero con el propósito firme de empezar de cero.
Despertó bañado en sudor, miro a su compañera de sueños, que con una rítmica respiración, aun parecía más bella. Sus pechos subían y bajaban a la vez que su cálido rostro reflejaba quietud tras una larga noche de entrega. Se incorporo y tras una perezosa decisión se levanto para comenzar un nuevo día. Tras un reconfortante baño y un humeante café vespertino se fue al bufete, donde le espera su soleado despacho y su servil secretaria. Un nuevo caso le acaparaba desde hacía unos días y su sombra le empañaba en cada momento y en cada pensamiento. Su cliente, un hombre despechado, despedido, arruinado y engañado, le busco al azar entre un largo listado de abogados, para defender su honor, su transparencia y su trabajado prestigio durante años en una empresa. Cada día miraba su expediente, cada noche acechaba su imagen en cuanto sus ojos se vencían al sueño. Tenía que quitar la máscara al culpable de tanta ruina, pero cada vez que se volvía a ella, la veía más hermosa e inocente para culparla de ese delito y de la infidelidad, que cada noche, él tanto disfrutaba.
Es inútil escapar de uno mismo, tarde o temprano nos topamos con nuestro propio ser, nos guste o no. Es mejor llevarse bien con él. Si te enfadas, no puedes dar un portazo y dejarle plantado con un palmo de narices, siempre viene detrás de ti. Te tomas unas copas, un par de canutos y lo olvidas por una noche, pero al día siguiente, entre el dolor de cabeza de la resaca, aparece con esa sonrisa de suficiencia, como diciendo: no te librarás de mí tan fácilmente. Hace tiempo que intenté ser otro y con una máscara he engañado a mis semejantes, pero a él no puedo engañarle, aunque a fuerza de la costumbre, me ha confesado que cada vez se parece más a esa máscara esperpéntica que le he puesto. El problema es que él no me gusta, pero la máscara todavía me gusta menos.
Era sábado de carnaval. Una mujer se acercó y me pidió que la invitara a una copa. Comenzó a hablar mientras bebíamos. Prácticamente no coincidíamos en nada pero, a pesar de ello, establecimos una conexión de algún modo amistosa. Había algo en su aspecto que me resultaba atractivo y eso a pesar de la máscara que también cubría su rostro. Yo apenas abrí la boca en toda la noche mientras ella hablaba y hablaba. Fui perdiendo interés por lo que decía, hasta que un comentario suyo me provocó un escalofrío que recorrió mi garganta a la vez que el trago de gin-tonic. Fue cuando dijo que tenía un don especial para descubrir demonios. Según ella, bastaba con mirar a los ojos, comprobar que no eran del mismo color y que en sus pupilas se apreciara algo parecido al dibujo de una estrella. De pronto quise marcharme de allí. Aquella mujer, aquel bar de copas me estaban produciendo náuseas. Me despedí lo más cordialmente que me fue posible. Antes de salir de aquel tugurio me fui directo al baño. Frente al espejo me quité la máscara y las lentillas. Desde entonces no dejo que nadie me mire a los ojos.
Aquella tarde repasaba los paños del telón, una de las tediosas funciones de mi mal pagado empleo como responsable de escenografía. La soprano ensayaba con su viejo jersey de siempre y el tenor con esas camisas superpuestas tan inadecuadas para su edad, incapaces de cubrir siquiera el cinturón de sus vaqueros. Cuando empezó el dúo fui incapaz de continuar con los cortinajes. Non sai tu che se’ l’anima mia, el desgarrado lamento de Riccardo al tener la certeza que el amor de Amelia nunca estaría a su alcance, sonaba como jamás lo había escuchado antes.
Yo no era la única espectadora. Renato el personaje del barítono había asistido también al milagro. Cuando concluyeron la pieza un silencio respetuoso se hizo dueño de la sala. Riccardo se retiró apresuradamente y Renato corrió a abrazar a su esposa, en la representación y en la vida real.
Yo quise acompañar al tenor pero no me atreví a importunarlo en su camerino. Debí hacerlo. Su nota de suicidio expresaría con claridad su tragedia y, sin que me diera cuenta, cambió el puñal de atrezo con el que debía ser apuñalado por Renato, por uno auténtico el día del estreno. Me lo reprocharé siempre.
Mientras rebobino la película muda, una concatenación de sonidos en un idioma espectral aplaca el silencio. No son los actores los que hablan (puedo ver sus miradas de consternación mientras caminan hacia atrás, alejan la copa de los labios para beber o se quitan el antifaz para que no los reconozcan); y tampoco son los espectadores con sus cuchicheos, porque ya se han ido. Ha acabado el pase hace un buen rato y solo quedo yo dentro de la cabina. Doy dos pasos temblorosos hasta la puerta e intento abrirla, pero no cede a mis envites, que se tornan desesperados cuando se acrecienta el jolgorio alrededor del proyector. Al incesante parlotear de voces chillonas y risotadas graves se une el trasiego de tacones y el resonar de botellas y copas; todo ello animado por melodiosos acordes de violín. Creo enloquecer cuando una damisela invisible tironea de mi mano invitándome a unirme a la fiesta. Me resisto; pero ella, entre risas y susurros al oído, me quita suavemente la máscara de cordura.
A cada baquetazo Bana se sentía más aturdida. Permanecía expectante en el centro de la ceremonia tradicional del casamiento. Los hombres escondían el rostro tras máscaras oscuras y bailaban alrededor de la virgen con movimientos enérgicos.
Las mujeres tapadas con caretas blancas se sentaban rodeando a los danzantes a una distancia prudencial. Al cesar la percusión de los tambores, Mamadou el hechicero hizo acto de presencia. Con un golpe vigoroso de su báculo dio la orden para que el joven Lamine entrara en escena. Su adolescencia no iba enmascarada aunque cubría su desnudez con un collar de marfil sobre su pecho y un taparrabos de piel.
Los mandingues hicieron un pasillo para que el no iniciado se situara frente a su futura compañera. La muchacha temblaba de miedo y excitación, todo a la vez. Entrelazaron las manos. Mamadou se acercó y unió sus sabias manos a las de la pareja. El brujo comenzó a entonar una retahila grave e ininteligible para los mortales. Cuando terminó su imploración al cielo y a los dioses, dio por bendecida la alianza e invitó a los desposados a tomar posesión de la chabola que les había sido asignada para la culminación del enlace.
Él siempre había sospechado que Eva le era infiel. Por accidente, descubrió en su correo unas breves indicaciones a su amado: » Yo de luna y tú de sol». En ese mismo instante, una idea le pasó por la mente; se acordó de su amiga y escribió: » Yo de sol y tú de luna. Y no preguntes».
Quería contribuir a una buena causa, por eso elegí mi atuendo a conciencia. En carnaval, la máscara y la capa negra me confirieron la valentía necesaria para poder hacerlo sin remordimientos; porque, como es sabido, para conseguir fines justos, muchas veces son necesarios medios un tanto oblícuos.
Me arrepiento de no haberlo hecho antes, cuando trabajaba en el bufete, porque entonces contaba con más recursos y también, con más posibles. Sin embargo, hace meses ya que, tras la carta de despido he cambiado mi vanidad por la conciencia social que durante muchos años he ignorado.
Me consta que en el banco de alimentos lo necesitaban, por eso me arriesgué. Pero sucedió que después, cuando entresaqué de mis ropajes el botín que había conseguido sisar —unos cuantos paquetes de embutido— , al alinearlo en el suelo, reparé en mis zapatos desgastados y en los roídos calcetines que éstos cubrían.
Recordé entonces la voz de mi madre que siempre decía: “La caridad, hijo, comienza por uno mismo”. Y no pude remediarlo, señor agente. Llevé todo a mi chalet deshauciado para degustarlo rodaja a rodaja sobre la porcelana fina y con cubertería de plata mientras se consumían las últimas velas que me quedaban.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas