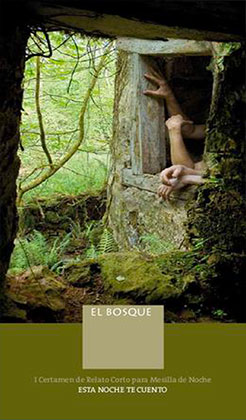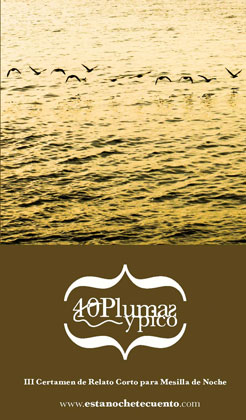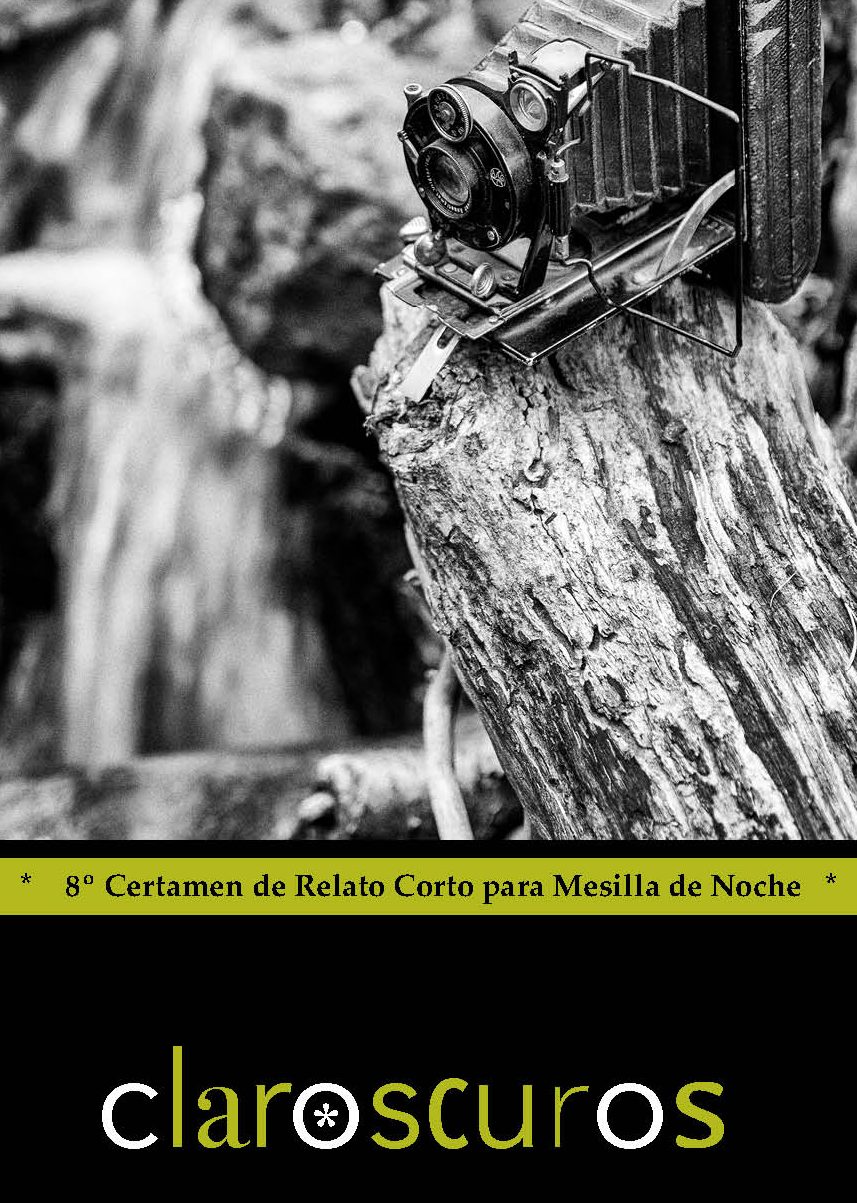¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


-¿No podría ir más deprisa?
-Imposible. Gran Vía en hora punta. Por mucho que quisiera…
El joven Miguel miró por el espejo retrovisor de su taxi y se fijó en la bella mujer que acababa de recoger en la estación de Atocha. Llevaba el pelo recogido en un moño, lo que estilizaba blanco e inhiesto cuello. Sus ojos negros se cruzaron con suyos y pudo percibir un ligero nerviosismo. El atuendo negro le sentaba bien, realzaba su figura. ¿Dónde la había visto antes? ¿En el entierro del abuelo? Había fallecido hacía apenas diez días. Pero no podía ser, se estaba volviendo loco, todo estaba muy reciente. Intentó pensar en otro tema.
-¿Tan importante es su cita? –se atrevió a preguntar Miguel rompiendo el protocolo establecido por su superior.
-Jamás he llegado tarde.
De pronto algo pasó. No pudo reaccionar. Soltó el volante en un acto instintivo para cubrirse el rostro. Los cristales del taxi estallaron; todo fue caos.
-Una explosión. Allí,… allí debería haberla dejado… Nos hemos salvado de milagro.
-Hoy no he cumplido mi misión. Es la primera vez en muchos años que no llego a tiempo a mi cita.
He bajado la última caja al coche y ya puedo marcharme. Pero antes tengo que enterrar a Cierzo.
Era un perro precioso, un San Bernardo grande y medio ciego a causa de sus años. Vivíamos juntos desde que era un cachorro y era mi mejor amigo y compañero.
Todo empezó el mismo día de nuestra mudanza. Él estaba nervioso, olisqueando cada baldosa y tomando posesión, a su manera, del piso. De repente empezó a aullar y se me pegó a las piernas temblando. Jamás había hecho algo así y busqué la causa de su miedo. Desde la puerta abierta del piso nos miraba desafiante un hombre repulsivo que se fue gateando al piso de enfrente cuando se vio descubierto.
Pregunté por él a otros vecinos y me advirtieron sobre su locura. Cierzo ladraba muy nervioso cuando sentía su presencia en el rellano y yo le reñía porque no tenía nada que temer.
Una noche me despertaron sus aullidos, comprendí que estaba llorando y me levanté. Abrí la puerta del dormitorio, encendí la luz y el horror me paralizó. Cierzo yacía sobre un charco de sangre que manaba de su garganta abierta mientras aquel individuo nauseabundo la lamía ávidamente.
» No sé que es peor la verdad, que no me dejen entrar en las discos y pub que me gustaban o tener que tomar las birras y copitas a escondidas, ahora que puedo beber sin que me afecte demasiado. No sé la verdad«
Nuestro hombre se estaba rascando unos granos en la cara, una especie de reacción alérgica, o al menos eso creía él.
Observó que de repente se fijaba en chicas muy jovenes para él. Se quedaba mirándolas no sin cierto rubor, él que nunca fue tímido.
De pronto le invaden sensaciones e imágenes muy románticas, a estas alturas de la vida. También su ánimo fluctúa intensamente en pocas horas. Por otro lado se siente muy cuestionado y poco aceptado por los demás. Y todo esto mezclado con la seriedad de los 48 años, una madured y temple que conservaba a ratos.
Ernesto no podía creeer lo que estaba leyendo. Tras su muerte firmó, después de darle muchas vueltas, volver a los 31. Con la poca luz y el agobión que tenía escribió 13, 13 años ¡glups!
Se lío sí, menudo embrollo.
-¿ Esto será revisable?
– …
– ¿Qué?
**
Eras médico y yo enfermera . A los demás les veía venir, sólo querían pasar un rato agradable conmigo, tú te comportabas diferente. Me hablabas de forma educada y me mirabas a los ojos. Me empezaste a interesar, creí que podría haber algo entre los dos y comencé a dejar de ser tan huraña y seca .
Una semana después me pediste una cita para cenar en un restaurante de lujo , me acompañaste a casa y te despediste con un beso en la mejilla.
Fue entonces cuando empecé a enamorarme de ti, por ti haría todo y lo daría todo.
Poco después me lo pediste, no me pude negar. Aquella fue mi primera noche de pasión.
Creí que aquello duraría siempre, hasta que a la mañana siguiente en el hospital te vi presumiendo de tu hazaña y contándolo todo mientras recogías las ganancias de tu apuesta .
A media tarde me citaste para la noche en tu casa. Fui preparada. Al tercer gin tonic te sentiste indispuesto. Yo no quise molestarte y salí, pero para que veas que soy buena persona hasta que no te sacaron con los pies por delante no pude irme a mi casa.
Cuando Lucía llegó a casa no había nadie. Encendió las luces y, en el mismo instante, empezó a sonar el teléfono. Descolgó.
Colgó casi con lágrimas en los ojos. Entonces reparó en la nota junto al aparato: «No me esperes, salgo esta noche.» Cogió las llaves de la moto y salió corriendo, los nervios hicieron que se dejara las luces encendidas. Bajó las escaleras a toda velocidad, tardó en encontrar la Vespa, y arrancó en cuanto consiguió liberar el seguro antirrobo.
Atravesó la ciudad rozando la temeridad. Los semáforos se hacían eternos, y las luces de la noche navegaban por la estela de vaho que se iba formando en su casco. En su cabeza, se acumulaban palabras sueltas como golpes de martillo: “ingresado”, “accidente”, “gravedad”…
El luminoso con la palabra HOSPITAL por fin apareció en el horizonte.
Preguntó en información. Atravesó los pasillos, casi ciegas, luces fluorescentes. 501. Aquí es. Cuando entró en la habitación apenas podía hablar.
Estaba despierto.
– Papá ¿qué ha pasado?
Y consciente:
– Nada, niña, que la cita a ciegas de hoy resulta que era con la muerte. Pero no te preocupes, no me ha gustado. Sigues siendo hija de padre divorciado.
Estaba contenta, había aprendido, por fin, a controlar el sentimiento de dolor…
Sabía lo que iba a suceder y creí suficiente el sufrimiento de los dos hasta la llegada de ese día inesperado en que se cumplieran los pronósticos médicos.
Pero cuando me dieron la noticia de su partida, todo ese dominio quedó anulado por la angustia; supe en el acto que la esperanza me había desnudado y al irse se llevó todo mi control por delante.
Quedé desnuda delante de toda la pena…
Lloré descontrolada y vestida de dolor.
Llega a ser una obsesión…Te fundes con tu deseo más íntimo hasta el punto de no distinguir entre tu vida y la ansiada. Vives tu día a día como si de los alrededores de la realidad se tratara, te molesta que los demás intenten ayudarte en tu locura, pues ellos ven en qué estado de irracionalidad te has sumido, y tú no. Haces caso omiso, sólo existes tú, tú y tu ego sin voluntad…
Cada vez que pienso en esas pobres almas torturadas, sufro. Es la empatía que va indefectiblemente unida a mi alma.
Dicho esto, sigo orbitando.
La Luna. En fase creciente.
No intentéis fotografiarme. Me cansáis.
¿Tu otra vez?
Has vuelto a buscarme, y esta vez no me perdonarás.
Sabía que volverías, era inevitable, aunque no te esperaba aún.
Nunca faltas a la cita.
Quiero pedirte como favor que des un escaso tiempo para despedirme de mis amigos, juro que no tardaré.
Tu gesto irónico me dice que no me lo darás. No tienes sentimientos, es tu misión.
Quisiera decirle a ella que la seguiré amando, a ellos que…
Está bien vamos.
-¿Por qué me habrá convocado? Siempre creí que aparecía sin avisar, al menos todos los casos que conozco fueron así; uno podía tener cierta idea de su cercanía, pero el instante exacto de su arribo, jamás.
Entonces, ¿cuál es el propósito de una cita con la muerte? ¿Decirme cuánto me queda de vida? ¿Notificarme personalmente en ese mismo momento de mi partida? ¿Simplemente charlar?
Demasiadas preguntas y pocas respuestas para un tema tan misterioso y que ha desvelado a la Humanidad desde los comienzos.
Acepté la invitación, quedamos en encontrarnos en aquél sórdido café frente a la Aduana. Llegué a horario, ella aún no estaba en el lugar, se notaba su ausencia… ¡la impuntualidad empezó a fastidiarme!
…Y aquí me encuentro… sentado hace años y como cada día en una mesa solitaria, sin nada que hablar ni que decir; esperando que quien me citó, se digne a venir-.
Sonrió ante el espejo. Se veía bonita, su pelo recién lavado, y una nariz respingona. Veinte pecas adornaban su cara igual que unos topitos bordados en fieltro. Llevaba puesta una camisa tres tallas más grandes cubriéndoles los dedos de las manos, un vaquero roído y unas bambas azules. Volvió a sonreír, ésta vez atusando la larga melena negra; alzándola para recoger en un moño la mitad, la otra, caería en cascada hacia el lado izquierdo del cuello. Había aceptado el reto en el instituto el día anterior: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. El cristal estalló en mil pedazos diseminando por toda la habitación los topitos.
La noche del jueves Belinda y su amante decidieron escaparse juntos. Una hora antes de la huida, limpió el pescado y lo metió en el horno. Tras fregar lo que había manchado, agarró el cuchillo más largo que encontró en la cocina, y propinó doce puñaladas a su marido, mientras este dormitaba en el sofá; ese de cuero blanco que ella tanto odiaba por ser tan frío en invierno y tan pegajoso en verano, el mismo que su suegra se había empeñado en regalarles por su décimo aniversario y que ahora permanecía cubierto de sangre. Tras el crimen, descolgó el auricular del teléfono, marcó el número de su hijo y cuando contestó, Belinda acertó a decir: “Cariño, la cena te espera. No tardes, tu padre se enfría”.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas