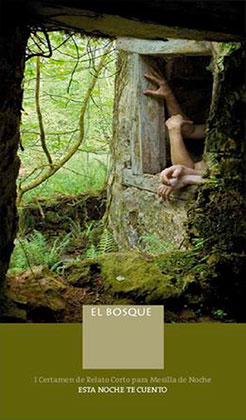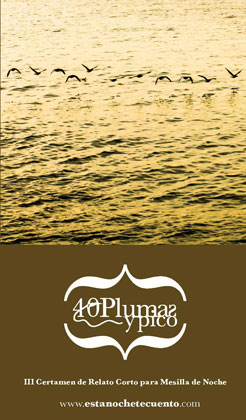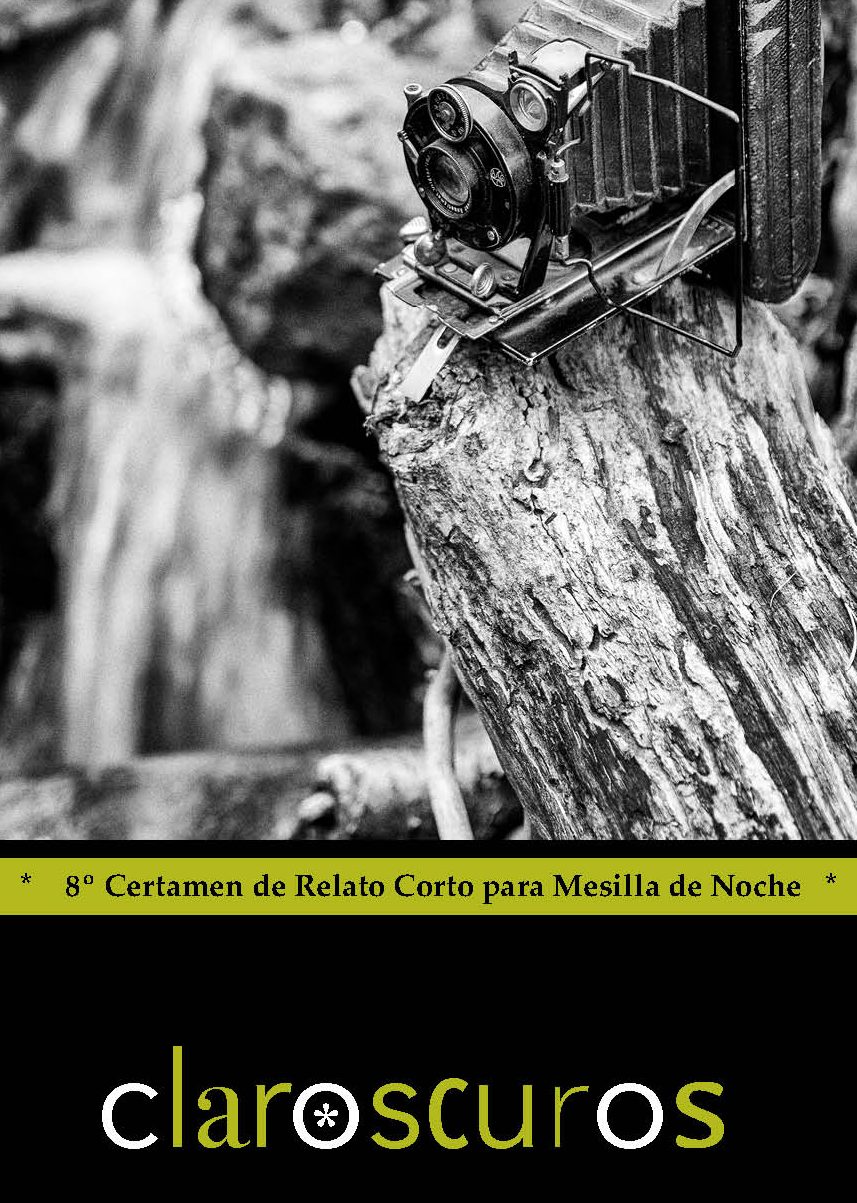¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


 Queridos Reyes Magos:
Queridos Reyes Magos:
Estamos todos muy tristes después de lo que ha pasado con mi hermanita. Yo oí decir al médico que era una cosa que sucede con algunos bebés de repente y que por eso no pudo despertarse más. Desde entonces mamá casi no se levanta de la cama, y hoy, como está mi tía para ayudarnos a cuidarla, papá me ha dicho que os escriba la carta para pediros mis regalos, que él se encarga de echarla al buzón, y que seguro que este año me vais a querer más que nunca. Pero yo ya no quiero ningún juguete ni el balón de fútbol ni esa bicicleta roja tan bonita que he visto en la tienda. Lo que deseo con todas mis fuerzas es darles una sorpresa a papá y a mamá porque ya no parecen tan contentos como antes, y aunque mi hermanita era fea, pequeña y lloraba toda la noche, creo que les gustaría que pudierais traerla otra vez con nosotros. Si lo hacéis me portaré siempre muy bien, la querré mucho y, para que pueda despertarse cuando quiera, jugaré con ella sin volverle a tapar la nariz y la boca con mis manos. Lo prometo.
 Cada seis de enero, los magos de oriente visitaban los hogares de todos sus amigos, ya se tratara de viviendas corrientes, áticos o incluso porterías. Pero a su piso, por algún motivo que a él se le escapaba, nunca acudían. Un año más, el día de Reyes le llevaron a un teatro alquilado por la empresa donde trabajaba su padre. Sobre el escenario, los tres magos se mostraban imponentes con sus ricas vestiduras, sentados sobre tronos y rodeados de pajes. Por megafonía iban llamando por orden alfabético a los niños y niñas: éstos subían, conversaban brevemente con el primer monarca libre, recibían el regalo, descendían al patio de butacas y abandonaban la sala.
Cada seis de enero, los magos de oriente visitaban los hogares de todos sus amigos, ya se tratara de viviendas corrientes, áticos o incluso porterías. Pero a su piso, por algún motivo que a él se le escapaba, nunca acudían. Un año más, el día de Reyes le llevaron a un teatro alquilado por la empresa donde trabajaba su padre. Sobre el escenario, los tres magos se mostraban imponentes con sus ricas vestiduras, sentados sobre tronos y rodeados de pajes. Por megafonía iban llamando por orden alfabético a los niños y niñas: éstos subían, conversaban brevemente con el primer monarca libre, recibían el regalo, descendían al patio de butacas y abandonaban la sala.
Su primer apellido comenzaba por la letra uve, así que su turno le llegó cuando el teatro estaba ya casi vacío. Besó a Melchor y tomó su obsequio, emocionado. Mientras bajaba las escaleras, de súbito advirtió que de un botón de su abrigo colgaba, prendida de una goma elástica, una barba blanca. Al girarse descubrió que el hombre que había en el trono no era otro que Fernández, un compañero de su padre, quien, muy azorado, intentaba taparse el rostro con el manto.
 LLegaba al pueblo cada 25 de Diciembre,era un hombre normal y todos le llamabamos el Bienvenido,saliamos de nuestras casas a recibirlo y unos a otros nos mirabamos en acto de conformidad hacia el.
LLegaba al pueblo cada 25 de Diciembre,era un hombre normal y todos le llamabamos el Bienvenido,saliamos de nuestras casas a recibirlo y unos a otros nos mirabamos en acto de conformidad hacia el.
Era sencillo, aunque las malas lenguas decian que tenía mucho poder, pero él nunca decía nada, solo sonreía.
Era de buena cuna, sus padres le habían traído al mundo rodeado de mucho cariño y nunca le faltó nada.Tenía cara de niño travieso, aunque ya peinaba canas. Cuando se le preguntaba de donde era él respondía » de todas partes y de ninguna«. Durante unos dias se mezclaba con los lugareños ofreciéndoles sus conocimientos, transcurrido un tiempo nos decía que se iba a otro pueblo a seguir enseñando y desaparecía, y así cada 25 de Diciembre, pero este año no vino, dicen que una bala perdida lo mató y que nadie reclamó su cuerpo,dicen tambien que la ciencia lo recogió para su estudio.
Para nosotros en nuestras vidas ya nada es igual,solo los niños le esperan convencidos de que volverá algún día.
Blog = dulcinea del atlantico
 A muchos de mis amigos Papá Noel les dejaba regalos en Nochebuena. Y luego los Reyes. Nunca tuve yo esa suerte porque por mi casa sólo pasaban los tres magos de Oriente. También lo hacía el Ratoncito Pérez, claro, cuando se me caía algún diente. Como a todo el mundo. Pero no tenía punto de comparación: para mí la mañana de Reyes era la más excitante del año.
A muchos de mis amigos Papá Noel les dejaba regalos en Nochebuena. Y luego los Reyes. Nunca tuve yo esa suerte porque por mi casa sólo pasaban los tres magos de Oriente. También lo hacía el Ratoncito Pérez, claro, cuando se me caía algún diente. Como a todo el mundo. Pero no tenía punto de comparación: para mí la mañana de Reyes era la más excitante del año.
Papá era un anfitrión de lo más hospitalario. Antes de acostarnos, les dejaba a los Reyes turrones y tres copitas hasta arriba de coñac, con la botella al lado por si querían repetir. Nunca se le olvidaba, a pesar de que a mamá, por algo, aquello la disgustaba. A los camellos les ponía rebanadas de pan en una cesta de mimbre.
Cuando no quedaba regalo por abrir, yo lo repasaba todo, no se me hubiera olvidado algún paquete debajo de tanto envoltorio rasgado. Caía entonces en la cuenta de que las copas estaban apuradas y la botella vacía volcada y que había migas por todos partes. Papá no compartía mi entusiasmo porque ese día siempre se levantaba de malhumor, gritando y con un aliento terrible. Y mamá… mamá se lo pasaba llorando.
El día de Navidad, Caperucita Roja va a casa de la abuelita y, en el bosque, descubre a la Bella Durmiente. Se acerca a una charca cercana y besa a una rana para que, convertida en leñador, despierte a la dama. Todos juntos siguen el camino de baldosas amarillas y se encuentran un conejo blanco que les indica que llegan tarde. Apresuran el paso, pero se entretienen jugando con los tres cerditos. A lo lejos se escuchan las doce campanadas. Caperucita se convierte en Campanilla y llega volando a casa de la abuela que la espera jugando al mus con media docena de lobos, dos madrastras y la Reina de Corazones.
Así comenzaba, más o menos, la historia que el abuelo Teodoro nos contaba de pequeños tras la cena de Nochebuena. Cada vez cambiaba los cuentos a su antojo sin dejar de mirar la mesa en la que los mayores, juntos por una vez al año, seguían arreglando el mundo entre turrones.
 Esta Navidad, mis padres han tenido una idea aún más absurda que de costumbre: invitar a cenar a una familia de nativos polinesios de una isla de nombre impronunciable. Y aquí están, plantados en mi salón con sus taparrabos y abalorios, un tanto temblorosos (fuera estamos 2 C⁰), mirando atónitos el parpadeante abeto de plástico. Son cuatro, dos adultos y dos adolescentes. Mi madre les ha agasajado con todo un repertorio de canapés y turrones, pero no ha logrado que los prueben. Ni siquiera el humeante pavo trufado ha quebrantado su persistente quietud. Al final hemos decidido empezar nosotros, por si así entendían que esto va de comer a saco. Pero nada. Al acabar la cena, mi padre, zambomba en mano, ha iniciado un desquiciado popurrí de villancicos clásicos, animándolos a bailar con un ridículo trotecillo que, afortunadamente, ha languidecido frente a sus impasibles miradas. Yo, a punto de morir de vergüenza, me he refugiado con mi smartphone bajo el piano, pero desde aquí puedo ver que nuestros invitados han empezado a moverse lentamente, rodeando a mi familia. Parece que ejecutan una extraña danza ritual. Ahora abren desmesuradamente sus bocas, mostrando unos dientes enormes y afilados. Y parecen realmente hambrientos.
Esta Navidad, mis padres han tenido una idea aún más absurda que de costumbre: invitar a cenar a una familia de nativos polinesios de una isla de nombre impronunciable. Y aquí están, plantados en mi salón con sus taparrabos y abalorios, un tanto temblorosos (fuera estamos 2 C⁰), mirando atónitos el parpadeante abeto de plástico. Son cuatro, dos adultos y dos adolescentes. Mi madre les ha agasajado con todo un repertorio de canapés y turrones, pero no ha logrado que los prueben. Ni siquiera el humeante pavo trufado ha quebrantado su persistente quietud. Al final hemos decidido empezar nosotros, por si así entendían que esto va de comer a saco. Pero nada. Al acabar la cena, mi padre, zambomba en mano, ha iniciado un desquiciado popurrí de villancicos clásicos, animándolos a bailar con un ridículo trotecillo que, afortunadamente, ha languidecido frente a sus impasibles miradas. Yo, a punto de morir de vergüenza, me he refugiado con mi smartphone bajo el piano, pero desde aquí puedo ver que nuestros invitados han empezado a moverse lentamente, rodeando a mi familia. Parece que ejecutan una extraña danza ritual. Ahora abren desmesuradamente sus bocas, mostrando unos dientes enormes y afilados. Y parecen realmente hambrientos.
Me marcho a México urgentemente. Fran me lleva un día de ventaja y debo encontrarlo como sea. Creo que está a punto de cometer una locura.
Fran no es como nosotros. Tiene un don desde niño, desde aquella Navidad en que vio su primer fantasma jugando en el salón con las figuritas del belén. Aquel espectro ―un chiquillo como él― venía cuando le parecía, hasta que un buen día desapareció. Pero enseguida fue sustituido por otro. Desde entonces le han visitado cientos de espíritus extraños. Mi amigo tiene la suerte de caer simpático a todos.
Conozco casos divertidos: la madre de su maestro, que le desvelaba lo que iba a entrar en los exámenes; o el loco que se creía Pío Nono y farfullaba en italiano que tenía un nieto en Alicante.
Pero últimamente Fran está muy raro. Ve a un tipo diabólico que dice que su primogénito nació en México el 21 de diciembre, el día de la famosa y errónea profecía. Su casero me asegura que se ha ido a la Riviera Maya. A mí me ha dejado un SMS incoherente («no es el fin, sino el principio del fin«, escribe). También habla de Herodes.
 Yo era tan solo un niño, el pastor número 8. Desde mi modesta perspectiva, el Belén siempre me había parecido un lugar aburrido. Todo el año esperando en el fondo de la bolsa para acabar colocado en el sitio de siempre, junto a las puñeteras ocas.
Yo era tan solo un niño, el pastor número 8. Desde mi modesta perspectiva, el Belén siempre me había parecido un lugar aburrido. Todo el año esperando en el fondo de la bolsa para acabar colocado en el sitio de siempre, junto a las puñeteras ocas.
Pero aquel año fue distinto. Aún recuerdo el grito de la lavandera, tras encontrar el cadáver de Melchor flotando en el papel de plata. En menos de una semana el herrero murió abrasado en su taller, los soldados de Herodes aparecieron decapitados, y descubrimos al caganer enterrado en el musgo. “¿Quién puede estar haciendo esto?”, nos preguntábamos.
Volvimos la vista hacia el portal, esperando una respuesta. El Ángel había bajado y estaba conversando con María y José. No sé de qué hablaron, pero al día siguiente todas las figuras se habían recuperado y ocupaban su lugar.
Nada extraño ha vuelto a suceder desde entonces. De todas formas, me alegro de seguir siendo el pastor número 8 y estar lejos del portal. Ese niño siempre me dio mala espina.
 De tanto oír a los niños del lugar,
De tanto oír a los niños del lugar,
el elefantito sin trompa quiso probar.
¡Navidad! bueno tenía que ser,
ya que todos su alegría dejaba ver.
-“Solo es cosa de ilusión”, oía a los mayores,
“regalos para todos los que no han sido los peores”.
-¿Yo cómo habré sido?
¿Seré malo y por eso mi trompita se me ha partido?
Hablan de un tal “Papá Noel”,
buscaré la manera de que me encuentre… o yo a él.
Dicen que baja por chimeneas, trepa balcones y también que llega volando en trineo.
Le pediría un cencerrito, para que nadie se asuste y oiga mi tintineo.
¡Ya sé! El árbol más frondoso y bonito buscaré,
y para comer por el camino sus frutos y ricas hojas le guardaré.
Después de un arduo trabajo, que en ningún momento le pudo, por su gran expectación, rendido a pies del árbol quedó dormidito sin saber que le llegaría su ocasión.
Entre sueños oía cascabeles, ruido de celofanes y renos que daban grandes resoplidos.
No lo podía creer, Papá Noel de blancas barbas, su regalo zarandeaba entre los más bellos sonidos.
La Navidad también premió al elefantito,
sin trompa, pero contento y orgulloso con su cencerrito.
– Fue muy bonito lo que hiciste por ella…
-!Mentí y robé a esa mujer¡
-La hiciste feliz…
 A pocos días de su llegada sabía dónde encontrarlo en la iglesia del pueblo. “Tal como el año pasado, Manuelito: un buey, un asno, ovejitas y tu soledad como la mía. Este año, Condesa no parió, Platero más viejo y cansado, las borreguitas, percudidas, apenan con su respirar; Berni, no ladra, solo quiere protección… Tengo un plan, Manuelito, no puede fallar”.
A pocos días de su llegada sabía dónde encontrarlo en la iglesia del pueblo. “Tal como el año pasado, Manuelito: un buey, un asno, ovejitas y tu soledad como la mía. Este año, Condesa no parió, Platero más viejo y cansado, las borreguitas, percudidas, apenan con su respirar; Berni, no ladra, solo quiere protección… Tengo un plan, Manuelito, no puede fallar”.
El veinte escogió el lugar bajo de un chirimoyo y su concavidad con estrellitas sinfín. El veintiuno ubicó la cantera, el manantial, cubrió de verde la explanación. El veintidós, con pasión desbordaba, sus deditos moldearon la arcilla y fueron apareciendo palomitas, gallinas; condesas generosas, briosos plateros y corceles, ovejitas de toda laya por manadas; agregó cerditos… y aseguró la propiedad con bernis intimidantes. El veintitrés construyó una casita compacta, espaciosa, con ventanales y techo de tejas. El veinticuatro esculpió a su padre vital, a su madre le dibujo una linda sonrisa. Comprobó que todo estaba bien, se sintió colmado, feliz, maravillándose de su obra… En la noche, a las doce, corrió hacia la iglesia, se escabulló entre los presentes y se acercó lo más que pudo, le habló quedito: “¡Manuelito! ¡Manuelito!… Cumplí mi parte… Te toca soplar”.
 Me pongo muy nervioso. Son los días claves para demostrar que he sido un niño bueno. Nada puede desviar mi atención. El beso con el que recibo a mi padre al llegar del trabajo me indica que ha llegado la hora.
Me pongo muy nervioso. Son los días claves para demostrar que he sido un niño bueno. Nada puede desviar mi atención. El beso con el que recibo a mi padre al llegar del trabajo me indica que ha llegado la hora.
– Mamá, dame la basura.
Mientras ella cierra la bolsa, a hurtadillas, toco el fondo del bolsillo del abrigo para asegurarme que aún sigue ahí.
– No tardes en subir. No hables con nadie. – Me dice.
Bajo las escaleras, abro la puerta y me recibe el gélido aliento de la noche. Tengo que darme prisa o mis padres empezarán a sospechar. Abro la tapa del contenedor, aguanto la respiración. Ya está. Ahora corre.
El banco está en la esquina, no lejos, pero lo suficiente para llegar jadeando por el esfuerzo. Él me está esperando. Lo sé. Me vigila. Y yo no puedo fallar. Saco del bolsillo el desayuno de cada mañana y se lo ofrezco como cada noche.
– Come, come, Gaspar, – mascullo mientras subo las escaleras – a mi no me engañas.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas