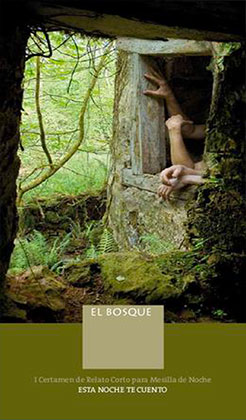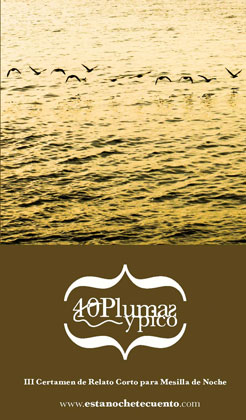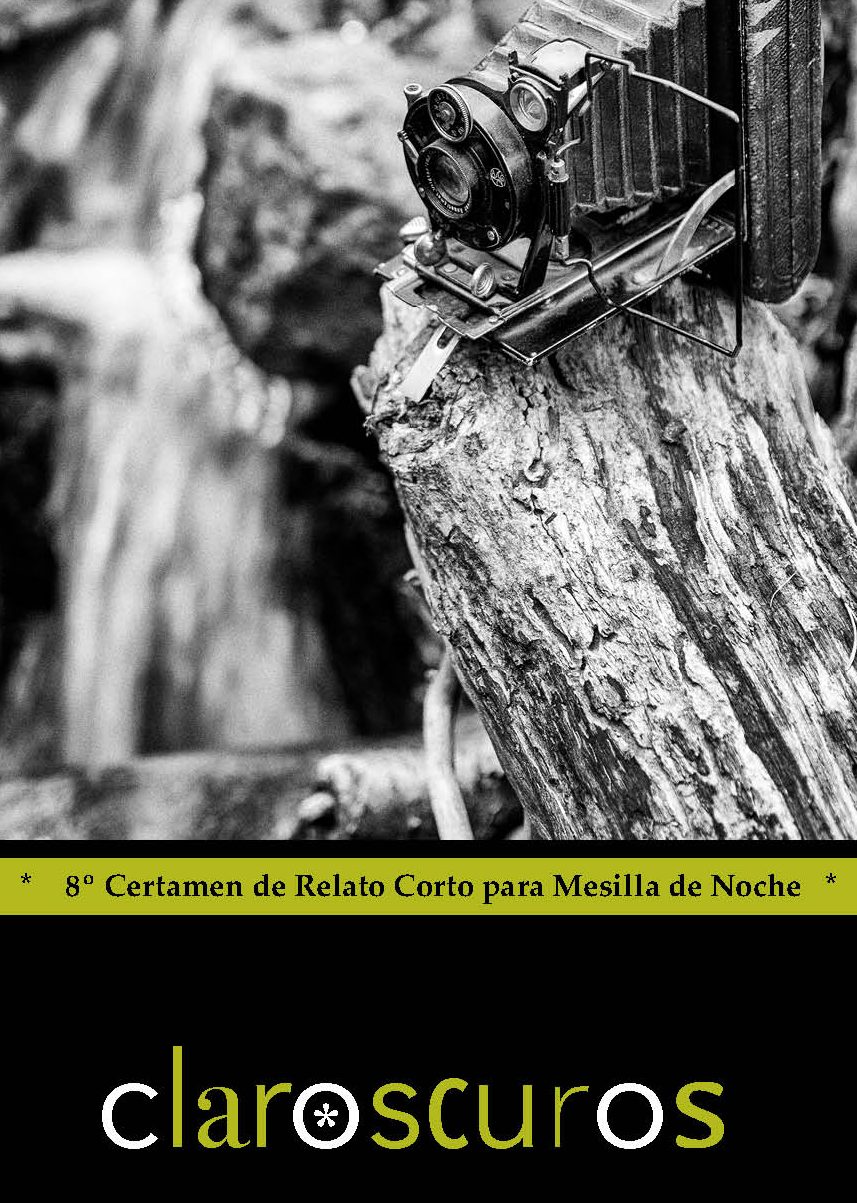¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Le atraía el color rojo. Así que fue tras ella. La perdió de vista al doblar la esquina. Miró hacia el cielo. En lo alto, la luna llena agudizaba sus sentidos. Podía escuchar el eco de corazón y pulmones contra la caja torácica. Hasta olía el reservorio de deseos contenidos en medio de las piernas impúberes. “Otra zorra que lo anda pidiendo”, pensó mientras la perseguía por el callejón.
Otras veces había tenido que cerrar, él mismo con su corpulenta presencia, las rutas de escape a sus elegidas. En esta ocasión, solo bastó un golpe de pensamiento para dirigir los apresurados pasos de la víctima hacia el riachuelo. Quedó atrapada entre las escarpadas márgenes fluviales. Temblaba al verlo acercarse desnudo y con la virilidad izada por el influjo del plenilunio. Más esas contorsiones del cuerpo femenino no eran de miedo, sino espasmos para desvestirse del humano disfraz . En ese momento, deseó haberse tomado los antipsicóticos y estar tranquilo en su celda. Ahora le tocaba rechazar, con todas sus fuerzas, las caricias forzadas de colmillos y garras de algo sobrenatural.
Ella, enamorada. Él, lobizón.
Por las noches me escapo a fumar un cigarro al jardín. Casi siempre está allí. Debe rondar los dieciséis, pero siendo percha en la inmensidad deforme de su pijama azul, apenas aparenta doce.
Al principio hablábamos, nos contábamos obviedades que no supusieran una apertura interior, poníamos a parir a las enfermeras, criticábamos al cocinero de planta, hasta que un día no tuvimos nada que decir.
Ahora nos sentamos en un banco y miramos al cielo. Cuando hay luna llena nos permitimos unas miradas cómplices y algún comentario jocoso sobre su parecido con nuestras cabezas. Cuando hay luna nueva nos cogemos fuerte de las manos para no pensar.
Varias de las grietas de la luna rezuman sangre. Así el cielo se tiñe de un color rojizo amenazante. Los mayores recuerdan áun las primeras fisuras y bajan la voz cuando, por descuido, alguno menciona los períodos aciagos de lluvia púrpura. Nosotros no hemos conocido tales calamidades pero nuestros progenitores, alarmados por la falta de hombres y leales a una responsabilidad heredada, han dado sus vidas para procrearse y traer varones al mundo. Aunque los abuelos no temen salir a la calle se guardan muy bien de dejar salir a sus nietos. Los más cautos y sabios se apresuran a buscar ofrendas. Muchachos de esos, sin parientes que los protejan y, de preferencia los de vida disipada. Saben que no hay escapatoria y que los sacrificios humanos son necesarios para apaciguar a la bestia.
A la luna llena baja vino y, bajo ella, llena de dudas, la muchacha se sentó. Tan redondo el astro descolgado que acogió, como propia, la o redonda que en redondo la boca roja suspiro: “oh…”. De vuelta devolvió la luna el lamento con la letra, polvo blanco como lluvia empolvando su melena. Se miran entonces al espejo: una desde abajo mira arriba, otra desde arriba mira abajo. Pesares compartidos en la noche que alguien cuenta.
Cuando cerró la escotilla y se puso al mando del módulo que los llevaría de regreso a casa, Collins echó un vistazo celoso y afligido a la superficie de la Luna, que tan cerca tuvo y nunca más volvería a tener tan a mano. Sus compañeros se desprendían del traje espacial y rebajaban su euforia tras tan singular hazaña, pero él dispuso todo para que la maniobra de reentrada se realizara con el mayor rigor. El espacio, la atmósfera, el rescate en pleno océano… Su parte de mérito quedaría eclipsada por aquel breve paseo, dos frases ingeniosas, tres rocas y muchas fotos. Era como si el confeti cayera solamente sobre sus compañeros.
Su mujer trataba de disimular el enojo con caricias impostadas para que las cámaras no desvelaran tal frustración.
—Tu hijo necesita una figura heroica en quien reflejarse—daba a entender la mirada de su esposa.
Pero él no habría podido poner en peligro la misión por un capricho. Los héroes no son únicamente los que se arriesgan, sino, sobre todo, los que saben guardar la calma.
Aquella noche juraría que estaba en buenas condiciones, pero mis amigos decidieron lo contrario, optando por mandarme a descansar.
Despés de tanto discutirlo me largué sin pestañear, fuí directo al coche y salí a toda prisa dirección a casa. Enfadado, daba tragos a la botella de whisky para olvidar lo sucedido.
A pocos kilómetros me percaté del mal etado en que estaba. Sudaba sin parar y mi corazón latía a mil por hora, pero que diablos, no quería darles la razón a unos hijos de puta que me hechan de su fiesta.
Poco después, observé un puto conejo sobre el capó de mi coche. Saltaba sin parar mientras me gritaba: «no pares..sigue, sigue».
Asustado, decidí parar y tomar el aire bajo la luz de la luna. A penas logro recordar lo que pasó despúés. Intenté centrarme en aquella luna. Podía sentir su luz envolviéndome por completo y no sé porque coño lo hice, pero recuerdo que caminé hacia ella y sin darme cuenta tenía el foco de un maldito trailer sobre mi cara…
Hoy por hoy, no sé como carajo terminé en una bicicleta, con una botella de whisky en la mano y más aún discutiendo con un puto conejo…
Cuentan que a Delia le entró una noche la luna llena en su cuarto. Que le pilló desprevenida y no pudo hacer nada por evitarlo. Ni tampoco supo luego cómo echarla. Que la dejó jugar a las comadres con la luna de su armario. Hasta que se cayó en el vaso de agua que tenía sobre la mesilla, y se deshizo como una pastilla efervescente. Que creyendo hacer lo que debía, se la bebió de un trago. Y que es por eso que a todos los niños que sacan a pasear en cochecito, Delia se los quiere comer a besos.
Otro milenio. Noche de agosto. Enorme luna llena. Desde el Brooklyn Bridge Park mirábamos Manhattan. La esfera plateada me entró por las pupilas e impactó en mi cerebro. Cine, ciencia ficción, los cuentos de mi infancia… De repente la isla se convirtió en navío. Dos mástiles gemelos se elevaron audaces, e innumerables palos, sin velas pero henchidos, arbolaron el barco, sus torsos erizados de fuegos de San Telmo.
La nave cobró vida.
Ya apuraba mi ron bajo the Jolly Roger, cuando de pronto, ¡zas!:
―Imagina cuánto dinero se mueve ahí todos los días.
Mi acompañante me disparó la frase a quemarropa. Su torpedo hizo blanco y nos hundió a la nave, al ron y a mí en el Hudson, entre fango y cadáveres de tantos sueños rotos.
(Relato fuera de concurso)
Quiso domar a la bestia, pero fue una batalla fatal. Quedaron autos destrozados, paredes rayadas, comida salpicada por cada recoveco, macetas sin flores y olor a caca en todo el ambiente.
Destruida de cansancio, obvió sus bigotes incipientes, el alboroto de su cabellera y se rindió ante los encantos de ese ser.
Los encontró la luna dormidos en la cuna del pequeño y ésta se preguntó: ¿cómo es posible que ese ángel tenga una madre tan fea?
Metió el pie en un hoyo. Sólo entonces se dio cuenta de que la luna había vuelto a ocultarse detrás de una nube. No se veía nada. Por un instante pensó en continuar la marcha, pero ¿hacia dónde? No le quedaba sino esperar.
Dejó caer el macuto en el suelo, tratando de que no emitiera ningún ruido metálico. Allí estaban los pasadores. Sentía curiosidad por saber lo que diría el sargento Medina cuando descubriera que había inutilizado los fusiles de todo el pelotón.
Sacó la cantimplora y bebió con ganas. La verdad es que la parada le vendría bien. Más o menos estaba a mitad de camino, aunque quedaba lo más difícil: que los centinelas no le dispararan. Les pediría que le llevaran ante un oficial y le diría que conocía al coronel Sánchez Hurtado. Éste le avalaría.
Ya había tenido suficiente guerra. Nunca se había metido en política. Le seguía asombrando que, en unos pocos días, la pugna partidista se hubiera convertido en cruel odio. Su hermano, sí, se había apresurado a alistarse. Hacía más de un año que no sabía nada de él.
Ojalá saliera la luna. Estaba cansado. Quería que acabara aquella larga noche.
Espléndida en el firmamento, contempló al grupo de adolescentes reunidos en torno a una hoguera. Como aliciente, debían exponer, en el parque y de noche, sus trabajos de fin de curso sobre el influjo del plenilunio. El encargado de romper el hielo fue el muchacho más pálido y menudo de la clase. “Cuando la luna llena asoma por mi ventana, siento su hermosura, noto como mis facciones se suavizan y mi voz se afina. Esos días me gusta vestir de rojo y suelo visitar a mi abuela…”, comenzó su disertación, mientras sus veinticuatro compañeros se ponían a cuatro patas y los caninos desgarraban sus encías.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas