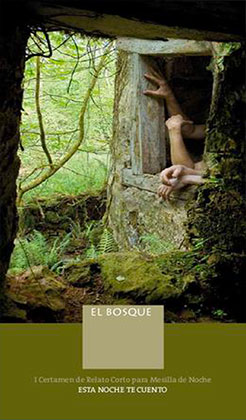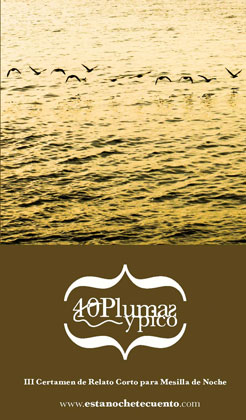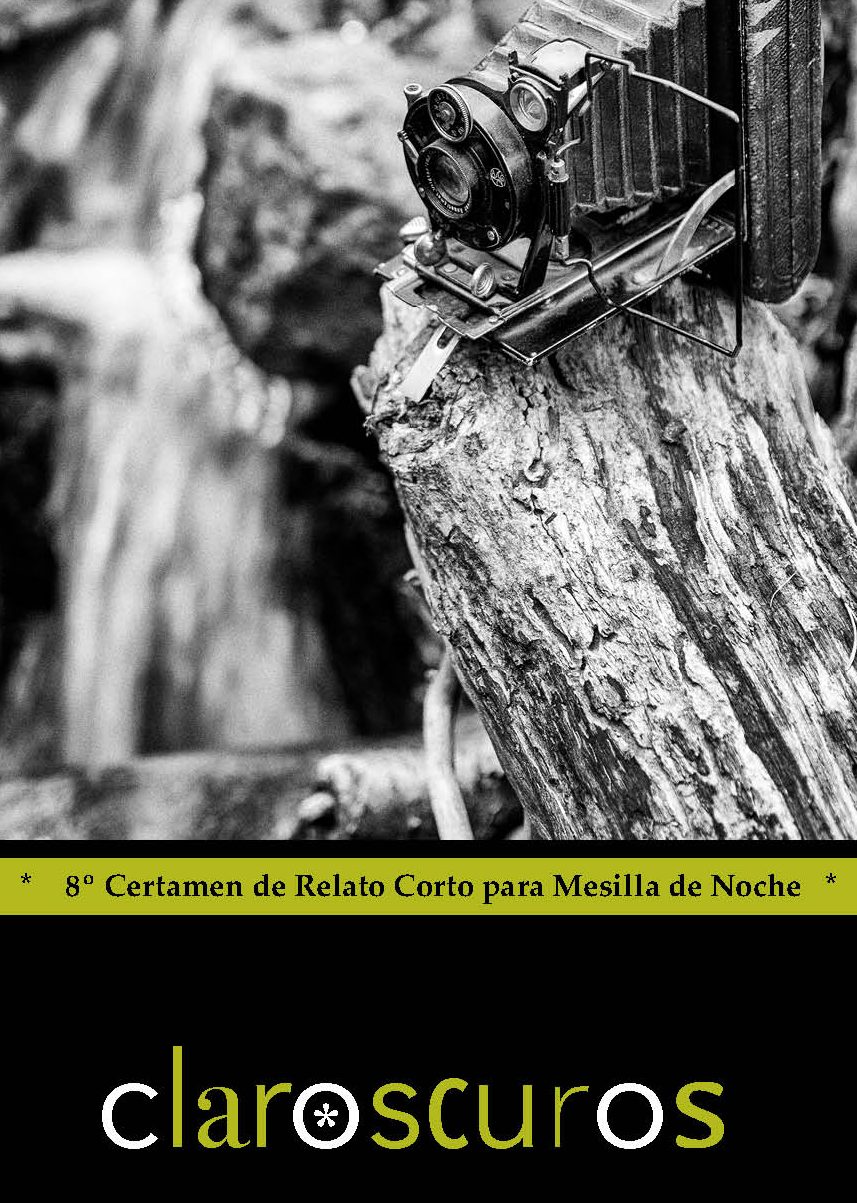¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Ayer mismo mi madre andaba en la cocina haciendo una tortilla de patatas y me volvió a preguntar: “¿Hija, es que no piensas aprender a cocinar nunca?”
Mi respuesta, como siempre: “Ya aprenderé mami, además hoy en día el YouTube te lo enseña todo”
Mi madre vuelve hoy de viaje y he decidido sorprenderla con una cena exquisita. Llevo media mañana indagando en internet una receta sofisticada para impresionar, pero hete aquí el primer obstáculo: habría sido conveniente haber estudiado un pequeño glosario de términos gastronómicos… ¿flambear, pochar, macerar…? Después de elegir la receta en cuestión, nivel fácil, me dispongo a realizar mi mise en place, todo ordenadito sobre la encimera; obviamente sustituyendo alguno de los ingredientes por otro porque lo de planificar la compra se me había olvidado.
Coloco mi Tablet y ¡madre mía! He pausado tantas veces el video que ya no sé por dónde voy, son las dos y la cocina es un desastre, hora de tomar decisiones drásticas: Voy al frigorífico y saco el tupper de lentejas que mamá dejó antes de irse, me saben a gloria bendita.
He encargado la cena a un restaurante tailandés, mamá tendrá: cena exótica, cocina relimpia y pinche disponible.
En la ciudad reinaba el desorden: los semáforos discutían entre sí, los relojes mentían y los vecinos hablaban todos a la vez. Así que me marché al campo en busca de paz para el espíritu.
Tardé en encontrarla, pero al final apareció. Con ella llegó también un oficio inesperado: me hice agricultora.
Un día recogí semillas de calabaza y las sembré. Regué la tierra y esperé pacientemente, confiando en la lógica tranquila de la naturaleza. Pero cuando llegó el momento de la cosecha, en lugar de calabazas habían crecido tomates.
Desde entonces, mi vida empezó a torcerse.
Ahora, puedo estar aquí y allá al mismo tiempo. Si busco el azúcar, aparece en la lata de galletas que pone «Café». Me compro un vestido azul y al día siguiente es rojo. Salgo a buscar setas y vuelvo con una cigüeña. Pongo una trampa para ratones y atrapo a la luna llena.
Con el tiempo me he acostumbrado a vivir en este embrollo, pero esta mañana algo inesperado me ha ocurrido: no sé cómo explicarle quién es el hombre que ha amanecido en mi cama… al marido que no tengo.
Con un minúsculo toque, alineó el lomo con el resto de libros de la estantería. Sacó de su bolsillo una regla y se aseguró de que el error de desviación no superase los 3 mm. Hizo hueco en su perchero. Comprobó toda superficie de su habitación para asegurar que no hubiese mota de polvo alguna y mulló la almohada de su cama hasta que quedó impecable.
Tres minutos y veinte segundos más tarde de la hora acordada llegó ella. Como un torbellino entró, colgó su abrigo encima de otro, le saludó con efusividad y se sentó en la cama, arrugando el edredón perfectamente liso. Él se estremeció, pero retuvo el impulso de reprenderla. Pasada la tempestad, un rubor asomó a su rostro.
Hora y siete minutos más tarde ella se levantó para irse. Recogió su abrigo y colocó en su estantería el libro que le quería prestar. Se despidió con una sonrisa y salió por la puerta.
Silencio.
Quince minutos más tarde, cuando hubo terminado de cuadrar el edredón, se dirigió a la estantería. Miro el libro. Colocado sin cuidado. Muy desviado del error aceptable y fuera de lugar respecto al resto. Lo miró fijamente, pero no lo movió.
Estoy cansado de que me tomen por el «pito del sereno». Antes, mi despacho era la envidia de toda la empresa. El ordenador centrado en el escritorio, el teléfono en un lateral y el bolígrafo encima del cuaderno. En las librerías exhibía los archivadores, clasificados por orden alfabético, lo que ayudaba a cualquiera a localizar la información.
Claro que, en el momento en que desaparecía algún expediente, me acordaba de la familia de San Cucufato y me transformaba en Hércules Poirot. Entonces unos se encogían de hombros; algunos se rascaban la cabeza; y a otros, parecía se les había comido la lengua el gato.
Por tal motivo, distribuí los documentos por la mesa, las sillas y las estanterías, con una lógica que solo yo sé descifrar. Además, como anzuelo, esparcí: seis paquetes de caramelos y otros de chicles; seis nueces con cáscara: y, seis galletas de canela envasadas individualmente. Productos que les encantaban a ciertas personas de la oficina.
Cuando regresaba de las reuniones, lo primero que hacía era comprobar qué es lo que faltaba del piscolabis y si habían manoseado algún expediente. De esta forma recuperaba, en un pispás, lo que era de mi propiedad.
Antes de empezar el curso, medía a los chicos y los colocaba en los pupitres según su talla. Los miraba luego desde la tarima y paseaba despacio de un lado a otro, asintiendo. Con las nuevas directrices, se cambiaron las insignias, se vistió a los alumnos con uniformes y se mezclaron sin tener en cuenta la edad ni la estatura. Su manera de moverse fue entonces distinta: los pasos se volvieron cortos e irregulares y apareció un temblor en sus manos. En el centro se sentaron los adultos, afeitados y con las mandíbulas tensas. Detrás, los adolescentes, con la piel llena de granos y los hombros a medio hacer. Delante, los niños, repeinados y con cara de asombro. En ocasiones, con los ojos muy abiertos, advertía que los que apenas levantaban un palmo del suelo mantenían más aplomo que los demás. El último día que salieron al patio, mientras los mayores apretaban los dientes, los pequeños seguían la maniobra frente a la pared con indiferencia. Entre la maraña de cuerpos, fueron los únicos que conservaron la postura relajada después de que el batallón ejecutase la orden.
Tras contemplarlos, recuperó su andar pausado, la quietud de sus manos y asintió.
Cuando alguien cambió de sitio el centro del cosmos, los teoremas y las leyes de la física se fueron al traste. Los astros, las estrellas y los planetas migraron a órbitas arbitrarias y disconcéntricas. El espacio sideral, hasta entonces tan ordenado, quedó trastornado. En los sectores habitados, los sistemas de energía se descompensaron hasta el punto de colapsar. Las fábricas de comida tuvieron que cerrar. La población se concentró en determinados planetas donde se podían obtener nutrientes de diversos animales y de algunos vegetales, pero no eran suficientes, ni mucho menos. Por suerte, aún existían aquellos restos de alimentos que siglos atrás se tiraban porque no eran lo suficientemente buenos para aquellos paladares tan refinados o, simplemente, porque sobraban. Se les había trasladado a vertederos dispuestos en capas controladas de la entonces órbita baja terrestre, mas ahora vagan dispersos por el universo. Pero pronto se agotarán porque son recolectados en gran cantidad y apenas se generan de nuevos. Cada vez tenemos que viajar a galaxias más lejanas para encontrarlos. Por eso, cuando pongo en marcha los motores de la nave para incorporarme a una expedición basurera, pienso si será la última.
Se siente cómodo en el desorden. Es de los que tienen la mesa de trabajo llena de papeles, carpetas y notas, y, sin embargo, casi siempre encuentra lo que busca. No le gusta que le ordenen, y mucho menos el escritorio, ya que eso le irrita. Sabe dónde está el informe en el que estaba trabajando, el libro que está leyendo o las llaves del coche; solo necesita levantar dos o tres papeles de la zona que ha seleccionado y ¡voilà!
Aunque su sistema le funciona, su pareja está harta del desbarajuste doméstico que tiene organizado. Al ver como lo tiene todo: el despacho, la cochera, el sótano… su mujer lo ha conminado a visitar a un profesional que le ayude a poner orden en su vida, bajo la amenaza de que uno de los dos se tenga que mudar de casa. Ante tan convincente invitación, él se aviene.
Su atracción por el desorden, ha sido diagnosticada como un rechazo a que se le imponga. Este trastorno, según el especialista, se debe a haber sido demasiado ordenado mientras cumplía —de mala gana, todo hay que decirlo— el servicio militar obligatorio. Esto va para largo.
A la abuela, con los años, se le desordenaron las fechas. Tan pronto estaba en 2026, en nuestra casa, como en 1954, en casa de sus padres. Nos empeñábamos en sacarla de su error hasta la cuarta vez que sufrimos con ella el desgarro de perder al marido. Entonces decidimos, por unanimidad, que el único calendario vigente en nuestra casa sería el suyo.
No todos los días son bonitos. Pero hemos aprendido a surfear las décadas al son que nos marca su memoria. Hemos aprendido a ser el nieto, la madre o el novio cuando toca. Y a relativizar la pena los días que no somos nadie para ella.
A través de un vano en el muro ―que se mantendrá irremediablemente abierto en este relato―, un sol hecho lámina calienta el pecho expuesto del joven mendigo. Está sentado en el suelo, los pies descalzos, y su camisa blanca recoge la luz que estrena marzo. Con el destello de esa misma prenda y unos pantalones amarillos, un aragonés sordo iluminará una escena de muerte. El hombre, quizás descendiente de aquel muchacho desheredado, alza los brazos ante un pelotón de fusileros franceses. Más de un siglo después, un cóndor de hierro prende una bombilla en el techo de Guernica. El suelo está tachonado de carne desmembrada y un bebé ha expirado en brazos de su madre. Hombres y mujeres gritan; un caballo grita. En la pared de enfrente, un noruego, pálido como la muerte, también chilla bajo un cielo rojo. Se sujeta la cabeza con las manos, intentado que el horror no le destile por los oídos. En una sala lejana, donde se exponen obras contemporáneas, aquel vano que conocimos se hizo ventana. Una mujer, grande y sola, se incorpora en la cama de un hotel, con la mirada perdida en la luz pronta del alba. Y se propone resistir despierta.
Al escuchar la trifulca, la maestra se asoma a la ventana: ¡qué bestias!, ¡qué violencia! Allí, frente al hospital que ella ahora regenta, una banda de cardiólogos está peleándose contra otra de pediatras. ¡Qué irresponsables!
Al terminar, los magullados doctores se arrastran hasta la puerta de urgencias, donde coinciden con: dos enfermeras intoxicadas por medicamentos, varios celadores lesionados por una carrera ilegal de camillas y un grupo de auxiliares que parecen venir de la despedida de soltero del mismísimo Belcebú. El área de triaje, para variar, es un crisol de politraumatismos, heridas y gritos desatados:
—¡Vamos! ¡¿No va a salir nadie a atendernos?! —brama un oftalmólogo, ciego de cocaína.
—¡Sois patéticos!, ¡queremos hablar con vuestro jefe! —exige, alzando el puño, un radiólogo borracho.
Dentro, el nuevo personal, formado por: costureras, mecánicos, albañiles, soldadores… se miran sobrecogidos. Pensaban que el cambio de roles sería sencillo, pero ahora tiemblan de espanto.
La maestra, ante tal desastre, decide al fin salir del despacho:
—Está bien, está bien, hemos aprendido la lección —les dice a los sanitarios—. Por favor, os lo suplico, volvamos a la normalidad.
Pablo, Katy y Lucas debían interpretar las Sonatas de Händel en el concierto de fin de curso en el Conservatorio. En los ensayos, Pablo, que ejercía de Director, no apartaba su vista de los sensuales labios de Katy, acoplados con pasión a la boquilla de su flauta travesera, imaginando su aplicación a otro tipo de instrumento. Por su parte, ella fantaseaba con la destreza y delicadeza de los dedos de Lucas en sus zonas erógenas en vez de con las apáticas cuerdas de su contrabajo. Lucas, en lugar de atender a la batuta de Pablo, permanecía ensimismado en otra de mayor grosor que se adivinaba bajo su ajustado pantalón. Ante el desastre de la audición, en la que cada uno parecía estar interpretando una pieza distinta, hicieron un alto para buscar soluciones. Cuando cada uno confesó el motivo de su falta de concentración, decidieron continuar la sesión sin instrumentos musicales ni prendas textiles mediante. No tardaron en conseguir un alto grado de entendimiento, armonía, sincronía, coordinación y orden. Lo del concierto es otra historia.
El día que te fuiste algo volcó dentro de mí. No fue tristeza: fue un terremoto doméstico en la cabeza. Amanecí con el corazón en la garganta y la memoria arrastrándose por el suelo como un animal herido.
Desde entonces vivo desordenada.
Tengo tu nombre atascado entre las costillas como una espina de pescado. Los días me nacen torcidos: el martes aparece en medio del domingo, la noche se me cuela dentro del café de la mañana, y a veces descubro que llevo horas respirando al revés, como si los pulmones también hubieran perdido el manual.
Dentro de mi cabeza hay una casa después del saqueo. Los cajones vomitan recuerdos, las sillas cojean con conversaciones que nunca terminamos y tu risa sigue colgada de una lámpara que nadie apagó.
He intentado barrer tu ausencia, pero es inútil. Se reproduce como polvo.
A veces creo que no te perdí a ti. Creo que perdí el orden del mundo. Porque desde que te fuiste todo aparece en lugares imposibles: tu voz en los espejos, tu silueta entre mi ropa, y yo caminando por mi propia vida como la invitada que llegó demasiado tarde.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas