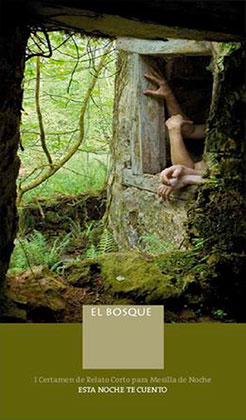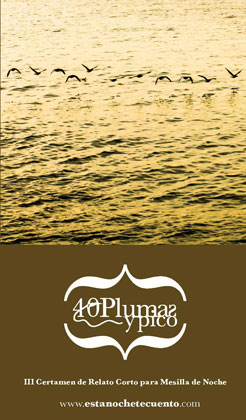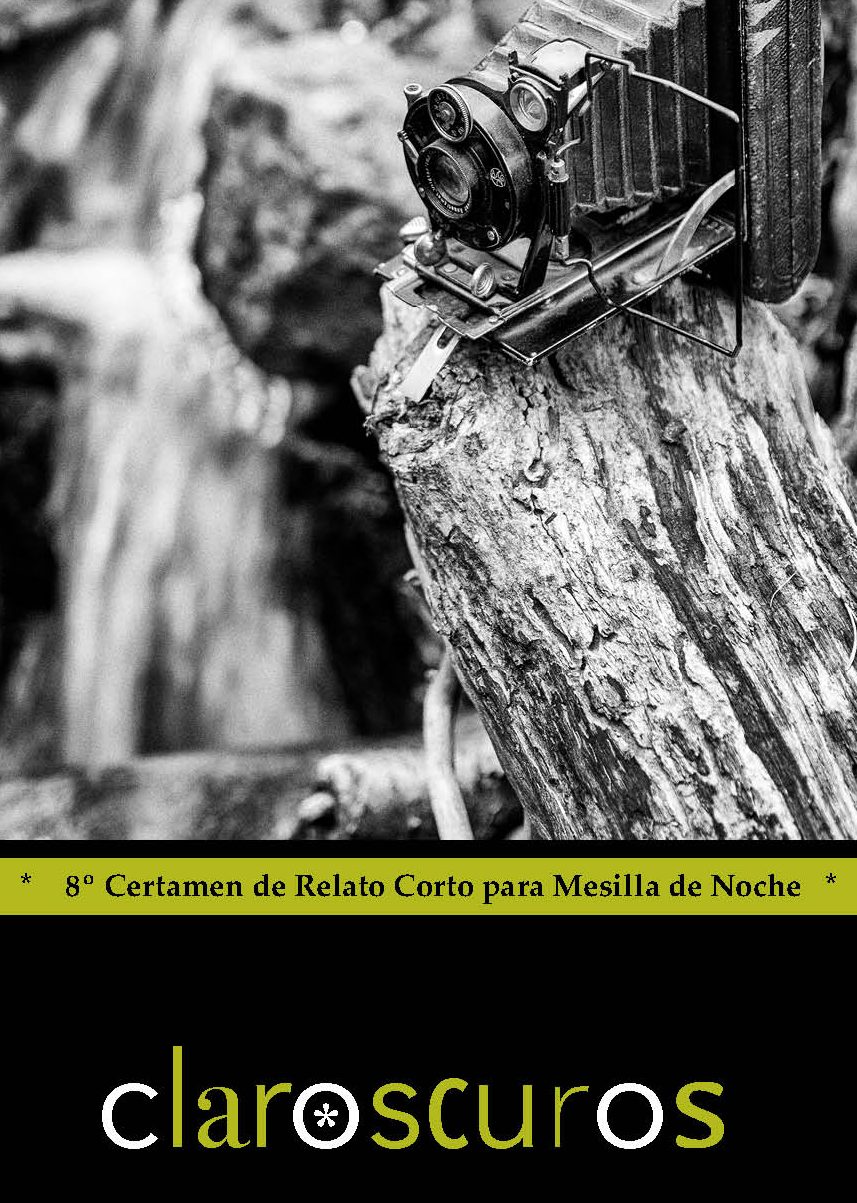¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


En el Museo del Recuerdo, sito en el Ayuntamiento de Falling Heads, arrumbado en un extremo de la sala, de cara a la pared, se encuentra un pequeño cañón.
— Está arrestado.
Me giré.
— Observe la placa del lateral. Un anciano me señalaba con el dedo el lugar exacto. La placa, oxidada, rezaba: TRAIDOR.
El anciano me hizo una seña para que me sentara en un banco junto a él.
— William Lancaster, una noche, arrastró este cañón cerca de las trincheras enemigas. Lo cargó y lo disparó. A los pies de Trevor Stoner, tal como William quería, cayó una bola metálica que se abrió sin estrépito. Una vez pasado el estupor, un oficial la recogió. En su interior portaba una nota dirigida a Trevor, que el oficial rasgó con rabia. William fue arrestado y juzgado. El cañón acusado de traición y olvidado en un almacén.
— ¿Qué fue de aquella nota?
El anciano me mostró un papel amarillento. — Trevor, mi abuelo, recogió los pedazos y la recompuso tiempo después. Yo la encontré hace unos años en un viejo buró.
Me emocionó pensar que ni el tiempo ni los arrestos habían logrado borrar una hermosa declaración de amor.
A Berta le encantaba el pan. Desde muy pequeña reclamaba ese humilde alimento al sentarse a la mesa. Le gustaba todo, pero siempre con pan, y con el que le sobraba modelaba hábilmente pequeños animalillos, autos, cañones y cuantos objetos se le ocurrían.
Pero, un día, algo debió de cambiar porque, sin motivo aparente, empezó a perder peso y a ganar tristeza. Dejó de vestirse de colores y hasta de reír. Finalmente, dejó de mirarse al espejo.
Cuando se desmayó una mañana, sus padres la ingresaron, alarmados por su extrema delgadez bajo las holgadas ropas. Al volver a casa, tras un mes de hospital, con una estricta disciplina alimentaria y varios frascos de píldoras, la familia respiró aliviada. Sólo habían sido trastornos de la edad y Bertita ya estaba curada.
Pero cuando, a las dos semanas, la encontraron muerta sobre su cama, con todos aquellos tarros de pastillas vacíos, supieron que se habían equivocado. Su hija se había marchado y ya no volvería.
Sobre su almohada había una pequeña figura, hecha con delgadísimos cilindros de miga de pan cuidadosamente ensamblados. Se quedaron horrorizados al acercarse y comprobar lo que aquella escultura representaba.
Era un esqueleto perfecto.
Estaba hasta la coronilla de ese crío. Ya no soportaba más sus mañas y sus caprichos. Se pasaba la vida dando el tostón, pidiendo cosas, llorando, demandando atención. Era insufrible. Esa tarde estaba acabando con toda su paciencia.
—¡Aita, quiero un perrito! ¡Quiero un perritoooooo! —Llevaba dos horas berreando sin parar.
Ya no podía más. Decidió terminar con esa historia de una vez por todas. Cogió la escopeta y apoyó la culata firmemente contra el hombro derecho. Sabía que el impacto del retroceso le iba a hacer daño, pero más daño le hacía oír los gritos del puñetero niño. Apuntó y disparó. ¡Mierda! El cañón de la escopeta debía de estar mal calibrado, porque erró el tiro. El chaval ni siquiera se enteró del disparo, seguía a lo suyo. ¡Quiero un perritoooooo!
Con los nervios de punta, recargó, apuntó —esta vez no fallaría, pensó— y acertó de pleno en el objetivo. —Buena puntería —le sonrió el encargado de la caseta al entregarle el peluche.
—¡Ya está! —le dijo a su mujer—. ¡A ver si se calla de una santa vez!
—Aitaaaaaaa, ¡¡quiero una jirafaaaaaaaaaaaa!!
El médico dijo que necesitaría diez sesiones de electroshocks. Ya sé que todo vuelve. Hasta las hombreras. Pero si te encierran en una institución mental con un nombre tan aséptico como Centro de Reposo Higgs&Straub, una espera eso. Reposo. No diez sacudidas eléctricas.
Vale. Estaba rara. Lo de las lentejas, por ejemplo. En mi sano juicio, jamás las hubiera hecho sin chorizo. Y había más. Lo de cambiarme al detergente de marca blanca. Lo de hablar con el contestador. Lo de apuntar con el cañón de una Smith&Wesson al peluquero. Aunque todo tiene una explicación. Me encanta escuchar esa voz metálica diciendo: el teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura.
Ahora, tras un mes en la Higgs&Straub, estoy curada.
O no.
Al llegar a casa, me he abrazado a mi pequeña que me esperaba en el portal. Cuánto te he añorado, chiquitina. “Yo también, Señora Lola”, me ha respondido. Entonces me he dado cuenta de que es la niña del primero. Y ya no sé si tengo hijos. Así que, para salir de dudas, le he preguntado si las lentejas se hacen con o sin chorizo.
Ella se ha echado a llorar.
Yo también.
Entre semana, se acerca al polígono a ver si cae alguna fémina cañón ofreciéndole cocaína a cambio de sexo. A veces, solo consigue un francés; pero, cuando las invita a cristal, se lo rifan por hacerle un completo. Así, cometiendo actos impuros, consume las noches.
Durante el día no deja de blasfemar mientras piensa cómo robar para chutarse. Y es que no hay quien le contrate y menos en esas entrevistas en que se pasa más tiempo mirándole el escote a la de recursos humanos que defendiendo su currículum. Ahora los festivos trabaja de mimo, disfrazado de mono, pero solo se fotografía con las madres que le ponen cachondo.
Si se queda sin pasta para droga, visita a sus padres. Ellos se niegan a darle un solo céntimo; entonces aparecen los insultos y el saqueo hasta que sale a la calle a desquitarse. Hoy le ha dado por ir a misa, confesarse y levantar falsos testimonios. De hecho, cuando le ha dicho al párroco que tenga fe, que la pistola es de juguete y que el cañón que aprieta su sien es inofensivo, mentía; en realidad, abomina los diez mandamientos y, por eso, viene dispuesto a completar el decálogo.
Cristina tuvo su primera y única desilusión de amor, cuando se enamoró del cartero que la comunicaba con el mundo; quien al verla sola, comenzó a cortejarla vendiéndose como un hombre serio, apropiado para formar familia. Llevaban un buen noviazgo hasta que una mujer iracunda, arrastrando dos niños aferrados a las flores de su falda, tocó a su puerta, se plantó con aire de matona y la llamó puta, recomendándole agenciarse sus hombres sin robárselos a otras hembras.
Ese día recordó a su madre, quien alguna vez le dijo: «si te rompen el corazón recoge los pedazos, echa tus lágrimas en una olla; haz sopa con ellos, te la tomas y tu alma estará lista para reconocer al próximo sinvergüenza».
Ella no hizo el caldo, pero sí limpió y engrasó el cañón de una escopeta; que utilizaba para matar ratones y alejar a los cuervos del conuco. La envolvió en una sábana, prendió un fuego en la cocina, con el que calcinó la casa y bajó al pueblo llevando el arma bajo el brazo, la imagen de los pequeños en su retina y una pregunta en la cabeza: «¿hay allí un orfanato?»
Él iba a volver. Eso dijo. Recogió la risa de los domingos por la mañana bajo las sábanas, las caricias que nos hizo el sol de febrero al asomarnos al balcón, y alguna de mis lágrimas; y con la mochila sin cerrar salió como las sombras, estirándose hasta confundirse con la noche. Vinieron tres impostores vestidos con su piel. Uno, frío como un charco de leche de una botella rota, recién sacada de la nevera, a los quince días justos. Otro más lo intentó a los dos meses revolviendo, con guantes de látex, en los recuerdos que cocimos a fuego lento. El tercero, que juraba quererme aún al cabo de un año, llevaba en los ojos un brillo apático que le desmentía. Pero él, mi hombre, no volvió. Me hice vieja esperando su vuelta.
Esta mañana me pareció volver a verle, jugaba en el parque con un niño y un cañoncito. Disparaban margaritas a una mujer embarazada. Con el mundo detenido en ese hijo que nunca tuvimos, mi vista se posó en un gorrión joven que repasaba los cañones de sus plumas recién salidas para empezar a volar.
A cañonazos. Así es como ella, sin querer, entraba en los sitios. Era una mujer con un cuerpo tan perfecto que, sin intención manifiesta, provocaba. Lo mejor, su silueta. Lo impagable, su mirada y su porte. Quien la codiciara tendría que vencer ese saber estar, ese toreo de salón que sólo una mente privilegiada interpreta y representa ante la aceptación, o no, de esa mirada felina que te observa para decirte “ven”.
Ella sólo elegía a quien la seducía. Succionaba el saber hacer de su pretendiente, su mente y su sonrisa, su arte de seducción. Ese era el precio que tendría que pagar por llevarse una migaja de ese monumento andante que estaba cañón, muy cañón. Sólo los artilleros profesionales sabían el valor de esa pieza.
El secreto que escondía sólo lo mostraba en la intimidad en forma de secretas palabras. Modulaba su voz y susurraba como nadie. Entonces de cañón se convertía en Diosa. Dejaba sin aliento y sin palabras. Sólo hablaba ella porque el elegido, no podía más que callar y escuchar, dejarse embelesar por la voz de esa mujer. -Siempre nos quedará París- decía con una seductora sonrisa al despedirse. Y aquél pensaba…-esto no puede estar pasando-.
Despreocupada y feliz, posaba recostada sobre la barandilla, delante, todos los cañones apuntaban hacia su cuerpo, detrás, impetuoso, el mar.
Su boca insinuando un beso y sus ojos, como una tea, incendiando el cuerpo de su fotógrafo particular.
Aunque posaba, parecía relajada, natural. Su pierna derecha levemente adelantada respecto a la izquierda, una mano en su bolsillo y la otra sujetando su pelo; su cabeza, ligeramente inclinada hacia un lado.
La trayectoria curva de la bala y la onda luminosa del flash impactaron al unísono sobre su rostro.
La cámara inmortalizó el momento en que se desbarató el beso de sus labios para cubrirse repentinamente de rojo escarlata.
Sabía que vendría y la esperé, le excitaba venir a este lugar, dijo mientras entregaba sus muñecas a los grilletes, se sentía Agustina de Aragón en mitad de la bahía. Era una zorra.
Ojala todos los cañones hubiesen vomitado su furia contra ella el día que decidió dejarme, merecía algo fastuoso y no esta vulgar pistola.
Verde… rojo… negro. Verde de hierba de mayo, uniformes otrora de rojo impecable y negro de muerte. Muerte ciega y concentrada, muerte vomitada por una locura humana, mezcla de delirio y genialidad sin conciencia. Negro de metal, no frío, no, ardiente tras jornadas interminables como sembrador de caos.
André arma maquinalmente su cañón con la carga justa de detonante una vez más y el ciclo inmisericorde se pone en marcha de nuevo. No piensa, solo obedece. Derrumbado y sordo hace semanas y con los ojos llorosos por las bocanadas liberadoras de digestión infernal. Eructos que siegan vidas y miembros.
El cañón número veintisiete demostraba su buena fundición, aguantó varias cargas con exceso de pólvora, sólo pequeñas grietas, invisibles a ojos de la locura que agitaba a sus manipuladores, evidenciaban que su resistencia se estaba minando. André no se inmutó cuando tras una andanada con especial precisión, cargó sañudamente y tras manipular sus compañeros la munición y la mecha, no se retira. Último aliento junto a su verdugo, su liberador.
El cañón reventó como una manzana, liberando gusanos negros de metralla. Los ojos sin vida de André descansan por fin del verde, del rojo y del negro de su cañón.
Juan, perdedor, fracasado de la vida y putero de condición, dejó caer sobre la cuna del bebé el aguardiente que contenía el vaso que se aferraba a su mano; aunque borracho como iba, de facto, a la mañana siguiente fue incapaz de recordarlo.
El pequeño salió raro: su madre dejó de besarlo con tres años por esa cerdosa barba con la que también pinchaba a tíos, primos y hermanos; y, en la guardería, le riñeron sin descanso por esa manía de arrojar al resto de párvulos desde una bancada al arenal, donde otros alumnos más normales se prodigaban entre cubos y neumáticos.
El psicólogo prescribió dieran al chaval algo que le distrajera de obsesiones enfermizas, y Juan, desafortunado, marrado hasta la extenuación y de enjundia peregrina, bregado a hostias por la Guardia Civil y envarado como transmutaba cuando algún señor con bigote ordenaba algo, le compró un cañón.
¿El niño? Entusiasmado. Le tricotó un collar rojo chillón, le puso nombre y jugó con él hasta que se hizo mayor. Fue entonces, cansado de que lo señalaran con el dedo, cuando lo cargó de pólvora, se introdujo dentro, y lo disparó.
Mira para arriba; alguna noche podrás verlo cruzar el cielo.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas