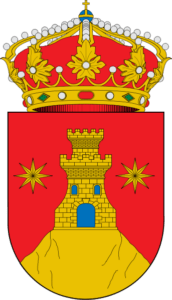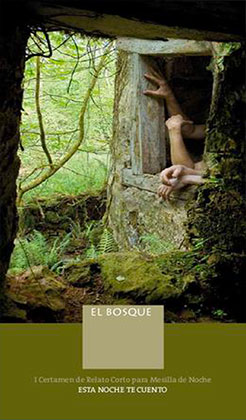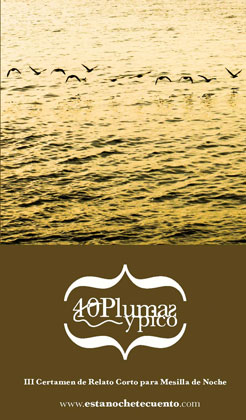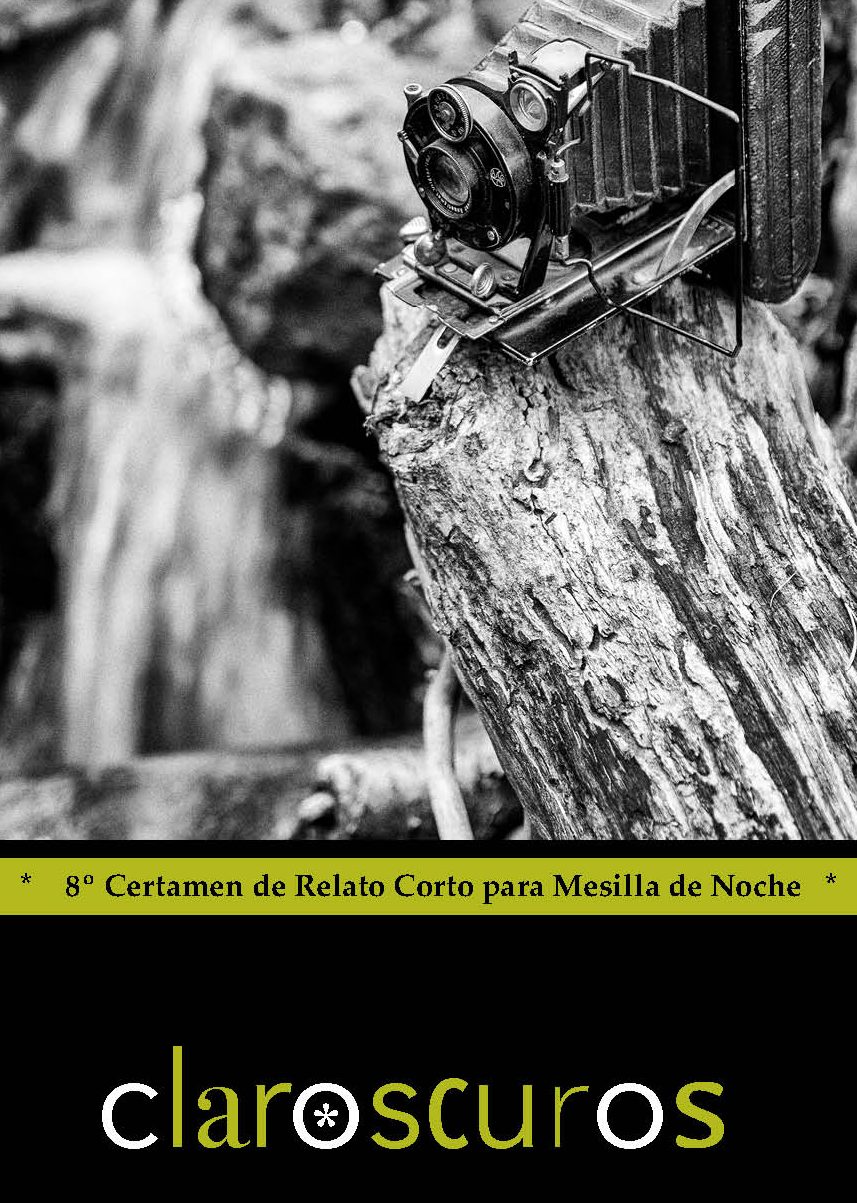8 RAZONES PARA ESCRIBIR EN 2025
ESCALERAS
1 de enero
MENTIRAS
15 de febrero
QUIJOTERIAS
1 de abril
LO INCORRECTO
15 de mayo
ANIMALES
1 de julio
FOBIAS
16 de agosto
SERENDIPIA
1 de octubre
BLANCO Y NEGRO
15 de noviembre
¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas