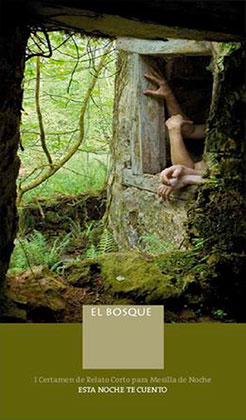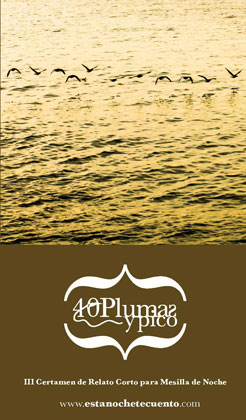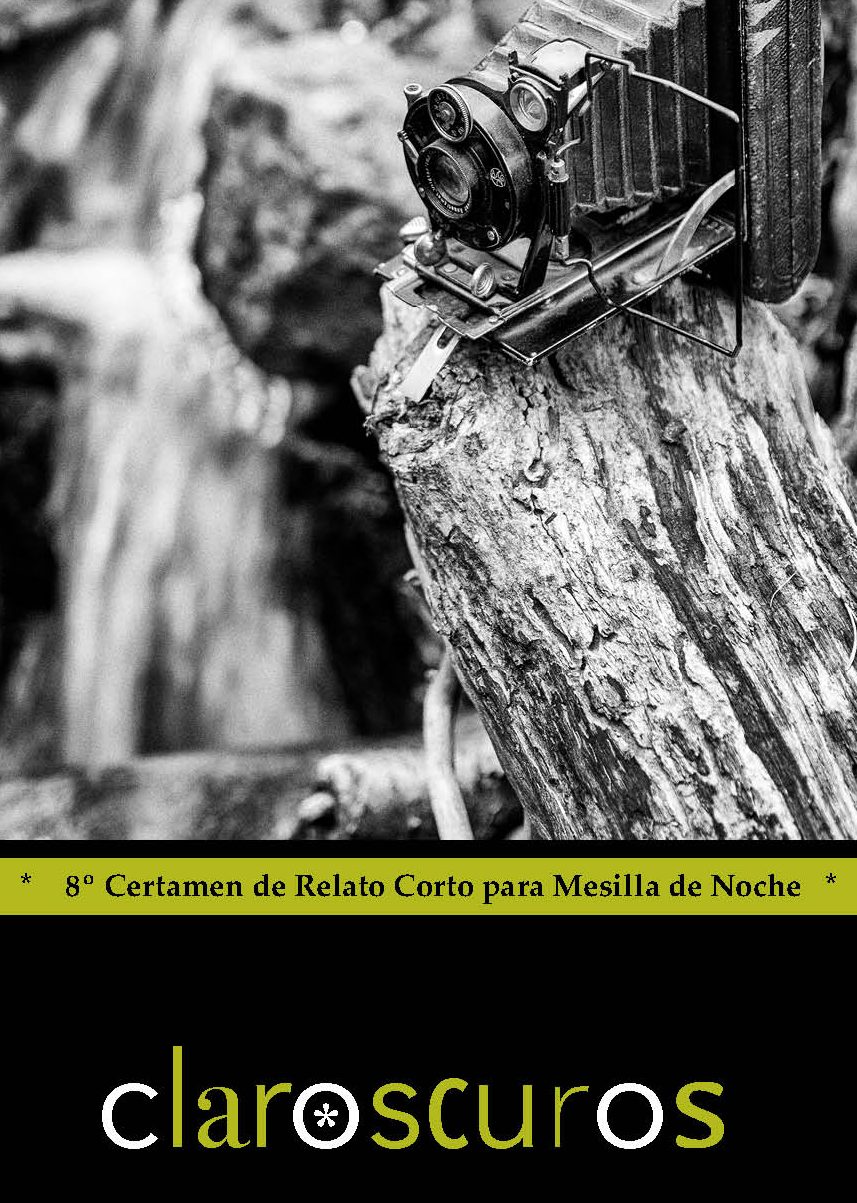¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


En la chabola atronaba la canción.
El zagal había encontrado el CD entre unas bolsas de basura.
El aparato de música era de procedencia indescifrable.
Era ésta la única canción audible. Las demás componían una amalgama de crujidos y siseos.
Sonaba por vigésimo segunda vez consecutiva
* MAAAMAAAA
* Dí, tezoro.
* ¿Tú zabe inglé?.
* Po claro, hiho.
* ¿Qué é “mái uéi”?.
* Qué va a zé, mi arma, “mi camino”.
* MAAAMAAAA.
* Díiii, ohitoh de tu madre.
* ¿Quién é Zinatra?.
* Po del poblado no é; zerá de fuera.
* MAAAMAAAA.
* Qué.
* ¿Qué é “di én iz niir”?.
* Ezo quíé desí que “er finá eztá serca”, pedasito de sielo.
* MAAAMAAAA.
* Habla ejperansa de tu madre.
* Quiero zé Zinatra. Y aprendé inglé.
* Habla con Abuelo. Él tenzeñará.
* BUELOOOOOO.
* ……
* ¿Menzeñará inglé?. ¿Y a zé Zinatra?.
* Te ví enzeñá tó. A zé un jombre hesho y deresho. Y noj vamo a í pa Niu Yor. Tú y shó.
* MAAAMAAAA.
* Ya he oído, corasón. Va a zé Zinatra…pero zobre tó, zé buena perzona.
* MAAAMAAAA, ejcusha como canto: “an dit it…MÁAAIII UÉEEEEEIII”.
Siempre hice caso a mi madre, y más desde que padre se fuera, dejándonos viviendo a los dos de su sueldo de profesora particular de inglés en un triste piso de alquiler donde los vinilos de Franky eran el máximo lujo. Sinatra fue mi segundo padre, la voz masculina omnipresente en mi infancia, el otro hombre por el que mi madre llegó a suspirar y elevar a excusa el picar cebolla al ritmo de My way.
Crecí, estudié Filología Inglesa y me independicé de esa mujer entrada en años, apegada a sus discos y al pastel de cebolla. Me casé con Rosa, la hija de su mejor amiga. Lograba ganarme la vida traduciendo a autores estadounidenses y explotando modestamente mi vena literaria, hasta que mi mujer me puso los pies en el suelo. Oposité para obtener una plaza seria ligada a un sueldo estable. Aunque ella quería fundar una familia, yo no deseaba hijos. Sin embargo, alegó buenas razones y tuvimos a Isabel. Aparqué la literatura. Leer colmaba mis ansias. Luego vinieron Marta, Adela y, finalmente, el chiquitín. Yo elegí su nombre, Francisco, porque siempre me gustó hacer las cosas a mi manera.
Durante muchos años todo lo hice a mi manera.
Estudié lo que quise, me enamoré de la chica que yo escogí. Monté el negocio y decidí los socios que yo creí que más beneficios podían hacerme ganar. Me compré la casa en el lugar que yo quise. Y sinceramente, nunca tuve en cuenta la opinión de los demás, todo, absolutamente todo, se tenía que hacer a mi manera.
Mis padres, ellos me dejaron de hablar el día después de mi boda. Mi mujer, ella me pidió el divorcio el día que le dije que no quería tener hijos. Mis socios, estos me abandonaron el día que tome la decisión que llevo a la ruina mi negocio y así, poco a poco, por hacer todo a mi manera me he ido quedando solo, arruinado y abandonado.
Y ahora, debajo de un puente, calentándome las manos junto a un bidón con fuego rodeado de otros pobres mendigos, pienso o quizás reflexiono que a veces no viene de mal escuchar a los demás y hacer las cosas a la manera que ellos aconsejan, aunque ya es demasiado tarde para arrepentimientos.
De día soy una abogada cansada de lidiar contra los subterfugios de la ley, de noche imparto la justicia a mi manera. Es fácil si te das prisa cuando pintas con el spray la fachada del culpable absuelto y no te dejas llevar por la retórica literaria. Con escribir, por ejemplo: “A fulanito no se le sube aunque viva en el sexto” es suficiente. Unas simples palabras susurradas por teléfono con mi voz más gatuna: “Tu marido te la pega conmigo” bastan para crear la sospecha que quizás arruine un matrimonio. Procuro además añadir algún dato que observé en el juzgado para dar credibilidad a la información: un tic, una marca en la piel, un modelo de reloj…
El rayazo anónimo en el BMW de quien dice no poder pagar el finiquito no resuelve los problemas económicos del despedido, pero son un pequeño paso en la larga marcha de la lucha de clases.
Tengo tanto éxito que estoy pensando en abrir franquicias por todo el mundo. Por ahora cuento con el interés de una dentista y un poeta del escarnio que frecuenta las redes sociales. ¿Alguien más se apunta?
“Quise ser yo, también contigo: pero resultaste un bocado demasiado jugoso para mí.
Porque quisiste ser tú, también conmigo: pero erraste al tratar de morderme.
Y ahora, cada uno a nuestra manera, quizá nos arrepentimos de no haber hallado un atajo, sin espinos ni precipicios, que nos acercara sin peligro a la amistad.
Quise ser yo porque siempre lo he sido, porque así me conociste.
Quisiste ser tú porque siempre lo eres, porque así te encontré.
Y ahora, cada uno en su camino, sabemos que no hay vuelta al cruce donde una nube oscura empaparía nuestras sombras”
Levanté el lápiz de la libreta. Las hojas caídas habían empezado a llenarse de gotitas y un trueno amenazó con fundir la tarde en negro. Quizá había llegado a la encrucijada, sola con mis letras, y ahora podría comenzar de nuevo. Solo me faltaba encontrar la melodía adecuada para seguir adelante sin ti.
Conocí a Leo cerca de Rochefort, en un aparcamiento para autocaravanas. En cuanto bajamos de nuestra Caravelle, apareció con un par de cervezas de bienvenida. Nos mostró cada rincón del enorme camión de bomberos convertido en hogar, y disfrutamos una larga velada con ellos. Él hablaba por los dos. Nos dijo que era economista, belga -aunque el camión era alemán- y que prefería viajar así porque, como en la canción, lo hacía «a su manera».
Era divertido seguir sus discursos, repletos de sesudas sentencias, en perfecto español: «excava el pozo antes de que tengas sed», o «si comes pan es por interés del panadero».
Cuando pasaron a despedirse, estábamos discutiendo: Sonia había perdido sus Ray-Ban nuevas y yo no soportaba su indolencia. Ella creyó pertinente explicarles la tópica estupidez de que los catalanes nos preocupamos siempre por el dinero. Leo se rió y nos aleccionó con aquello de que «muchas veces vivimos en la probreza para evitar ser pobres».
Acabo de verlo en las noticias, formando parte de un equipo consultor del Banco Central Europeo de visita ofical por Madrid. Su aspecto impecable de traje me desorientó, pero le reconocí por el gesto alegre con el que lucía las Ray-Ban doradas de Sonia.
Sé que es ley de vida. Que ya nunca podré volver a contemplarlo, que todo aquello que nos unió, que compartimos, se esfumará para siempre en cuanto se abra la fría boca, el oscuro agujero y quede a merced de la destrucción. Y que acabará siendo solo un desecho.
Me consolaré diciendo que ya no podía resistir más, que tuvo una vida plena y alegre.
Que compartimos paseos románticos, días luminosos, noches de música y amor.
Que fue mi favorito, que lo cuidé, consciente de su fragilidad y que supe que tarde o temprano tendría que llegar la hora de la despedida.
Miro su ya ajado color, veo con pena que su vivo tono ha mutado a triste palidez, que pequeños desgarrones salpican su piel, y comprendo que es el momento de cerrar la tapa, acompañarlo en su postrero viaje y abandonarlo en el contenedor anónimo y metálico.
Última mirada a la caja: :“Modelo Nanuska- Ante -Rojo – Nº 36 “
Triste epitafio para mi viejo par de zapatos de salón.
Aquellas señales que grababas en los árboles, ¿te acuerdas? Desde niño te gustaron los códigos. Fuimos creciendo, y yo quise aprender morse, o cirílico, si aquello me acercaba a ti. Si era el modo en que quizá un día descifraría tu piel, en que quizá deletrearía tus ojos.
Descodifiqué mi deseo, y tu balbuceo, tu espalda, fueron una respuesta que no busqué traducir. Sólo la herida. La necesidad de un idioma sin ti en que repararme. Me aferré a la amistad como única interpretación entre nosotros, aunque siguieras siendo ese ideograma que podría leer siempre sin cansarme.
Te fuiste, me fui: dos adultos que se bifurcan como tantos. Aunque no tu recuerdo: todavía aprendí que el eco es el alma de un bosque, que una séptima te convoca en puntos suspensivos. Tú me entenderías. Ojalá pudieras aún hacerlo.
Ahora, al cobijo de un ciprés, la lluvia es una ‘O’ que se me clava. Raya, raya, raya. Adónde envío esta señal de emergencia. Cómo se codifica el dolor tallado en un silencio.
Ahora, que descubro este relieve. Braille. Así que ahora me lo dices. Como una caricia tuya, al fin. Pero el mármol, tan frío. Y este tiempo tan tarde.
Tantas veces le habían roto el corazón −me dijo−, que decidió darlo por muerto. Como un conjuro, para que no volviera a despertar, había tatuado un RIP sobre su pecho izquierdo. Le quité la blusa despacito y, mientras repasaba aquellas tres mayúsculas con la yema del índice, juré que mis caricias borrarían el epitafio. Nunca volvió a darme la oportunidad.
En el silencio de la noche siento sus manos tibias sobre mis pómulos agotados, y aunque su padre detesta despertarse y descubrirlo entre las sábanas, lo he dejado hacer. Sólo es una pequeña concesión, me digo. Guillermo me aprieta la cara y respira sus dudas a escasos centímetros de mi boca. «Mamá, quiero volver ahí dentro». Le ocurre desde aquella tarde en la que descubrió de dónde vienen los niños. Le llueven desde entonces los recuerdos de una cuna cálida y suspendida, comenzando a detestar las horas de guardería o las prisas en el coche. Me sonríe con una mueca de fingido agradecimiento, al tiempo que me entreabre la boca. «Guillermo», le susurro. «¿Qué haces, Guillermo?», «Mamá, quiero volver a tu barriga».
Y me abre la boca deslizándose dentro.
Cuando despierto tengo un regusto ácido y una sensación de pesadez en el estómago. Mi tripa ha recuperado sus redondeces y siento pánico. Pero mi marido me lleva al doctor para que me tranquilice, extendiéndome un puñado de píldoras azules. La primera de ellas me provoca náuseas. Y aunque me tapo la boca y aprieto los dientes, aquella marea verdosa me excede, mientras siento a Guillermo buceando en su propio epitafio.
“Cuando seamos mayores, quiero casarme contigo”, le dije a mi amigo invisible aquella tarde lluviosa mientras contemplábamos a través de la ventana cómo los hoyos se convertían en charcos.
Y pasó el tiempo. Y corrimos por la playa y dejamos nuestras huellas tatuadas en la arena. Escalamos los rayos de la luna y esculpimos nuestros bustos en las estrellas. Leímos historias interminables con las páginas manchadas por el tiempo y escribimos nuestros sueños de otoño en las hojas doradas de los árboles.
Y el tiempo pasó. Y una tarde lluviosa, con mi futuro bajo el brazo y la boca llena de preguntas revueltas, me fui sin despedirme mientras un pez de colores boqueaba en mitad de un charco.
Hoy contemplo el paso del tiempo a través de la ventana mientras las sombras de la noche se ocultan silenciosas bajo la cama. Y sobre mi viejo escritorio, al lado de un ramo de flores aburridas, una hoja dorada reclama el epitafio que nunca escribí.
El abuelo adoraba la buena mesa. Sommelier aficionado y chef vocacional, era capaz de convertir unas acelgas hervidas en un manjar excepcional. Tenía un talento innato para cocinar.
Cierta noche disfrutaba de una cena familiar cuando, de repente, se atragantó con una alcachofa y murió asfixiado por la malvada hortaliza. Su esposa, incapaz de aceptar los hechos, intentó manejar la situación como si se tratase de un episodio pasajero y repetía sin cesar que el abuelo estaba indispuesto. Para templar los nervios, sus hijos le ofrecieron un vasito del vino que aún estaba en la mesa. La mujer dio buena cuenta de la botella entera y después se retiró a descansar. La familia realizó los trámites de rigor y las hijas cuidaron de la viuda, quien en plena madrugada se dedicó a trajinar en la cocina.
Al día siguiente, el finado descansaba en el tanatorio. Yacía en el féretro, muy digno con traje y corbata, y sus manos se unían en el pecho sobre una primorosa fiambrera con croquetas de jamón. La viuda conocía bien los gustos de su esposo y abrigaba la esperanza de que despertase hambriento antes de decidir su epitafio.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas