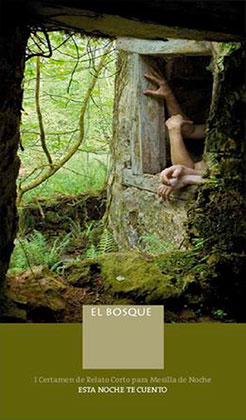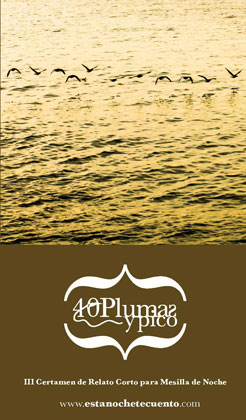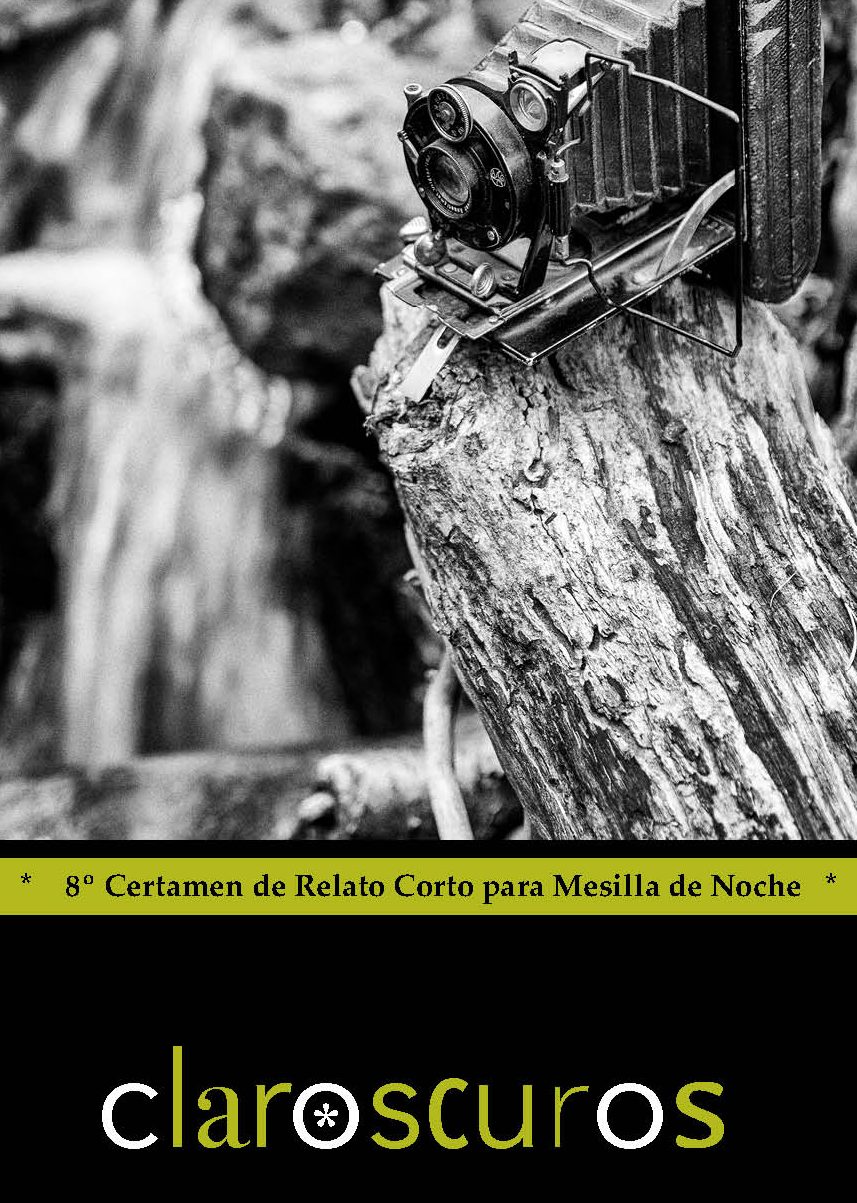¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


La casa donde nació estaba justo allí. No quedan restos de su hogar ni de su gente, y una niña de ojos claros se columpia ahora bajo los robles del parque. Adael avanza hacia ella con paso firme.
Cuando conocieron la noticia –la ciudad vecina había sido tomada–, su madre les ordenó que corrieran al desván. Era demasiado tarde para huir, los perros encontrarían su rastro sobre la nieve. En la aldea corrían terribles rumores: prisioneros, vagones de ganado, colchones y almohadas hechas con cabellos.
Su hermana Judith tenía nueve años y unas trenzas hasta la cintura. Su madre sacó unas tijeras del arcón, dio un corte limpio y las escondió bajo la cama. Un puntapié derribó la puerta. Adael escapó sin ser visto y corrió hacia al pinar, prometiéndose recuperarlas cuando la guerra concluyese
La casa donde nació estaba a pocos metros de aquel parque. El hombre que lleva marcados unos números en el antebrazo. El niño que jugara bajo los robles con su hermana de trenzas infinitas: Adael, único superviviente de su pueblo, se enjuga la sangre, las sostiene al fin. Poco importa que fuesen más oscuras, más espesas el día en que se las cortaron.
Salvo que era un ave nocturna y que habitaba los frondosos bosques nevados de Europa Central, no se sabía mucho de ella.
Sólo se disponía de una grabación de sonido. En ella se podía apreciar un canto, entre silbido y gorjeo, que los expertos interpretaban como la llamada de cortejo de la hembra en época de celo. Rodrigo acudió a sesiones de foniatría, hasta que logró reproducirlo de forma casi idéntica.
Preparó con minuciosidad el viaje, engrasó la carabina de repetición con visor telescópico nocturno y preparó ropa de camuflaje.
Después de dos noches baldías, a la tercera, sus labios perfilados se contraen de nuevo para emitir el silbido reverberante tantas veces ensayado. Agudiza el oído en espera de similar respuesta, pero nada oye.
Después de tanto esfuerzo e ilusión sería una lástima que tuviera que volver de vacío, piensa Rodrigo. Repite el silbo pasados unos segundos.
Cuatro meses tardaron en curar las graves heridas de garra en la espalda y los picotazos en el cuello producidos por el ataque de una feroz rapaz en celo de la que no se sabía mucho, salvo que era un ave nocturna y que habitaba los frondosos bosques nevados de Europa Central.
La madre se asomó al exterior. Nevaba, así que arrugó su naricilla, ante el frío que presentía ya. Despertó a sus hijos, que parecían muñecos blanditos, suaves, calientes. Apenas protestaron, juguetones, ¡que grandes se estaban haciendo!, cada día los veía más fuertes y empezaba a tener miedo al futuro. ¿Qué sería de ellos?
Los tiempos eran cada vez más difíciles para todos, el bosque se quedaba pequeño.
Ya estaban listos, salieron y los jóvenes siempre con la fuerza de su corta edad jugaban a saltar y hundirse en la blancura hasta entonces inmaculada. Le gustaba verles así, pero tenía que reprenderles: no era prudente. Le venció la alegría de verles tan sanos y los dejó hacer.
Habían avanzado bastante, cuando se oyó un trueno. Se detuvo y con el horror dibujado en sus ojos corrió hacia sus hijos.
Uno de ellos yacía en el colchón rojo que se agrandaba a medida que la sangre manaba sin tregua de su cuerpo.
— ¡Que buen tiro Matías!
— No tanto, he alcanzado a uno de los cachorros, la madre y el otro lobezno se nos van a escapar de nuevo.
—Si mañana nieva como hoy no será difícil seguirles el rastro.
Fue un viaje precipitado: móvil sin batería, equipaje ligero y todo el trayecto imaginando qué iba a decir. Esa tarde de ventisca, una nerviosa Aylin atravesaba en su Golf cereza el puerto de montaña, a punto de cerrarse al tráfico por el mal tiempo. En un momento de distracción, patinó bruscamente golpeando el guardarraíl de una curva, pero en el último segundo enderezó el coche y siguió adelante dejando la firma de su angustia en el asfalto. ¿Quién vendría aquí a ayudarme si me pasara algo?, pensó reponiéndose del susto. Tardó horas en llegar al pueblo. Por fin, junto a una plazoleta descubrió la enorme casona, en cuyo portón aldabeó con urgencia bajo una nevada agonizante. Apenas se abrió, le soltó de golpe lo que siempre había callado. Él, atónito, la estrechó en sus brazos, la levantó y juntos giraron en un abrazo interminable, los ojos cerrados, la sonrisa luminosa, dando vueltas y más vueltas como derviches al borde de la inconsciencia. Como la bailarina de aquel joyero musical que le regaló su madre al cumplir siete años. O como las ruedas chirriantes de este Golf, despeñado boca arriba, con el parabrisas trizado desde hace una pequeña fracción de segundo.
Caroline se dirige al jardín, como cada día desde hace cinco años, para recoger la cesta repleta de comida que alguien deposita junto al muñeco de nieve que allí se alza y, de paso, remodelarlo para que se mantenga erguido y lustroso como el primer día en que apareció. Pero, hoy es diferente y desde el porche observa como un sol tímido emerge sobre un cielo azul, los jilgueros trinan, las calles se pueblan de niños traviesos, los campos reverdecen… sin duda es la primavera floreciente la que anuncia su llegada. Entonces, Caroline sonríe al sentir el final del cautiverio al que el invierno perpetuo les has sometido y canta con felicidad, aunque por poco tiempo. Al acceder a su jardín, advierte un reguero punteado de sangre, que nace donde se situaba el muñeco de nieve y se pierde en el sendero que conduce al bosque. Poseída por un arrebato, sigue el rastro rojo por el manto blanquecino y se adentra en la naturaleza hasta que las huellas sangrientas desembocan sobre un corazón tatuado en un roble. En el viejo árbol, Caroline lee «Armand» y, derretida, se abraza al tronco donde la encontrarán días después.
Hablaron por primera vez en el baile de Navidad, aunque se habían visto en otras ocasiones. Se acercó y le pidió bailar; aceptó. Inundaba el local la música de «Tu cabeza en mi hombro», y sus cuerpos se unieron en un agradable sensación de escalofrío; giraban lentamente y hablaban de asuntos sin importancia. Ella le dijo que seguía sus escritos y que le había dejado varios comentarios; inesperadamente se acercó y le dijo quedamente: -¿Te quieres casar conmigo?- Se separó de ella con una carcajada y mirándola con sorpresa. Ella también sonreía. Se le había helado la sangre en las venas, y también ardía por entero. No podía articular palabra. Ella siguió diciendo: Sé que te sorprende, pero no es necesario que respondas ahora, puedo esperar unos días más porque lo llevo haciendo toda la vida…
Habían quedado y sin perder un momento tomó su documentación y subió al coche, preparado con las cadenas, siempre nevaba por aquellas fechas. Habían pasado veintiún días desde que se conocieron y sabía que era el amor de su vida, su opción a la felicidad. Dejó una carta para sus hijos donde les explicaba lo sucedido. Conducía sonriente mientras acortaba la distancia hasta ella.
Tras el desorden que siguió al alud, en el campamento se preparaban para el rescate. La radio anunciaba, una a una, buenas noticias, pero no tardaría en helarse el optimismo cuando, tras varios intentos, uno no respondía a los avisos.
Pocos querían formar parte del grupo de salvamento, no por desgana sino porque las esperanzas eran tan escasas como altos eran los riesgos. El rastro del escalador se habría borrado bajo la nieve y, de estar aún con vida, cualquier error arriesgaría más vidas.
Contra la opinión de los más veteranos, unos cuantos decidieron aventurarse en un terreno inseguro que los llevó quién sabe cómo hasta una cresta desde la que se divisaba una figura de vivos colores encaramada a un saliente cercano a la cima de aquel mítico ochomil. El grito de ánimo de sus compañeros hizo que agitara la banderola aún sin clavar, tal vez queriendo decir que estaba bien, o tal vez aconsejándoles dar media vuelta ante lo irremediable.
La noche iba cayendo al mismo ritmo que el desánimo. Ya no se movía, ni ellos le lanzaban voces de apoyo.
Se estaba yendo.
Se fue.
Se fueron.
No sabía qué le estaba ocurriendo. Su hermoso pelaje blanco se oscurecía por momentos. Era algo preocupante y perder la invisibilidad en las cumbres la hacía vulnerable. Un nuevo recubrimiento de cabellos castaños crecía en toda su piel y el cuerpo parecía de menor tamaño.
La metamorfosis no se detenía. Pronto el brillante y sedoso abrigo comenzó a caer cuando más intensa se hacía la cellisca y un rastro pardo agitado por el viento indicaba con nitidez sus pasos en la nieve.
Despertó sin sobresaltos rodeada de batas blancas en el hospital de una ciudad desconocida, con un aspecto muy diferente. Ahora que ha aprendido el idioma se gana la vida como monitora de senderismo y su vida es como la de las demás. Sigue una dieta equilibrada, se compra la ropa –aunque jamás tiene frío- e incluso va a la peluquería. Todavía no comprende ese afán de quienes allí acuden por teñirse el pelo de colores cuando las canas aparecen, y acaricia sonriente el mechón blanco que cubre su frente, el único vestigio de su etapa abominable.
Lo encontré en un desangelado claro rodeado de árboles podridos por la humedad.
–Saludos. Gran Soberano –anuncié.
–Cuatro son los Señores. Habla o muere. Es la norma –ordenó.
Su figura se antojaba ruda. Su pelo, tan blanco como la misma escarcha, le tapaba casi por completo el rostro.
–Como representante de los Hombres, solicito la gracia de un ciclo menos frío y más amable.
–¿Por qué motivo? –inquirió con fiereza.
–Malos tiempos para nosotros. Gente sin casas. Niños que duermen a la intemperie.
Se levantó y caminó hasta donde me encontraba. Escuché crujir la nieve bajo sus pies a cada nuevo paso que daba.
–¿Acaso la Primavera consentirá que los árboles regalen antes su fruto? –objetó –.¿No secará el Verano los pastos para evitar que ardan vuestras cosechas? ¿Llegará el Otoño desprovisto de lluvias? No puedo hacer lo que pides. Es la norma.
«Maldito canalla» –imprequé en silencio –.Pareció leer mis pensamientos y apuntilló una última pregunta antes de perderse de nuevo en aquel inmenso yermo helado.
–¿Acaso soy yo, el Invierno, quién les deja sin techo?
De regreso, sorprendido por una fuerte ventisca, extraviado en la montaña, solo en la noche, sabía que únicamente cabía morir… era la norma.
Bajo los copos va un chico, con un libro bajo el brazo.
Se sienta en un banco y lee.
Desde la ventana, veo como pasa las páginas, ignorante de la nieve, silenciosa y pertinaz.
Lo contemplo absorta, y en un segundo, le falta un brazo.
Al momento siguiente, las piernas.
Cuando aún no me lo creo, sólo tiene la cabeza.
Hipnotizada, veo como el libro se ha tragado al chico, mientras el frío deshace las páginas y sobre la plaza caen las palabras, blancas, puras, luminosas.
Sabía que le gustaban las morenas, de pelo largo y rizado. Así que se lo dejó crecer. Tras largos meses de investigación conocía a la perfección su repulsivo ritual, su modus operandi.
No fue fácil descubrirlo. Mucho más fácil fue tenderle el cebo. Fácil dejarse ver unas cuantas veces por su tienducha, hacerse notar coqueteando, decirle dónde vivía como si tal cosa.
Siempre actuaba en noches gélidas, le gustaba seguir el rastro de sus presas en la nieve. Aquel día la meteorología había sido especialmente dura. Aquella era la noche esperada.
Hoy haría un gran favor a quién sabe cuántas mujeres morenas, al tiempo que se lo haría a ella misma. Escuchó el forcejeo de la puerta. Estaba preparada. Avisó a la policía, se sintió aliviada. Sabía que, por suerte, llegarían justo a tiempo de atraparle. Justo a tiempo de descubrir su cuerpo desnudo que yace en el suelo, con el cabello mutilado en mechones ridículos y el fino sedal luciendo en su cuello. Ya sin dolor.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas