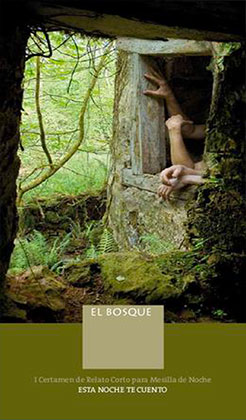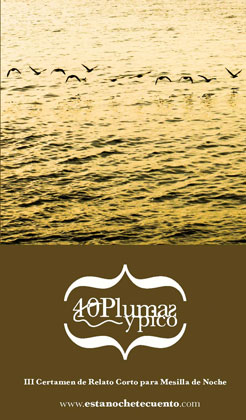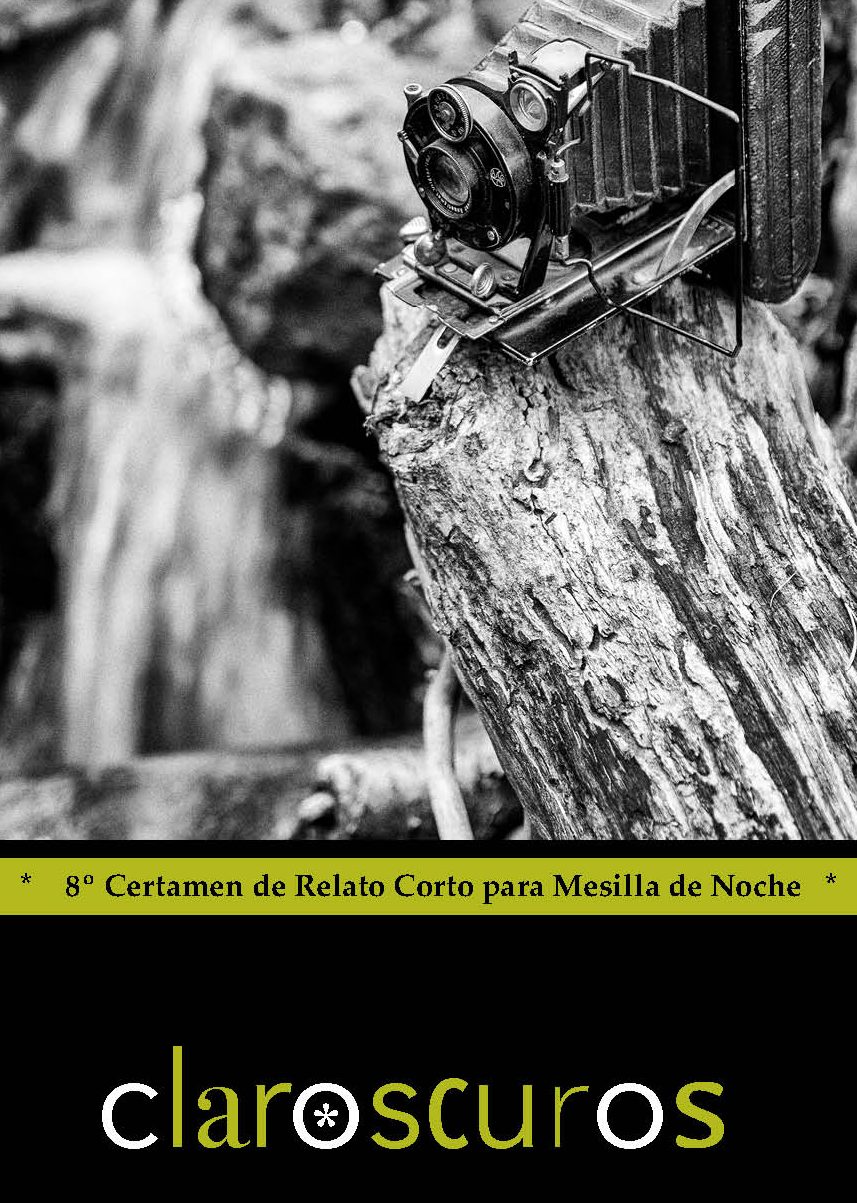¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


El acto de observar conscientemente produce descubrimientos fortuitos _ dijo el profesor de química antes de acabar la clase.
Regresé a casa reflexionando las palabras del profesor.
Ahora se ve fácil pero las personas que dieron en el clavo, wow, que manera de mirar la vida. Eso si que es sacar provecho de los incidentes del día a día. Nada es casualidad y si obtienes una respuesta adecuada del hecho de que tu perro vuelva a casa lleno de bolitas pegadas entre sus patas tras un paseo por el campo, inventando algo tan usado como el velcro, te puedes convertir en millonario. Ojalá pudiera descubrir cómo fabricar un papel de colores con adhesivo de quita y pon, o un refresco.
“Observar es vivir con los pies en la tierra buscando oportunidades, no problemas”- me dije. Fui a clase de química y descubrí el secreto de la felicidad. Como cuando te metes en internet buscando plataformas para compartir tu poesía y descubres una que organiza periódicamente concursos literarios. Este si que es un gran premio. La fama y el dinero no interesan tanto en este momento, lo importante es poder desarrollar tu capacidad creativa con cada oportunidad que se presente.
Saludo ante cientos de focos y cámaras. Hoy me entregan el premio Nobel en Medicina. Sonrío, pero no saben que estoy aquí por una serie de despistes que marcaron mi vida.
Mi milagrosa molécula la descubrí por descuido del becario, que confundió un reactivo con un bote de insecticida para moscas olvidado por mi esposa. Quizá estaba allí “por si las moscas”.
Me equivoqué de sala en un congreso y allí estaba la mujer de la maleta amarilla, que asistía por petición de una amiga que no pudo acudir. Surgió el amor. Era bióloga y me enseñó muchas cosas.
A la chica de la maleta amarilla la conocí en la estación de autobuses cuando tuve que correr tras ella porque se equivocó y salió con mi maleta. Diluviaba. La alcancé, hicimos el intercambio y tomamos un café. Si no hubiera llovido, estaría soltero.
Mi maleta amarilla la heredé de mi tía abuela que nunca tiraba nada, “por si acaso”.
Aquí estoy, ante gentes que piensan que el conocimiento científico es la base de mi galardón, pero no saben que más obedece a mis múltiples despistes y torpezas.
No sé si hablarles del milagro molecular o del poder de la serendipia.
La vida me estaba dando palos por todos lados, y mi salud mental y física se estaba resintiendo mucho. Ayer estuve en el hospital por ansiedad y muchos dolores, esperaba que no fuera a más, porque no podía, no podía con tanto… Dejando la mente en blanco, salí de urgencias, sin rumbo, buscando desconectarme del mundanal ruido, y me adentré, absorto en la nada, en ese callejón que siempre evito. Entonces sonó el móvil. Casi paso de él, pero contesté… Y eras tú, mi vida, que volvías a casa.
Del mismo modo que aquellos barcos buscando un camino en el agua que los llevase a las Indias encontraron unas tierras, que eran un continente, que durante un tiempo reinaron y acabarían llamándose América; exactamente del mismo modo, aquella noche de aquel sábado en la que entré en aquella discoteca buscando una chavala con la que pasar un buen rato, conocí a Vera, a mi Vera. La misma a la que veinte años más tarde telefoneo para decirle que no llegaré a cenar, que encontré una maleta llena de dinero en una de las calles de la zona que tengo asignada como barrendero y estoy llevándola a la comisaría más cercana para evitar tentaciones y apropiaciones indebidas, sin sospechar que algunos días más tarde aparecerá en la puerta de nuestra casa un tal Pedro para darme las gracias, contarnos su vida e invitarnos a formar parte de ella, el mismo que buscando y habiendo encontrado el camino más corto para hacer dinero, se ha encontrado rey y señor de su vida pero que está solo, muy solo, Pedro, el mismo que ahora es nuestro amigo más querido, por diferentes motivos y desde aquel día.
Siempre estábamos bromeando con eso: El primero que se vaya, le mandará una señal al otro. Habían pasado dos meses y yo seguía tan a oscuras como el primer día. Pero aquella mañana, al recoger de la alfombra el libro que intentaba leer la noche antes, un papel plegado por la mitad se escapó de entre sus páginas. Reconocí al instante el dibujo: una pareja que se besaba bajo el cielo rojizo del amanecer sobre Madrid. “Nunca olvidaré nuestro primer beso”. Una fecha y tu firma al final de la hoja. “Esta es la señal” pensé. El mismo día, diez años después. Y se me ocurrió volver a aquel bar donde desayunamos churros y donde nos besamos despacito. Ese cambio de planes en mi rutina diaria hizo que perdiera el tren de las siete y media que cogía en la estación de Atocha. Y tuve que quedarme esperando al siguiente en el andén, pensando si habría interpretado bien la señal que me enviabas. Pronto lo entendería todo: Era el once de marzo del 2004.
Todo un “hallazgo” (cercano a las siete cifras), lo del seguro de vida que contrató a mis espaldas hace trece años, recién casados. Ella fue una mujer temerosa y, por ende, muy precavida. Vivió siempre con miedo a sufrir un accidente; decía que en cualquier momento puede ocurrirnos, que todos estamos expuestos. Tenía razón. Yo soy un hombre calmo, paciente, además de metódico, y sostengo que un buen accidente necesita mucho tiempo de preparación. Exactamente 12 años, 4 meses y 20 días.
Logré rescatarle de las tinieblas con una frase: “Hazlo por mí, Germán”, pero solo en parte. Ni psicólogos, ni medicinas, ni yo, pudimos erradicar del todo su sentimiento de culpa. Nada le hubiera gustado más que dar marcha atrás al reloj y no haber utilizado el coche ese día, conducir algo más despacio, o menos distraído. El motorista que voló unos metros estaba vivo, pero no supimos el alcance de sus lesiones. Nuestra compañía aseguradora dijo que no era usual, ni aconsejable, que conociésemos esos detalles de la otra parte afectada en el siniestro.
El procedimiento penal por imprudencia, con un juicio demorado en exceso, hacía que mi compañero de vida no olvidase su brusco volantazo, carcomido por la ansiedad de ignorar el estado de aquel joven que quedó inconsciente.
En un viaje que organicé como terapia entablamos amistad con una agradable pareja. Él nos contó que había perdido su empleo tras sufrir un accidente de tráfico, aunque pronto pudo encontrar otro mejor remunerado y más interesante. Ella, la fisioterapeuta que le había ayudado a recuperarse, se convirtió en su mujer.
Desde hoy, unos meses después de la revelación, mi marido es el padrino de su pequeño, Germán.
A tan temprana hora, el museo está aún en silencio. Va saludando a los compañeros que también se dirigen a sus salas. De camino a la suya, ella se detiene frente a “Su Jardín”.
Ese día algo parece haber cambiado. Quizá son los colores, o algunas flores que se abren o cierran según fija su mirada. Siente que algunos rostros la observan desde siglos atrás.
— ¿No te parece que todos están buscando algo? —pregunta una voz a su lado.
Un hombre de ojos oscuros y acento suave admira el cuadro, como ella.
—O huyendo de algo —responde ella—. A veces la belleza del caos nos inquieta.
Él sonríe y le muestra un dibujo a carboncillo: una figura femenina del cuadro, reinterpretada con alas de cristal y un globo entre las manos. Su mirada es melancólica. Se parece a ella.
Ella mira el dibujo y el cuadro, buscando a su ‘gemela’ alada.
— Desde el caos, a veces, florece un mundo nuevo —comenta. Y le entrega el dibujo.
Ella sonríe, agradecida, mientras los pasos de él desaparecen por el pasillo vacío.
Y entonces, como si el cuadro respirara con ella, cada rincón de “Su Jardín” le parece más acogedor.
Buscas sentido y respuestas en todas partes. En los márgenes de los libros, en la incertidumbre que precede a los viajes, y en la fugacidad de otros cuerpos. En los silencios que gritan más que las palabras punzantes, y en las promesas de una madrugada que nunca llega. Te sientas en un banco del andén de la estación a ver pasar trenes que nunca parecen tener el destino adecuado.
Y un día, sin buscarte, te descubres. No, no es un acto de vanidad.
Es el azar, o tal vez el destino caprichoso, el que te lleva frente a un espejo antiguo, donde un desconocido —o quizás no tanto— te mira con ternura.
Reconoces en esos ojos la calma que siempre has perseguido.
Detrás, en la mesilla, una foto enmarcada de tus padres ilumina el reflejo.
Sonríes.
Por fin entiendes que la rocambolesca suerte, combinada con la delicada casualidad de existir, son solo parte del azar que te ha traído hasta ti.
Respiras hondo.
—Gracias, mamá. Gracias, papá —susurras al vidrio—, por haberme llamado Sergio.
Me fascinaba aquella fotografía de mi abuela. Se la veía sonriente con aquel pelo rubio rodeando su joven rostro. El último de mis progenitores había fallecido, tocaba hacer «limpieza» y por eso estaba allí, en aquel viejo caserón. Dejé el cuadro sobre la mesa sin dejar de mirarlo. Al volver la vista vi en la pared una hornacina con una puerta metálica. La abrí. Dentro había una caja que me produjo una mezcla de curiosidad y nerviosismo por lo que pudiera encontrar. Estaba llena de fotos, había una de mi abuela y un hombre vestido con un impecable traje de las SS. En su gorra de plato lucía una insignia de calavera. Aquello me repugnó. En otra se besaban abrazados. Quedé en shock, ¿quién era aquel hombre? No tuvo que pasar mucho tiempo para que encontrase la respuesta. Había una profusa correspondencia y, aunque estaba escrita en alemán, reconocí algunos nombres de campos de exterminio. De mi abuelo sólo sabía que le habían matado cuando mi padre contaba meses de vida. Nada más, todo enterrado bajo toneladas de silencios. Aquel hombre era Walter Albath y mi apellido era Alba. Mi abuelo fue un Sturmbanführer de las SS, fue… ¡un asesino!
No soy anglófobo, pero la palabra “serendipia” no me gusta nada.
Dice la historia que Arquímedes, el griego de Siracusa, terminado su infrecuente aseo, dado su despiste por lo cotidiano, saliendo de la bañera, gritó a su sirvienta, una esclava de piel de ébano raptada en Serengueti, bajo el reino de Saba:
─ ¡Serendipia!, tráeme la toalla.
En la bañera de mármol, regalo del tirano Hierón II, rebosante de agua mientras él estaba dentro, notó que el nivel de esta bajaba al ponerse en pie.
Repentinamente se iluminó sobre su cabeza una lucerna de terracota, tal como la bombilla encendida sobre el profesor Franz de Copenhague, aquel de los grandes inventos del TBO. No esperó a Serendipia y salió de casa en pelota húmeda gritando aquello de: ¡EUREKA!
Aquí en nuestra península ibérica, en la parte de acá de la alfândega, dicen que nuestro pecado capital es la envidia. Nos alegramos de que los que van por lana vuelvan trasquilados y despreciamos al afortunado de aquel chiste vasco: “Bueno, a qué estamos, a Rolex o a setas.”
Y si sale algo útil, decimos: “bah, ha sido por chiripa.”
En un zoo neozelandés al “cisne negro”, los niños lo llamaban Chiripa.
Siempre caminaba mirando al hermoso cielo de Madrid, pero tras dos caídas debidas al penoso estado de aceras y calzadas (en los distritos menos ricos, claro), ya sólo voy atenta al suelo para sortear baldosas danzarinas, zonas levantadas por inquietas raíces de árboles, asfaltos con rajas en las que cabe un pie, etc., etc., etc.
Una tarde, yendo por la calle, ví una pulsera con piedras de colores. Al no haber una posible dueña cerca, la cogí del suelo y me la puse en la muñeca. Era una valiosa joya, con eslabones de oro y bellas gemas engarzadas.
¡Vaaaayaaa! ¡Qué sorpresa tan increíble!– Pensé– Yo jamás había encontrado ni una monedica en el suelo, nada de nada, nunca…
La lucí sin quitármela siquiera, porque me encantaba, pero…¡Ayyyy! Un aciago día, al regresar a casa, ví que no la tenía en la muñeca.
Volví sobre mis pasos, pero nada, ni rastro de ella por ningún sitio. La había perdido.
¡Vaaaayaaa! –Me dije – ¡Tal como apareció, desapareció!… Así es el caprichoso azar.
Me quedé pensando un rato, pero enseguida sólo deseé que otra mujer encontrase la joya viajera y aún la luzca, celebrando su suerte con una enorme sonrisa.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas