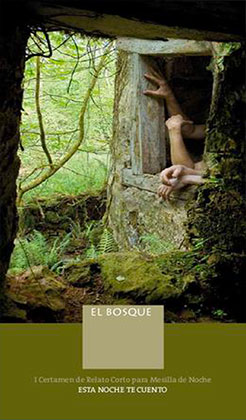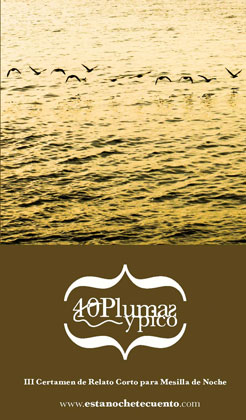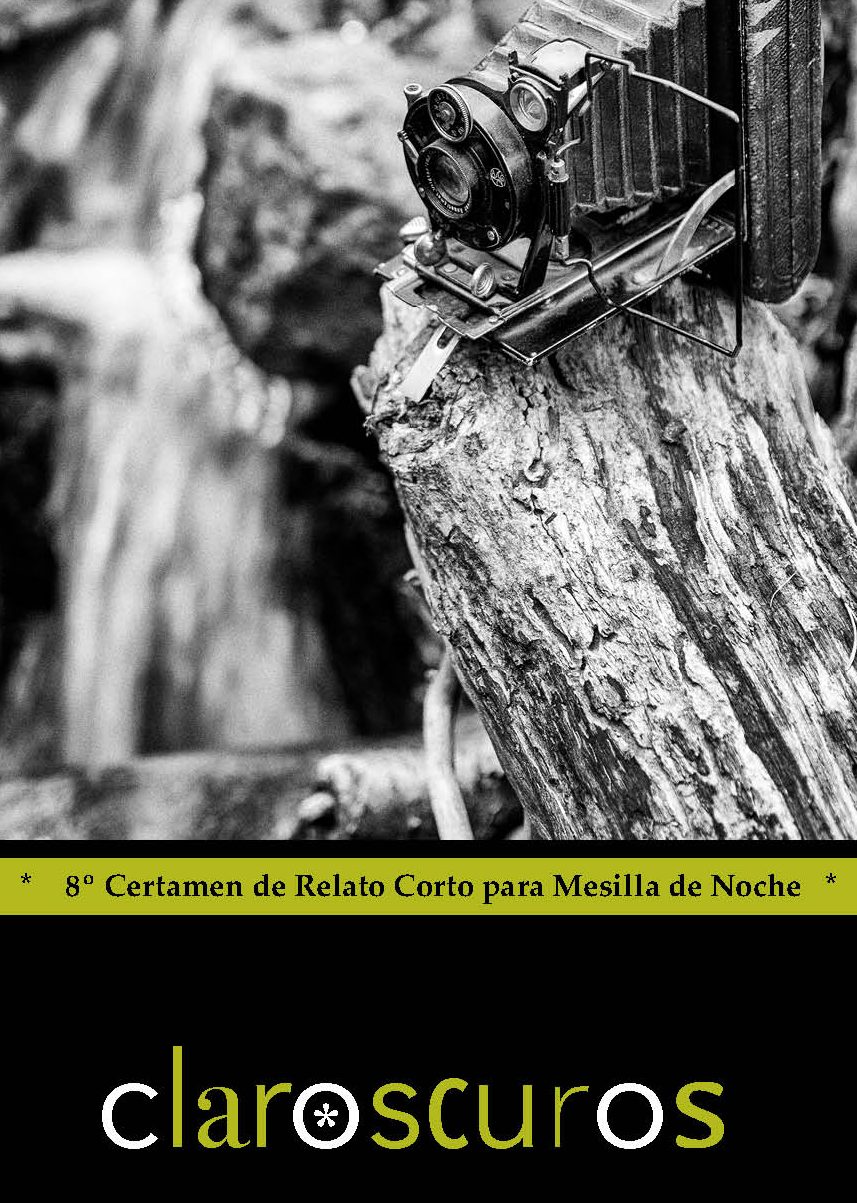¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Sito se cubre el rostro con el pasamontañas y lanza la botella encendida contra el banco. Después, corre tras la barricada de contenedores. Siente la adrenalina, la rabia, el miedo. La nostalgia de una infancia que le robaron demasiado pronto. Igual que les están robando todo.
De repente, una sinfonía de sirenas les envuelve y anula los gritos de la multitud. Hasta la voz nos roban, piensa.
Cuando llegan las lecheras la gente sale huyendo. Solo unos pocos se quedan, pero Sito no puede. Corre hacia el rio, donde Pancho le espera. Montados en sus bicicletas de saldo cruzan el puente, rumbo a las afueras del extrarradio.
Llega a tiempo al colegio, y la sonrisa de su hermana ilumina el día y apaga el dolor. Ella le cuenta que ha dibujado un arcoíris con los dedos, y él le dice que pintó una hoguera de verdad.
En casa su madre cocina, con los ojos ciegos y las manos que ven. Después de cenar se sientan en el sofá y se cubren con dos mantas viejas. Entonces, Sito abre ese libro antiguo que tanto le gusta a su madre y comienza a leer: “En un lugar de la Mancha…”
Probar los límites del cuerpo me llevó a apuntarme al trail del Privilegio, y así recorrer cien millas entre sierras y llanuras de La Mancha. Todo fue bien durante el día, e incluso la primera noche de carrera. Sin embargo, la segunda, mientras iba por una zona abrupta, con la mirada fija en el haz de luz que iluminaba el suelo desde mi linterna, oí un extraño resuello a mis espaldas. Entonces me detuve y escuché ojiplático la conversación de los dos atletas que me adelantaron.
―Pardiez ―dijo uno flaco en extremo, atusándose los bigotes y la barba―, vestido con esos pantalones que más pasarían por unos zarrapastrosos zaragüelles, lejos de una versión actualizada del gran Filípides, el de los pies veloces, zancada presta y piernas firmes como el más resistente acero toledano, me recuerdas a un rufián o desgarramantas cualquiera.
―No se preocupe vuestra merced por eso ―contestó el otro, achaparrado y orondo―, y recuerde que lo importante es haber evacuado antes de salir al galope, pues no querrá volver a casa con los calzones cuajados de palominos.
Luego los perdí de vista, y al parpadear me pareció distinguir sus figuras recortadas contra un grupo de molinos de viento.
El caballero de la triste figura ha perdido la magia con la que hipnotizaba a sus lectores. Cada vez que abrían su libro, mostraba que el mundo no era como se presentaba, sino como deseaba verse. Su fiel compañero Sancho, con una pátina de sensatez, recitaba refranes que desmentían los desatinos de Alonso, aunque en el fondo admiraba sus fábulas. Pasaron siglos asombrando a los que quisieron acompañarlos en sus desventuras, hasta que la vejez les llegó sin avisar. Sancho, cansado de su papel de cuerdo, se refugió en una ínsula que nunca existió. A Alonso lo retiró su pérdida de facultades. Ya no es capaz de disfrazar la realidad. Sus fantasías lo han abandonado, los gigantes permanecen encerrados en sus molinos y ni siquiera los héroes que guardaba en su memoria salen a rescatarlo. De sus bolsillos caen los recuerdos de duelos, batallas, conjuros, abracadabras trasnochados de una época olvidada. Los mensajeros, que incumplieron el juramento de contar a Dulcinea sus victorias, picotean como cuervos los restos de su fama. Mientras, él apenas puede vislumbrar su propio rostro cuando se mira en el espejo. Piensa entonces si conseguirá hacerse invisible sin la ayuda de una trampilla bajo sus pies.
Todas las mañanas, Adelina toca el piano. Es su último reto. Ayudada por su fiel asistenta, se acomoda en la banqueta y con sus dedos arrugados interpreta la Marcha Turca de Mozart. Hoy, mientras espera una visita formal, no puede evitar perderse entre las animadas notas y rememorar, satisfecha, aquel insólito día del cincuenta y cuatro en el que, visiblemente embarazada de su tercer hijo, defendió su tesis ante un tribunal compuesto por hombres de rostro severo que la miraban con asombro y reticencia. Entonces, tenía treinta y dos años y, tras plantear su disertación con fórmulas y arresto, se convirtió en doctora en Ciencias Físicas, la primera mujer en aquella facultad. Después, aunque no se lo pusieron fácil, se incorporó como profesora y su terquedad y valentía dieron mucho que hablar.
De pronto, hace una pausa y se le escapa una sonrisa socarrona, porque, en breve y en el salón de su casa, escuchará un montón de elogios y, junto a una medalla dorada, le otorgarán el título de pionera. Ella agradecerá, con su habitual llaneza, haber vivido para verlo. Pero lamentará que no puedan presenciarlo aquellos que siempre la tildaron de chiflada. Por ejemplo, su marido.
Nunca imaginaron que su hermoso hogar se convertiría en una trampa. Con las articulaciones supurando óxido y el alma fatigada, fueron reduciendo su espacio vital a lo imprescindible y abandonando estancias de difícil acceso.
Una tarde que densas nubes de alquitrán amenazaban tormenta, ella suspiró. Él adivinó el pesar en la nostalgia de sus ojos inquietos, se levantó de la butaca y la besó en la frente con devoción.
―Voy a subir.
La mujer trató de disuadirle, pero el hombre, empecinado en la aventura de complacer a su dama, jadeó tozudo, peldaño a peldaño, hasta llegar arriba. Al cabo, asomó esgrimiendo triunfal una bolsa llena de libros.
La ilusión de ella se tornó angustia al observarle descender en un equilibrio inestable que presagiaba el mal paso, la caída, el alarido e incluso el giro antinatural de la pierna huesuda sobre el descansillo. Impotente, llorosa, viéndole pálido, mudo y desvalido, se sintió desfallecer, su cabeza golpeó el pasamanos y, aturdida, aterrizó sangrando en el suelo.
Quedaron ambos tan maltrechos e incapaces que, cuando recobraron el habla, convinieron en que el destino ya solo les dejaba un consuelo: que él leyera para ella en alto las novelas causantes de aquel fatal despropósito.
Mucho tiempo después, me encontré a aquel hombre hurgando en un contenedor. Lo conocí hace años, creo recordar que coincidíamos en la puerta del colegio y que su hijo y el mío iban a la misma clase, o quizá fue en el supermercado o en el parque. Da igual, lo importante aquí es su aspecto descuidado: calzaba unas zapatillas de cuadros de andar por casa, unos pantalones de traje ajados y un jersey oscuro que parecería siempre el mismo, si no fuera porque el roto estaba ora en la manga, ora en la espalda. Llevaba permanentemente entre las manos una novela amarillenta de Marcial Lafuente y mostraba una habilidad asombrosa para caminar, leer, a través de sus anticuadas gafas de culo de vaso, y esquivar las farolas al mismo tiempo. Nunca lo vi tropezar ni apartar la vista de su libro y, claro está, nunca respondió a ningún saludo.
Me había olvidado de él, hasta aquella mañana en que lo vi con un sombrero vaquero, su placa de sheriff, prendida en el viejo suéter, y un revólver de juguete en la mano derecha. Buscaba en la basura quejándose de que María le había tirado su biblioteca.
Me llamo Lucrecia Sánchez o la Lucre como me llamaban en el pueblo castellano del que soy oriunda.
A la hora de la universidad, mis padres hicieron un gran esfuerzo para enviarme a Madrid donde yo había decidido estudiar arquitectura y gastaron buena parte de sus ahorros para pagar el alquiler del pisito que compartí con dos chicas más.
No tardé mucho en integrarme en la vida fiestera de la capital y en una de esas noches locas descubrí un mundo que me venía como anillo al dedo, conocí a mi primer sugar daddy y empecé a disfrutar de todos aquellos lujos que siempre habían estado en mi horizonte vital. A mis padres les libré pronto de sus obligaciones, (las prácticas en el estudio de arquitectura se pagaban muy bien y ellos quisieron creerlo).
LLevamos dos días alojados en el Palace y esta noche ceno en DiverXo con mi actual sugar daddy, acabo de oírle decir:
“Dulcinea estás preciosa con esa gargantilla de Suárez, esta noche cierro el trato con los americanos”
Obviamente yo no busco en ellos ningún Quijote y ellos sólo ven a Dulcinea, no conocen a Lucrecia, todo trabajo tiene pros y contras, ¡yo soy sugar baby!
Resbalo por el último tramo de bajada sin poder frenar. El impacto me tuerce el tobillo, pero no me importa. El terreno es escarpado y peligroso, como siempre, pero esta vez no pienso rendirme.
Cada verano lo intentábamos varias veces, porque decía la leyenda que quien alcanzara la orilla del río podría pedir un deseo. Todos teníamos el nuestro. Yo solo quería ver a mi hermana andar de nuevo.
Nuestros padres nos tenían prohibido acercarnos. Decían que éramos como quijotes persiguiendo sueños donde solo reinaban barrancos y maleza. Existía en esa causa una certeza imposible que, aun así, nos arrastraba. Pero cada vez abandonábamos antes de llegar. Llenos de arañazos, de golpes que se tornaban morados y con la sensación de que el camino se perdía en un laberinto traicionero de rocas y vacío.
Hoy, tras innumerables veranos perdidos, por fin estoy en la orilla. El río brilla como nunca. Me inclino para mirar de cerca y me veo reflejado como en un espejo. Una barba blanca y unos ojos cansados me contemplan desde el agua, como a quien, persiguiendo sueños, ha llegado tarde a su propio destino.
Cada mañana, a las cinco en punto, Roberto Fernández saltaba de la cama dispuesto a enfrentarse al mundo, convencido de que la puntualidad era el primer ladrillo que armaba la utopía. Vestía siempre de blanco, símbolo de claridad y transparencia. No tenía empleo formal, su trabajo consistía en servir a la humanidad, decía ilusionado a quien le quisiera escuchar, y su día entero lo dedicaba a ayudar a quien tuviera necesidad: recogía basura de las calles, proponía mejoras al ayuntamiento, atendía a los ancianos, alimentaba a cualquier animalillo abandonado… Sus vecinos lo miraban con un aire de ternura exasperada. «¡Ahí va Don Quijote!», se burlaba alguno, al verlo pasar con su sonrisa a cuestas y su halo de felicidad.
─Lo imposible no existe ─repetía Roberto Fernández, una y otra y otra vez, ajeno por completo a los sarcasmos─. Imposible es solo una palabra. Algo que la resignación inventó para justificar su pereza.
Y así, un día tras otro, transcurría su vida. Entre la alegría y la esperanza. Entre el sueño y la poesía. Al filo de un abismo que él llamaba amor y los demás locura o fantasía.
Una densa niebla había secuestrado el paisaje: ¡no podía ver mis viñas! Mientras el sol buscaba los campos, yo disfrutaba un delicioso vino manchego. Gota a gota, trazo a trazo, se dibujaban las vides. Bulliciosos y alegres cantaban los vendimiadores, mientras los racimos caían en sus hábiles manos. De súbito ,aparecieron negras nubes que lloraron su rabia sobre las cuarteadas tierras. Surgieron charcos: lagos cuyas aguas engendraron vida. Niños y niñas reinaban en mi finca. La tormenta fusionó los tiempos: jugué con mis abuelos y con mis nietos ,hasta que ,,, apareció el ejército. Eran muchos soldados, hombres y mujeres de diferentes razas y edades. Todos vestían el uniforme de Quijote: «lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor».
Apuré la copa y mis ojos ocultaron la realidad, oí aquella maldición: «Su ceguera es irreversible». Y sonreí, porque aún existen Quijotes: los investigadores que luchan por nuestra salud. Muchos trabajan en precario, sin estabilidad, desoyendo las sensatas voces de padres y amigos: « Busca otro trabajo>. Y ellos contestan: «No son gigantes, son molinos».
El repartidor lanzó el paquete a la ínsula, sin esperar a que le firmaran el recibo, y se alejó con su moto en la misma nube de polvo que le había traído.
El gobernador Panza extrajo cuidadosamente tornillos y tablones imitando la sonrisa ladeada de la caja. Gracias a los dibujos del folleto fue capaz de ensamblar los tramos, incluso instalar la iluminación de emergencia. Ya tenía su escalera de caracol, con una barandilla funcional pero elegante, para arengar desde las alturas a sus súbditos. Los hombres más fornidos de Barataria la enderezaron y todos lo celebraron con danzas y cánticos hasta la extenuación. Al término de la tercera luna, un chiquillo gritó: Y ahora, ¿dónde la apoyamos? En aquel erial, los escasos árboles estaban a cientos de metros de distancia de las casas.
Sancho, negándose a asumir responsabilidad por el quijotesco pedido, decretó que la estructura quedara olvidada bajo los excrementos del gigante Caraculiambro y se durmió plácidamente.
Roncó y babeó hasta que don Quijote, que se las daba de guasón, se las ingenió para recostar contra su barriga la escalera y avisar al rey de las chinches para que subiera a arengar desde las alturas a sus súbditos.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas