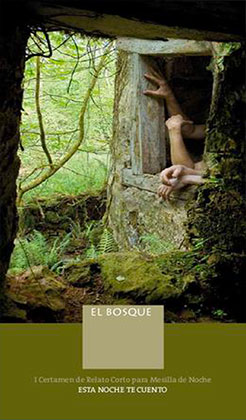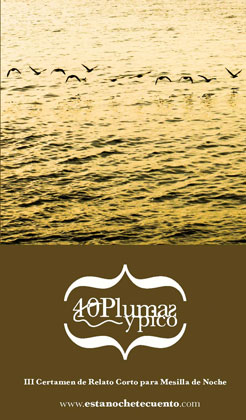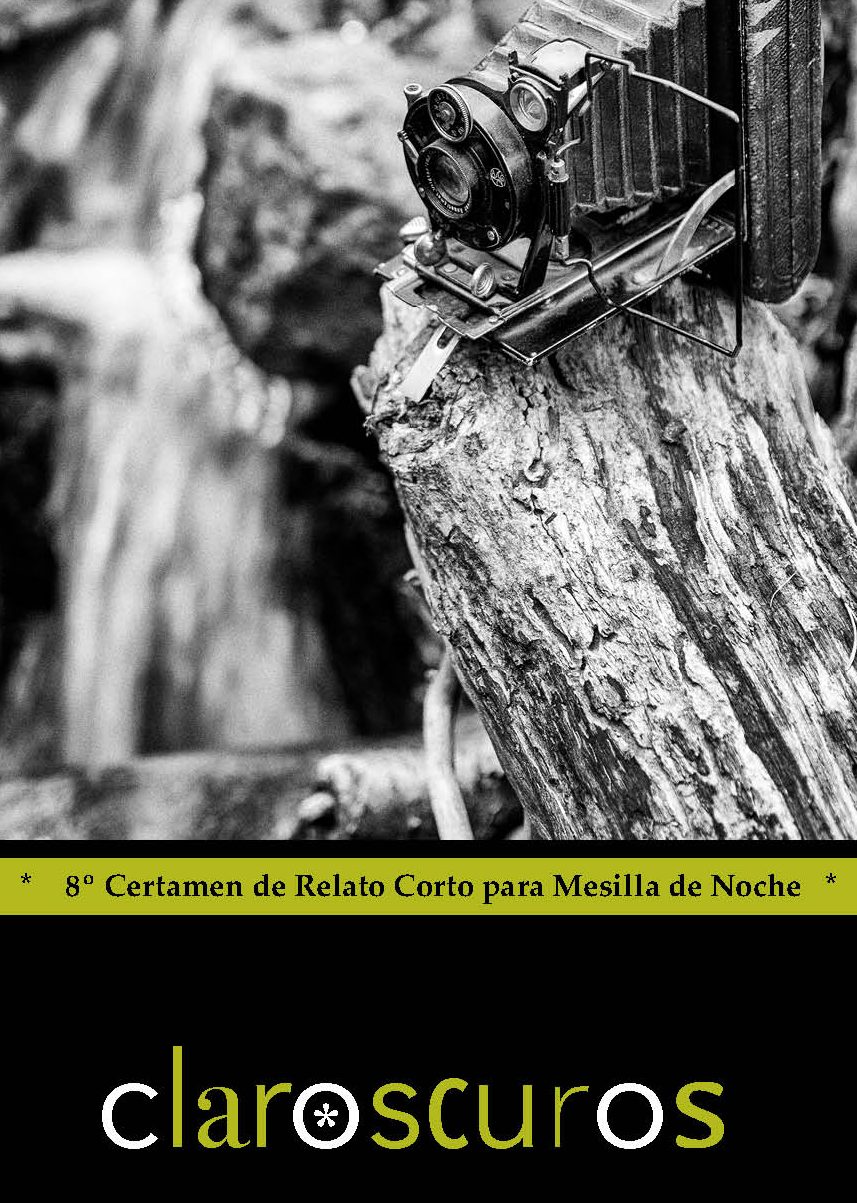¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Cansado de cabalgar la noche de garito en garito, destrozando mi vida entre copas y peleas, decidí dar el paso de la rectitud y la introspección ingresando en una orden monacal de lo más reputada.
Allí el caos me atacó de nuevo, descubriendo que la mayor parte de los hermanos dudaban de la existencia de un dios vigilante y organizador. Solo estaban metidos en aquello como modus vivendi, esquivando cuando podían las estrictas normas de la orden.
Comprendí así que el propio desorden es el motor de todo lo humano, agradecí la acogida de los monjes y me despedí de ellos para montar un puticlub en Barcelona y dedicarme al menudeo de drogas.
Desde entonces, mi vida va como la seda. Voy y vengo sin plan, tomo decisiones según el humor con el que me levante y meto mierda en todas las relaciones que puedo.
Gracias a esto recibo grandes halagos y soy fruto de admiración y respeto, lo cual me anima cada vez más a meterme en política.
Como armario que soy, (des)espero. Un (des)concierto textil me domina. Puertas (entre)abiertas, cajones (des)armados, destilo (des)confianza. (Des)lucida, así se ve mi madera. Miles de medias, ropa (des)cosida… (Des)mitificar el (des)orden (no) es fácil. (Des)motivado, (des)atendido, (in)útil, me siento (in)completo. La (des)gracia se apodera de mí. Desmedida, obsesiva acumuladora, seré siempre tuyo.
Te afeitas, te levantas y, solo después, despiertas. Te peinas y apagas el despertador. Sales hacia el trabajo, luego te vistes, pones la tostadora y te duchas.
Caes en lo desordenado que ha amanecido el día cuando, al bajar al garaje por la rampa, eres atropellado por tu propio coche, mientras tú vas conduciendo.
Una gorra de béisbol, restos de comida, ropas tiradas por el suelo y un chicle pegado en el borde de la mesita de café eran los únicos indicios que me había dejado de su presencia.
Con un mohín de resignación, procedí a limpiar y ordenar aquel desaguisado hasta que el apartamento volvió a tener una apariencia de normalidad, y me fui a la cama. Pero sabía de sobra que, a la mañana siguiente, todo volvería a estar exactamente igual: la misma gorra dejada al descuido en el taburete de la entrada, la caja de pizza a medio comer y los vasos de cerveza sin terminar sobre la mesa de la cocina, su traje y mi vestido formando hilera entre la puerta del salón y el sofá, y aquel chicle de menta que se sacó de la boca justo antes del infarto.
Llevamos así dos meses largos y ya no puedo más: mañana mismo me compro una ouija, a ver si le convenzo de que pase una temporada alborotándole la casa a su madre, que siempre anda protestando de que le echa mucho de menos.
Siempre me había parecido fascinante la caja de la costura, sus bobinas deshechas y embrolladas, los recortes de puntillas de encaje, botones de todos los tamaños y colores, el acerico lleno de alfileres… hasta que un día caí dentro… no preguntéis cómo, pero sucedió, y entonces me vi en una situación terrible y complicada. Aquella maraña de texturas se convirtió en una trampa, en una jungla espesa y agobiante de la que no podía salir, era yo sola ante semejante embrollo. No me paré a pensar, no quise saber cómo había llegado hasta allí, busqué la cinta métrica, que era lo que necesitaba, tiré de ella, como quien extiende una hermosa alfombra, la agarré con fuerza y salí. Cerré los ojos, cerré la caja y al día siguiente me enfrenté a lo que era inevitable si no quería sucumbir al desastre, volqué todo el contenido sobre la mesa, recorté nudos, enrollé los hilos en cada bobina, metí los botones en bolsitas… vamos, que lo que era selva lo convertí en oasis… y en ese instante descubrí, con mucho gusto, que era absolutamente posible poner en orden el caos.
Un taxi de Tremp me dejó ante la barrera del campamento militar del Talarn. Eran las tres de la madrugada, miércoles 4 de agosto de 1971. No lo sabía, pero había sido declarado prófugo.
Sí, claro que me presenté el sábado, según norma, a la guardia civil en la Salve de Bilbao para dar pruebas del fallecimiento de mi padre. No me atendieron. Los tres asesinatos, atribuidos a ETA hasta esa fecha, ocupaban la atención de la benemérita.
El jueves anterior los altavoces del campamento me reclamaron. El telegrama era escueto: “TU PADRE MAL, VEN”. Al día siguiente tomé el descacharrado autobús que llevaba directamente a Bilbao a los reclutas para el fin de semana.
Un fulminante ictus había terminado con la vida de mi padre a sus 49 años. Lo enterramos en Orejo.
Un camión de gallinas al matadero se ofreció a llevarme el martes hasta Mollerusa. La policía nacional hurgó pruebas en casa de mi asustada madre.
El jueves, mil reclutas en ropa de gimnasia formábamos en la esplanada cuando desde el altavoz escuché mi nombre. Me presenté. No pasó nada. El rompan filas desencadenó un desorden en el que sentí profunda soledad. Mi capitán dejó de hablarme.
Y llegó un momento en el que ya no pude más, así que, sin dramas, busqué el lugar adecuado para despedirme.
Escarbé en mi enloquecida mente y comencé una labor de desbrozo entre los recuerdos de mi padre matando a mi madre, de las casas de acogida, de las detenciones, de los abusos… No fue tarea fácil, para qué engañarte, pero de pronto algo se asomó tenue y frágil como una rara flor y, en consecuencia, me agarré a ello. Tan sólo fue una estancia fugaz en un enmarañado bosque, pero muy real. Te cuento: imagina el esqueleto de un gigantesco árbol. Yo sentado delante. Bebiendo, tal vez durmiendo… Cuando desperté, un millar de luces navegaban ante mí creando universos oníricos. Pensé que alucinaba, pero Pablo rio y exclamó divertido que eran luciérnagas.
Por eso estoy aquí. Para volver a verlas y llevarme esa imagen al ultramundo.
La noche cae y los mágicos insectos comienzan su danza. La pistola pesa, enfría mi mano, y yo sonrío.
Los bichos siguen con su espectáculo lumínico. Se encienden y apagan sin patrón aparente. Hasta que algo sucede de pronto. Se están coordinando. Rompen el desorden configurando una única y luminosa frase: continúa, hijo.
Hoy se cumplen dos meses de la fatídica noche en la que Dedos reunieron el valor para desbloquear el maldito móvil. En un abrir y cerrar nuestro, la pequeña grieta que había nacido en Confianza se extendió a toda velocidad y terminó de resquebrajarla, reduciéndola a un triste y vacío montón de añicos. Corazón se declaró en huelga y desde entonces solo bombea en piloto automático, aunque se activa ligeramente cuando Cerebro, estresado por ser el único al mando, localiza una peli romántica en la tele. Pulmones tienen agujetas de suspirar a todas horas y nosotros sufrimos repentinas inundaciones que opacan nuestro habitual brillo. Oídos nos repiten una y otra vez que es cuestión de tiempo, que todos volveremos a funcionar a la perfección, pero nos cuesta creerles. Y menos hoy, que acabamos de detectar un nuevo estropicio: el causado por Estómago a Abdomen y Glúteos debido a los intempestivos atracones de chocolate y helado.
—No la molestes, que otra vez está vaciando armarios, estanterías, cajones y baúles como loca.
—¿Qué se le perdió ahora?
—Un adjetivo.
Cuando abrió la boca descubrió un Potosí. ¿Cuántas piezas tendría en su sitio? A simple vista como mucho cuatro o cinco. Una exploración detallada le confirmó su acertado juicio: cinco. Iba a llevar tiempo corregir el desaguisado de la naturaleza. Y dinero, aunque este iría directamente a su bolsillo.
-¿Está muy mal, doctor? -Preguntó el padre como si nunca se hubiera fijado en la sonrisa de su retoño. Aunque tal vez, la pobre criatura nunca se atrevía a despegar los labios.
-He visto cosas peores. No se preocupe, Marcelo va a estar irreconocible y en menos tiempo del que piensa -mintió permitiendo que el embaucador esmalte de sus dientes iluminara la consulta.
Sin dilación desplegó el instrumental sobre la mesa, creando confusión en el padre de Marcelo que no sabía si se trataba de herramientas de un taller mecánico o el equipo de tortura de un inquisidor.
Después de una hora la boca del jovencito parecía una chatarrería. Padre e hijo salieron de la consulta obnubilados con la esperanza de un futuro mejor. Cruzaron la calle sin mirar el semáforo, el conductor iba leyendo los mensajes del móvil y el asfalto se inundó de dientes, alambres, pelo y masa cerebral.
Todo comenzó cuando adoptamos a Yaki, que pasó a ser uno más en ese proyecto de familia que pensábamos formar. Cuando quedábamos con nuestros amigos, casi todos padres primerizos, nos mostraban a sus bebés. Nosotros, a falta de niños, presumíamos de nuestro cánido como si de un hijo se tratara.
Tras la llegada de Daniel, nuestro primer hijo, todo se desordenó en nuestro universo familiar. A partir de ese momento Yaki pasó de perrhijo único a ser el mayor de los hermanos, con el consiguiente síndrome de príncipe destronado. Daniel, por el contrario, desde su más tierna infancia, creció compartiendo miradas, cuidados y atenciones con su perrihermano mayor. Cuando tuvo uso de razón y se percató que aquello no era normal, comenzaron sus reinvindicaciones. Él no tenía hermanos, él era el primogénito y único vástago, y pelearía por el lugar que por derecho merecía. Nada cambió, y sus demandas y exigencias cayeron en saco roto.
Una mañana se levantó ladrando, cosa normal en la pre-adolescencia. Y tras relamer el plato del desayuno, le confesó a su padres que se sentía perro, un pastor belga concretamente. Sus padres emocionados, le abrazaron compresivos. Yaki levantó sus orejas. Desde entonces ambos son inseparables.
.
El olor era insoportable. A duras penas avanzaban los bomberos por aquel mar de desperdicios e inmundicias. Hemos recibido una queja por parte de sus vecinos, informaba, a través de la mascarilla, el funcionario que encabezaba la expedición. He sido yo quien ha llamado, aclaraba un anciano con pintas de náufrago. Estoy harto. Me dejan su basura y ya no sé cómo decirles que no soy el conserje, que tan solo me apellido portero.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas