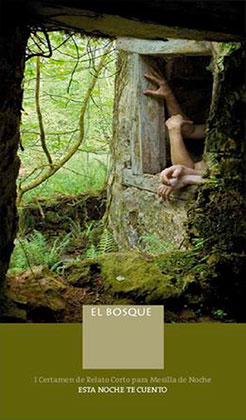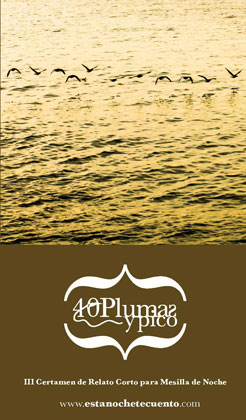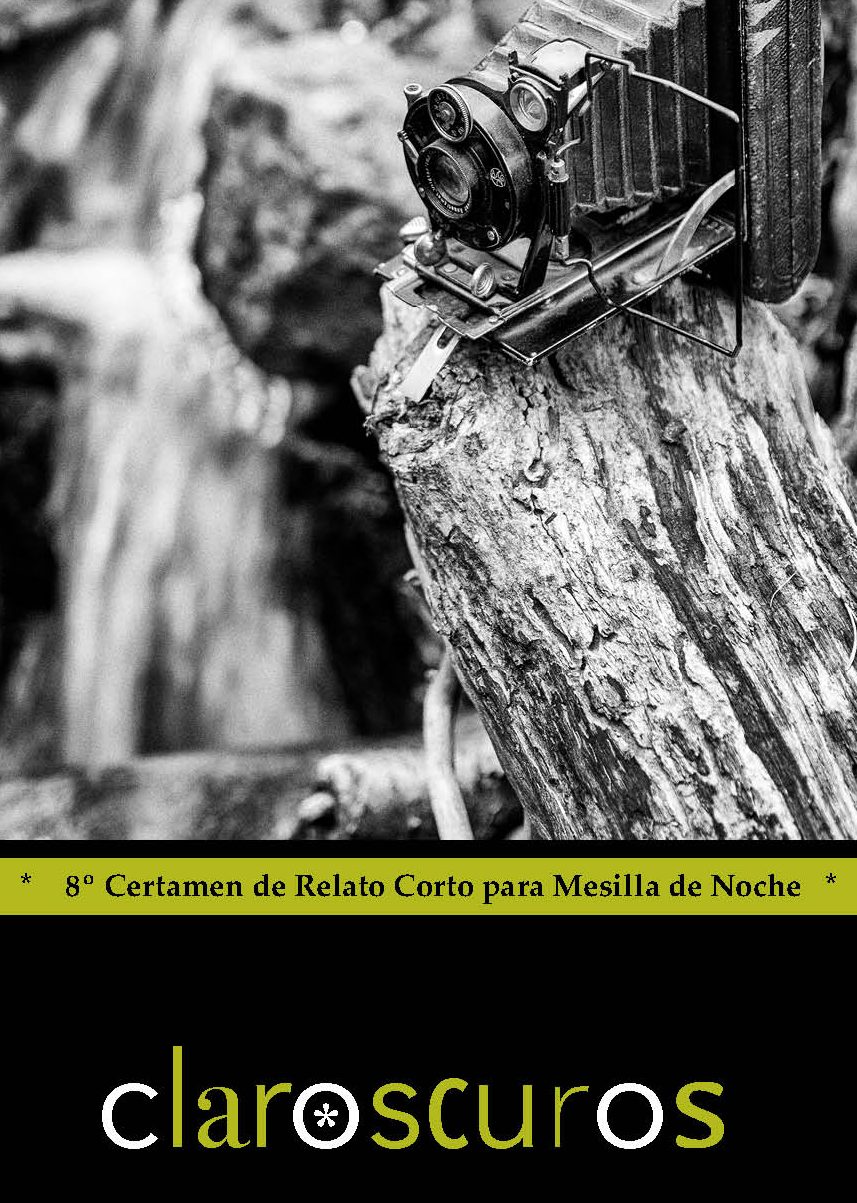¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Los tres segregamos silencio mientras el agua jabonosa del programa prémium cubre cristales y carrocería. Lo he soltado todo sin pensar, como quien se quita una tirita de un tirón. Así duele mucho, pero menos. Belén mantiene la vista fija en su horizonte espumoso. No pestañea. Sentada detrás, Marga pestañea, pero diría que no respira. Afuera empieza a caer una intensa lluvia artificial, como en las películas cuando alguien besa o mata a alguien. Llega el turno de los cepillos y su arrullo circular. Veo en el folleto que también incluye lavado de llantas. Es excesivo, pero, claro, por un euro más ni te lo planteas. Debería haberme quedado calladito o tal vez podríamos haber esperado fuera, más cómodos; esto lo pienso, pero no lo digo. Los cepillos se calman, las tiras rojas vuelven a su flácido letargo. «Créeme, cariño. Nosotros somos los primeros sorprendidos», añado. Marga asiente sin atreverse aún a respirar. No detecto ningún pestañeo en Belén y se le van a secar los ojos. Al menos sus nudillos recuperan algo de color. Se pone el cinturón y su mano derecha se dirige lentamente a la palanca de cambios. Comienza la primera de las dos pasadas de secado.
—No lo molestes, que está vaciando armarios, estanterías, cajones y baúles
—¿Qué se le perdió ahora?
—Un adjetivo.
Lo encontramos en su despacho, ahogado en un océano de fórmulas pulcramente anotadas en folios blancos, garabateadas de cualquier manera en pedazos de papel cuadriculado arrancados del esqueleto de lo que algún día fue una libreta, dispersas en servilletas de papel con el emblema de algún local exótico, cuidadosamente agrupadas en un rimero de cuadernos de espiral.
Cuando llegamos, las letras griegas danzaban en corros sobre la pizarra; los símbolos matemáticos se columpiaban entre las sillas; las ecuaciones físicas se deslizaban a lo largo de la mesa y patinaban por el suelo de tarima. Constantes, incógnitas, polinomios, derivadas y logaritmos armaban un alboroto inimaginable. Y allí en medio estaba él, con el rostro casi translúcido de tan pálido, la boca abierta, y el asombro de la Verdad Universal grabado en los ojos inertes.
Desde entonces, su voz nos llega cada noche desde las estrellas, como un eco lejano que recita sin cesar su teorema inacabado. Nosotros escuchamos con atención, conservando aún cierta esperanza de que, en algún momento, nos revele el axioma final que le dé a todo esto el sentido que solo él llegó a atisbar.
Las piezas de Lego por el piso. Una magdalena mordiqueada sobre la mesa. La voz melodiosa de la sirenita que sale del televisor se confunde con las carcajadas de los dos mayores, que dan volteretas en el sofá. Por el balcón entra un solazo de media mañana. Charo sigue en pijama, la cara pintada de paz y el pequeño colgado del pecho. Un timbrazo se filtra a través del estrépito. ¿Quién vendrá a interrumpirlos?
¡Ringgg! ¡Ringgg!
Charo retira la colcha inmaculada. Amanece. Una música anodina se cuela a través de los altavoces. Tres fotos de marcos idénticos brindan desde la pared una helada compañía. En la mesilla impoluta, lamparita y vaso de agua. Unos libros, pocos, estrictamente alineados en la estantería.
¡Zas! ¡Zas!
Vuelca el vaso de un manotazo, abre los libros al azar, arroja los retratos sobre la cama y los revuelve entre las sábanas, como si hubiesen establecido entre ellos una batalla de risas y almohadas. Su voz cascada compite con la música ambiental desentonando a gritos una vieja canción de su infancia.
¡Toc! ¡Toc!
«Abra, por Dios, doña Charo. Le prometo que no vamos a ordenarle la habitación. Hoy se la dejamos como a usted le gusta».
La acequia al lado del campo de las adelfas se estaba desbordando, las aguas suplicaban recuperar su cauce en la tierra natural que le había sido asignada hacia más de doscientos años y, solo apenas veinte que el nuevo propietario de la finca decidió soterrar su fluido acuoso por importunar con su murmullo la siesta, a esa deshora que el cuerpo se vence ante la pereza de vivir.
La lluvia no ayudaba demasiado a tragar el hastío, el recuerdo inmaculado que desconocía, esa partida de cartas al arrullo de eco, el sonido de unos caracoles enredados en la orilla de su humedad, la algarabía de los nietos que recolectaban con su risa la angustia de saber que ya no era su huerta.
Amanece. El sol destierra el cemento sepultando en la zanja, la azada acompaña al golpe repetitivo de la dureza del pasado.
El nuevo dueño da luz al canal que conduce al regadío, al abuelo, a las adelfas que reviven en el aire al lado del campo, a esa tormenta cuyo destino es sembrar recuerdos en la madre tierra fértil.
Se arquea y reposa en el sueño de Apolo doscientos años más.
—¡Viene directo hacia nosotros!, gritamos en la oficina, justo en el momento en el que va a impactar en la cristalera y entonces me despierto sudando con el corazón a mil. Abrazo a mi mujer y me levanto a dar un beso a mis hijos para tranquilizarme, pero ya no hay manera de volverme a dormir, doctor.
—Tranquilo, es solo una pesadilla normal y corriente. No se imagina cuánta gente viene con la misma historia. A veces el cerebro es capaz de crear cosas inimaginables. No le dé más importancia. Bueno, es la hora, si le parece nos vemos ya para septiembre. ¿El once le parece bien?
Ramé empezaba los libros por la última página y avanzaba de manera aleatoria hasta llegar a la primera línea. Entonces reconstruía la historia a su manera, casaba a enemigos, divorciaba a fallecidos o hacía regresar a los novios del viaje de bodas antes de siquiera haberlo empezado. Así mantenían intacta la ilusión y no decaía la trama, afirmaba muy convencida.
En la vida real seguía al pie de la letra la archiconocida sentencia de Pitágoras: “el orden de los factores altera el producto”: cuando todos sus compañeros de instituto fueron a la universidad ella se marchó de cooperante al primer mundo, donde adoptó una cohorte de milmillonarios y les convenció para que cedieran sus patentes a coste cero a las potencias mundiales del tercero.
A su regreso, pronto alcanzó un grupúsculo de seguidores en las redes sociales y se la rifaron en las peores universidades para que difundiera conocimientos aún no descubiertos, demostrara la cuadratura circumpolar de la tierra y errara de manera sistemática a la hora de asesorar a los lideres mundiales para solucionar los conflictos, arrastrando consigo a la humanidad a una felicidad inmensurable, segundos antes del Big Bang, cantando todos a coro:
“What a wonderful world”.
Mamá me dice que no vaya a la cocina, los abuelos han venido y han querido hacer la cena. El abuelo es muy quisquilloso y, aunque se ciñe a la receta y mando por parte de la abuela, alguna que otra vez hace de las suyas provocando una pequeña revolución y entonces es cuando mejor no estar. Al final, la haya o no la haya, el resultado es siempre una variada y suculenta cena que a mis padres devuelve a su niñez, a mí confirmar que después de toda tempestad vuelve la calma con mis abuelos felicitándose por un nuevo éxito, y a todos brindar por todo lo bueno que nos ofrece la vida.
El sargento me ofrece un cigarro mientras el pelotón de fusilamiento espera. Cierro los ojos y regreso a mi infancia, a mi pueblo, alejado de esta maldita guerra. Recuerdo las flores del prado, las vacas, mis amigos, con quienes juego en el río. Mamá me llama y corro a darle un beso. Papá se acerca. Tras abrazarnos, grita que me dé prisa y me cambie, que hoy son las fiestas de la patrona. Están a punto de empezar los fuegos artificiales.
Su mejor amiga la ayuda con el cambio. Ahora se parece a la Sandy del final de Grease, de negro y taconazos rojos. Antes de partir, se atusa los rizos rubios en el espejo de la entrada y se humedece los labios bermellón. Sabe que esta vez Antonio va a alucinar. En la puerta de casa se lleva las manos a la cabeza, qué tonta, olvidaba el bolso, donde lleva lo que necesita.
Coge el bus. Es lo que hay si te llevan el coche injustamente por tercera vez en el mes y no tienes un puto euro para recuperarlo.
Llega al depósito municipal contoneándose ligeramente hasta la ventanilla, tampoco quiere pasarse. Al verla, Antonio, el encargado, se pone de pie tras el mostrador y se recoloca el paquete. Al fin ella entra en razón y él no tendrá que sobornar más a los agentes para hacerla ir hasta allí.
De pronto, afuera, el Mercedes de Antonio explota y salta por los aires y unos gritan y otros se tiran por los suelos. Sin embargo, absorta con la belleza del espectáculo, ella está a punto de aplaudir. Pero apretar el detonador escondido en el bolso ya le provoca suficiente placer.
Entra y enseguida empuña el machete para apartar obstáculos. Recorre el meandro de cachivaches, esquiva con destreza los montones de papeles apilados y los utensilios más dispares. Se distrae con el vuelo atolondrado de los canarios que zigzaguean en la estancia. Desde la cornisa de un armario rebosante de ropajes, mantas, zapatos y maletas bajan los pájaros a posarse sobre sus hombros. Cantan sin temor, acostumbrados al desconcierto. En el recorrido se tropieza con el gato carey que le ronronea con cariño siguiéndola a trompicones en la jungla de bártulos.
A medida que se adentra en el corazón de su morada el camino se oscurece. Periódicos de hace décadas ciegan por completo los cristales de las ventanas. Echa mano de la linterna para poder continuar. Del techo cuelgan un traje de buzo, quince paraguas. En el suelo reposa la mitad destartalada de un piano de cola que alberga a una iguana. Llega al centro de la casa. En una mecedora la espera su marido, Diógenes. Ella deja en su regazo una cesta de mimbre con frutas y vino. Los saborearán en silencio, rodeados de miles de enseres de los que nunca se van a desprender.
Me encerré en el baño decidida a salvar mi cita con Juan, el chico de mis sueños. Esa mañana había descubierto horrorizada un grano del tamaño de una lenteja de Salamanca en la punta de mi nariz. Apreté con saña, consciente de que la vida tal como la había imaginado dependía de la eliminación de ese divieso. Apliqué un poco de pasta de dientes como me había dicho mi amiga Jenny. Según leí en un artículo del Nuevo Vale, me hice un emplasto con tierra de una jardinera del insti. Aquello iba de mal en peor, no podía presentarme asi. Entonces recordé las palabras del abuelo.
«Ante la duda, piensa que haría el Capitán Trueno». De niña leíamos juntos sus cómics . Aunque desfigurada por un cráter lunar, había que dar la cara.
Juan fue puntual. El chico que aterrorizaba al barrio con su Derbi Variant trucada me estaba esperando. Al acercarme vi que él también sufría inflamación aguda de las glándulas sebáceas. Nos dimos la mano y todos los granos del mundo reventaron al unísono en un Big Bang de fluidos expandiéndose incontrolables. Parados en mitad de la calle, inmunes ante tanta devastación, empezamos a dejar atrás la adolescencia.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas