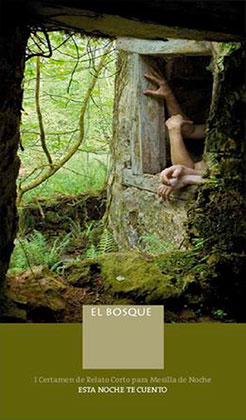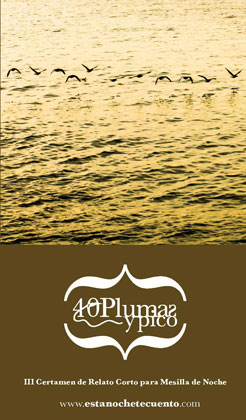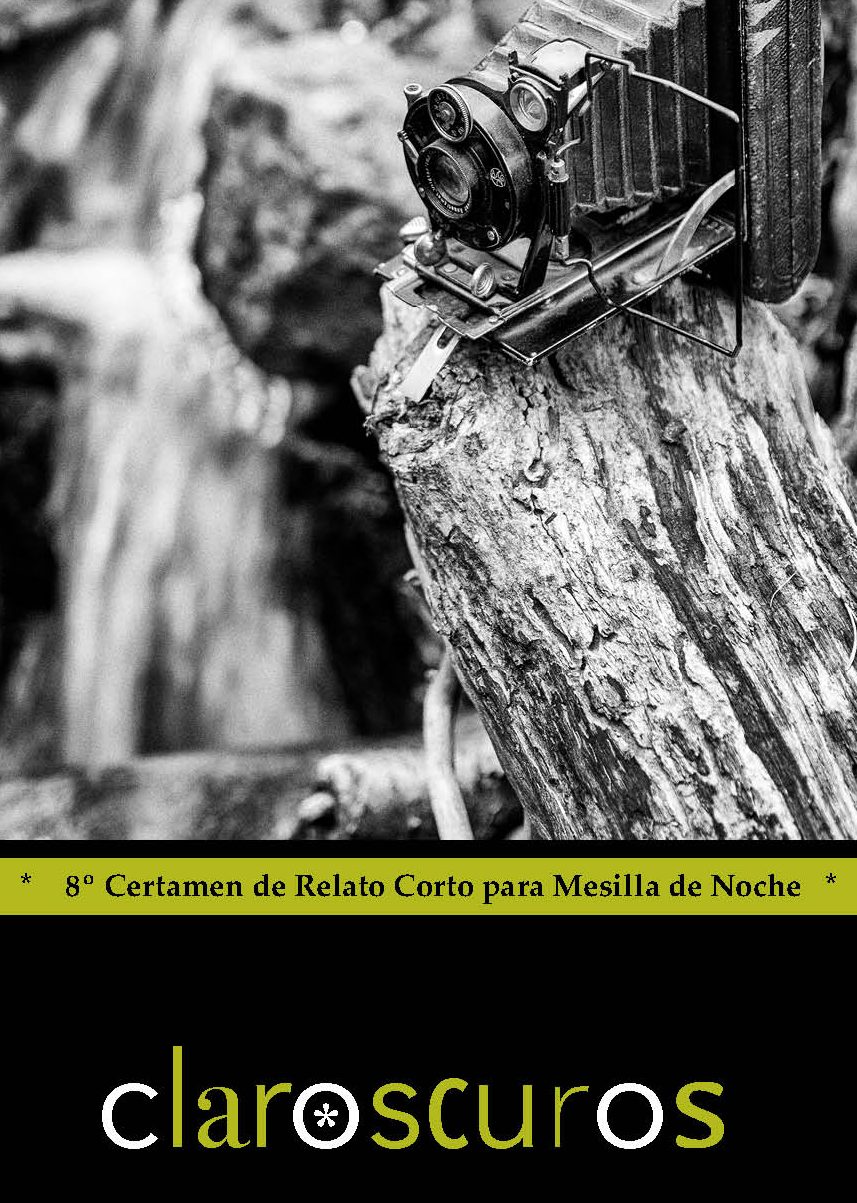¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Cuando yo era niña, recuerdo que me fascinaba observar el recorrido de los aros de humo que exhalaba mi padre cuando fumaba uno de sus canutillos de tabaco.
Tras envolver el fino picadillo dentro de un papel, delgado como una cuchilla de afeitar, prendía una cerilla y disfrutaba durante largo rato de aquella obra de arte de la manufactura.
Yo no conseguía entender cómo algo tan indomable y volátil como el humo, podía obedecerle hasta enroscarse sobre sí mismo y girar en unos aros perfectos hasta deshacerse en el aire.
Creo que aquellos momentos únicos, siguiendo el vuelo azul de esas volutas, fueron mis primeros contactos con la belleza, efímera pero absoluta.
Mi padre murió demasiado joven, llevándose la fascinación con él.
Recuerdo bien la emoción que sentí cuando aprendí a leer. Juntar las letras, las sílabas, formar palabras y confeccionar frases perfectas que me imbuían en las historias más fantásticas donde hadas madrinas, blandiendo su varita, convertían el final en un «y fueron felices», o en las que caballeros salvaban a la mujer que acababan de conocer en un hermoso bosque. Algo más tarde, ballenas y marineros, pequeños príncipes en mundos dispares, regresos de padres después de una gran odisea… para pasar a leer, a día de hoy, cartas de personas desconocidas que me recuerdan que no he pagado la luz , el día que tengo consulta con el médico, la fecha de la operación. Qué triste debió ser mi vida antes de mi 68 cumpleaños, cuando no podía saber ni lo que ponía en mi buzón.
El día que tomó los hábitos y dejó de llamarse Carmen para convertirse en sor Virtudes fue tan feliz… Ese era su destino. Lo supo desde niña, cuando entró por primera vez en la capilla del colegio de las Clarisas y lo vio, mirándola desde su cruz.
Virtudes se siente dichosa entre Maitines y Vísperas; entre el obrador y el torno; entre el silencio de su celda y el trinar de los jilgueros en el claustro soleado. Mientras tanto, espera el éxtasis, esa mística comunión, que nunca llega.
Hasta el día en que el arzobispado les pide abandonar la clausura para asistir a los desamparados y llevar el amor de Dios a sus vidas descarriadas.
Entonces, lo ve. Un hombre desgreñado, con los ojos hundidos y el mismo dolor en su mirada ausente. Tan parecido a Jesús en su agonía que se le antoja su reencarnación.
Y aunque su piel ha perdido la tersura y las canas ya habitan bajo la toca, siente arañas hurgando en su estómago, y un ardor entre las piernas que no remite con cilicios ni flagelos. Mientras la voz de Satán le susurra al oído que Dios, no existe
Con sumo cuidado la levantas de su silla de ruedas y la sientas sobre la cama. Terminas de ponerle el camisón y para que duerma tranquila le das su medicina. Tras arroparla, le das un beso en la frente y le deseas felices sueños. Pero antes de alcanzar la puerta y apagar la luz, esperas. A que te llame asomando una mano por el embozo. A que te mire lánguida y circunstancial. A que se persigne y te pida que acerques tu cara a la suya para después implorarte al oído que la perdones. Como cada noche.
Tú sabes de sus miedos a no despertar y no alcanzar la vida eterna. Por eso dibuja una cruz sobre su cara, arrepentida. Remordimiento que caducará a la mañana siguiente cuando descubra que aún sigue entre los vivos. Y volverá de nuevo a la tiranía. A los gritos, los insultos, al rencor, a su pasado. Al deseo de deshacerse de ti, como cuando él os abandonó. Tú apenas tenías unas horas.
Amante de la novela histórica, con una imaginación desbordante y romántica, así esperaba ella conocer aquella ciudad con la que había soñado gracias a obras como La saga de los malditos o La mano de Fátima; sus páginas trasminaban vívidamente las escenas de aquellas gentes bullendo al ritmo de tres culturas y tres religiones diferentes en una convivencia difícil, como siempre, por motivos ajenos al vulgo.
Al apearse del tren ya se dio cuenta de lo monumental de la ciudad y enseguida, de lo difícil que es arrastrar las maletas por cuestas y adoquines… No tardó nada en percibir que el turismo había engullido el encanto de sus calles, ingentes grupos de japoneses siguiendo a un paraguas de color, móvil en mano fotografiando cada rincón, cruzándose con otros tantos grupos de turistas en pos de colores diferentes.
Seguramente las expectativas eran exageradas, pero es que un buen libro te invita a vivir inmerso en la historia que narra y ella había dibujado imágenes bellísimas que la realidad desdibujaba a golpe de ticket de entrada.
Preciosa ciudad, aunque la ciudad leída la superaba con creces, afortunadamente viajar con su pareja siempre añadía emociones a sus escapadas.
El viejo castaño del jardín soportó con vegetal resignación como le cubrían de luces de colores. A Don Julián le gustaba ver su casa iluminada. Un sobrino que estudiaba electricidad en Albacete le traía las últimas novedades del sector. Juntos colocaron en el tejado un parpadeante «AMOR» en letras rojas, que atraía a camioneros despistados buscando compañía. Al año siguiente unos relucientes camellos tomaron el jardín, junto a tres Reyes Magos que desafiaban a la lumbalgia abriendo y cerrando sin cesar un cofre lleno de oro. Mandó traer de Las Vegas dos descomunales campanas visibles desde el espacio, tan brillantes que desconcertaban a los satélites. La Navidad comenzaba con el encendido de luces en la casa del castaño. Aunque el alumbrado se prolongaba hasta bien entrada la primavera, los vecinos comenzaron a imquietarse en agosto. Se necesitaron tres fornidos enfermeros para abrir un tunel en una compacta barricada de bolsas de basura. Una inacadada estrella de Belén «made in China» les guió hasta la cocina. Le encontraron semienterrado en una montaña de latas de conserva vacías.
La casa del castaño siguió iluminada mucho tiempo después. El fabricante garantizaba que las bombillas tenían una vida media de cien años.
Cuando me miraba al espejo llamaba mi atención aquella arruga en el entrecejo, cada vez más pronunciada y profunda como un surco sobre tierra seca. No obstante, decidí acudir a la cita y mostrar mi rostro sin complejos ni engaños.
A pesar de mi escaso fondo de armario, conservaba aquel vestido rojo ajustado y sexi que seguro llamaría la atención de mi pretendido. Completé el atuendo con unos tacones altos y un bolso.
Cuando llegué al restaurante, él me miró con asombro y balbuceando exclamó:
−Estoy sorprendido. ¡Tú belleza es mayor aún que en la foto!
Ella sonrió picarona y contestó:
−Siento que una arruga la estropee…
−La arruga es bella querida –contestó él−. Y una sola no desmejora lo más mínimo semejante vestido.
Algunos, como mariposas, zigzagueaban los aromas del naranjo del patio y se acomodaban por los dulces azahares, por el muro jaspeado de jazmines y, también, por las púas de la buganvilla. La fragancia de las rosas, tras ellos, volaba alrededor, cual voluta evaporada de su invisible presencia. En la casa, los hermanos revisaban armarios, cajones, álbumes, cuadernos. Aireando su ropa, nació una brisa, como viento céfiro, elevando al cielo dorado el leve peso de sus más maternales recuerdos. En la calle, gente extraña lanzaba besos al aire.
Al cabo de la tarde, desistieron de encontrarlos. Lo dejaron todo bien cerrado y oscuro y se abrazaron antes de irse a buscar, cada uno por su lado, dónde habían perdido sus ombligos.
La misión era fácil, ella desconectaba la alarma del chalé de sus abuelos y yo cogía el jarrón chino de la vitrina de Luis XV. Luego, lo llevábamos a la casa de empeños y, con el dinero obtenido, nos fugábamos juntos. Cuanto más lejos, mejor. Un plan sencillo que salió bien, aunque solo nos llegó para dos billetes de metro y, antes de la cena, estábamos de vuelta cada uno en su casa.
Mientras otras tortugas superaban peligros de todo tipo y se dirigían a desovar en la playa, Manolita, la única díscola del grupo, se volvió para dejar sus huevos en un recodo del río. Tras un interminable y difícil camino corriente arriba, al fin pudo llegar al lugar en que conoció a Rodolfo, el hermoso sapo cancionero que la engatusó y amó una noche de luna llena en ese lugar paradisiaco que nunca olvidó.
Hoy, unos pequeños reptiles inquietos de una especie desconocida juguetean en las cascadas, entre traviesas truchas, ante la mirada atenta de sus progenitores que cantan felices al sol.
Donde otros ven cabellos de Medusa, él ve ensortijados rizos.
Donde otros sienten un aliento de dragón, él disfruta de ese perfumado que le da los mejores besos.
Sus ojos me dejaron de piedra, atenta a su sonrisa de vampiro, y las partes recosidas de su cuerpo derribaron por completo mi armadura.
Ya no tenemos miedo. Caminando juntos, ahuyentamos los fantasmas del rechazo. Ahora, al fin, la vida es bella.
Quiero dejar aquí constancia de lo injustos que han sido conmigo los transcriptores de una parte vital de mi vida. De generación en generación se ha ido gestando una mentira que quiero borrar de todo el imaginario de aquí en adelante. Cierto que me tocó ser la fregona mientras mis hermanastras se pasaban el día vagueando, cierto también que mi madrasta me hacía la vida imposible, hasta ahí, nada que objetar. Pero no hubo pajaritos ni hadas que me hicieran un traje para acudir a palacio, ni una hermosa carroza. Nada de eso. El traje lo confeccioné yo misma, robándole horas de sueño a las noches, con las telas que sisé de los vestidos que mis malhadadas hermanastras desechaban. Y nada de zapatos de cristal. Calcé unos zapatos que ellas no querían y, no siendo de mi talla, rellené el sobrante con algodones. Verídico es que bailé con el príncipe y disfruté de una noche diferente, pero confieso que era un petulante y un estirado. Eso me sirvió para valorar a otro príncipe sin palacio que me venía rondando: el hijo del jardinero. Ilusionada, hui con él, pero ese es ya, otro cuento.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas