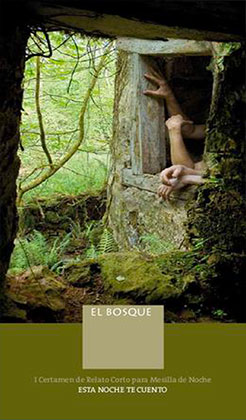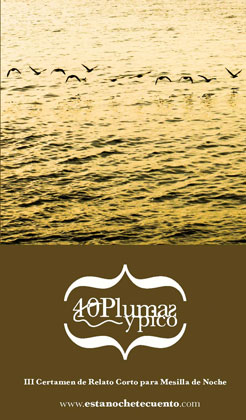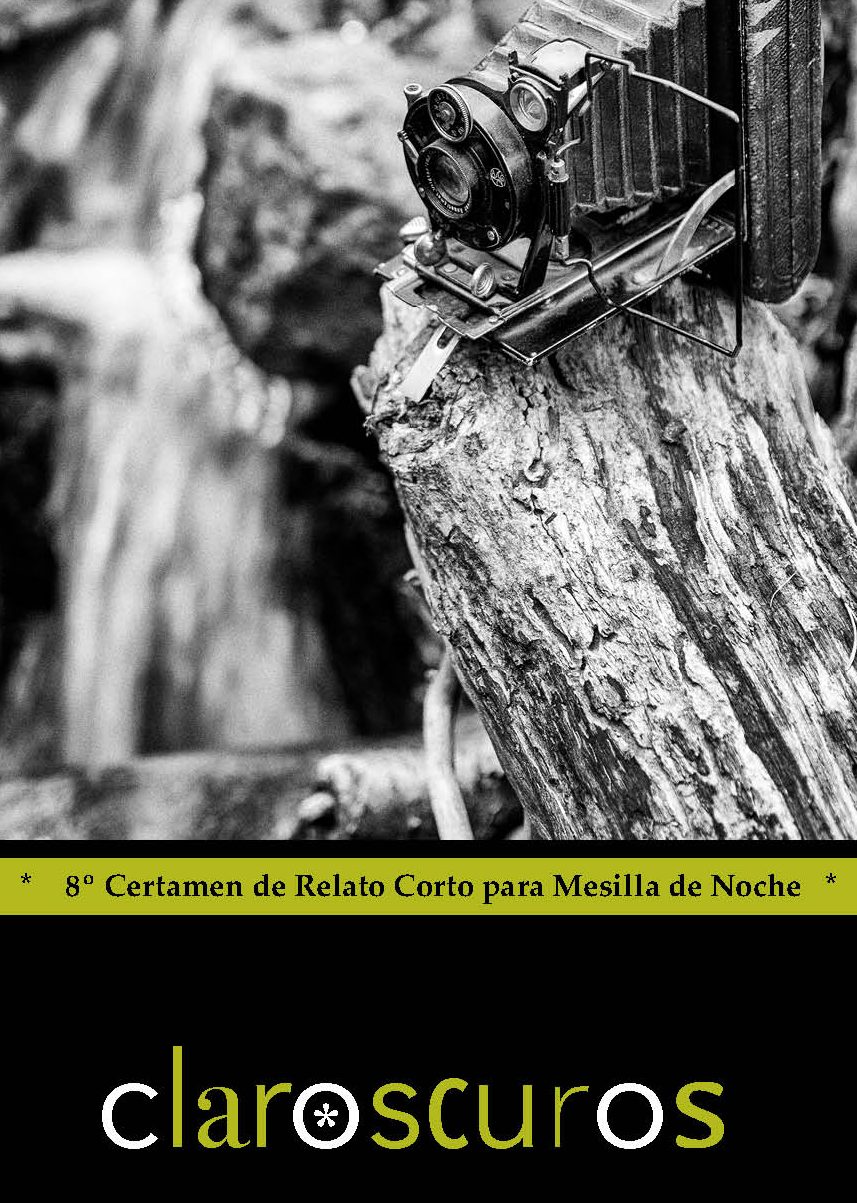¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Desde que cambiaron el sistema informático la Sociedad Filarmónica era un auténtico caos. Pese a los desvelos del ordenanza el desorden estaba a la orden del día. Ni siquiera el director de orquesta conseguía coordinar al grupo. A menudo perdía los papeles. Sobre todo ante las faltas de puntualidad. Al fin y al cabo su trabajo se basaba en una estricta medida del tiempo No podía soportarlo, le chirriaban los desajustes.
Un día, el concertino llegó tarde al concierto. Consciente de que había “dado la nota” con su inoportuno retraso, procedió como de costumbre y avisó al oboe para que diese el “la” de rigor. Sonó tan desafinado, que el director, fuera de sí hizo ademán de arrojar la batuta. A continuación comenzó a marcar una serie de movimientos anárquicos y sin sentido. En un alarde de atrevida versatilidad la orquesta se dejó llevar, y a partir del aparente disparate consiguió empastar una incalificable armonía. La interpretación resultó tan desconcertante que la platea quedó muda. Pero bastó la insinuación de un tímido aplauso para que el respetable perdiera la compostura y abandonando sus asientos estallara en una desenfrenada algarabía de aplausos y pataleos sin orden ni concierto.
Al principio sí. Me encantaba aquel mapa que compraste para nuestro viaje. Coloreado con gamas de verdes, marrones y azules. Incluso admiraba el trazo limpio de tu lápiz al diseñar cada etapa sobre él. El orden de tu mente devanando mi caos. Pero, según nos adentrábamos, las jornadas sonaban igual que un diapasón: una sola nota. Y, aunque te propuse improvisar, no admitías variaciones en los itinerarios.
Durante un paréntesis nocturno, tú dormías. Yo, en un arrebato, decidí usar el mapa como mantel. Por la mañana, me sermoneaste al descubrir los cercos secos de mi copa. Y eso que no advertiste las esquinas amarilleadas con mi aburrimiento. Lo doblaste con la precisión de un relojero. Un hilo de arena se deslizó de los pliegues y cayó sobre la mesa por primera vez.
Desde entonces, las dunas avanzaban en la orografía del papel: desplazando riachuelos, cubriendo nuestras rutas marcadas. Y a pesar de todo, te seguiste aferrando a ese mapa alterado. Hasta que nos perdimos. Yo de ti. Tú de mí. Para siempre.
¡Todo da vueltas! No quería venir y mucho menos tomar. Anoche lo hice.
Va y viene. Viene y va.
La prisa del mar atraviesa la escotilla y me pesa. Un gesto vacuo. El vaivén no cesa. Siento que todo suena mal. ¿Qué hice ayer?
Va y viene. Gira. Viene y va.
Al intentar levantarme, la pota se desliza y me enredo con una pata tirada en el suelo. No caigo. Miro alrededor; el camarote está desordenado: fresas y pompones en el suelo, licores derramados, vasos fragmentados y unas huellas…
Recuerdo la parra y la panda tocando, más licores… ¿Esa mujer? ¿Qué decía de una pala?
Me machaca un patán. No logro concentrarme, carezco de pase y el parco no frena su vaivén.
Va y gira. Gira. Viene y va.
Esas huellas, me guían a la cama. Ahí está la mujer, descansa con un arma en la mano, la pala en la almohada.
Luego lo soluciono, antes el sonido, el desorden…
Me mareo. Necesito dormir.
Quito la pala y retiro el arma. Me recuesto junto a la mujer.
«¡Todos a pordo!» gritaron ayer. Hoy todo gira y gira y gira.
Esto es el caos absoluto. Somos multitud y sufro empujones, choques, atropellos, apreturas. A la máxima velocidad que cada uno puede intentamos viajar en busca de no sabemos qué. Me adelantan por todas partes. Soy lento, voy de los últimos y lo único que quiero es regresar a donde partí pero veo que es imposible. De pronto todos tuercen a un lado. Algo infinitamente potente me atrae desde el contrario.
Avanzo solo, tranquilo, hacia la luz cegadora. Embriagado, extasiado, me dejo llevar. Mi asombro estalla ante tal descomunal prodigio. Penetro fusionándome con la abrasadora luminiscencia.
Se ha hecho la prueba esperando nerviosa el resultado. Lleva las manos a la boca y un par de lágrimas resbalan por su mejilla. Le embarga la felicidad susurrando “estoy embarazada”.
Federico volvió a su habitación y lo vio todo colocado. Entró en pánico. Cada vez que su madre pasaba por allí lo ordenaba rigurosamente. A su manera.
La novela que estaba leyendo apareció en la biblioteca del salón colocada por orden alfabético.
El teléfono de Purita, escrito en un “post it” amarillo, dejó de estar adherido al cristal de la ventana. Habíamos cumplido quince años y nos habíamos prometido ir por primera vez juntos al cine. Yo la llamaría para proponerle la película que podríamos ver.
Pero no estaba su teléfono. Mamá ya me avisó de que saldrían de viaje hasta el domingo por la noche. Nos quedamos en casa solos mi hermano Susato de 18 años y yo.
Pasé el sábado más vacío de mi existencia. Sin poder comunicarme con Purita. Solo en casa.
A la noche Susato volvió muy contento y me dijo que les había gustado mucho la película de Supermán.
Madre, a veces, el orden mata la felicidad.
Susato, cabrón. Nunca más te confiaré mis secretos.
Es la primera vez que regresa al chalet de la sierra tras la muerte de Sole. Superada la angustia del reencuentro, todo ha ido bien hasta que se ha ido la luz y se ha visto obligado a rebuscar por los cajones del garaje.
Cada caja, cada bolsa ya le resulta completamente desconocida. El orden lo esconde todo bajo su apariencia de normalidad. Le ha sido imposible encontrar las velas, y tras abandonar la idea de conseguir unas pilas para las dos linternas con las que ha tropezado se plantea resolver el frío.
Se le ocurre buscar las instrucciones de la estufa de gas: Sole guardaba en una caja de plástico todas las garantías y guías técnicas de los mil aparatos acumulados en la casa. Orbegozo H55 Automat. Ahí está. Del apartado del manual en español, cae una carta. Va dirigido a Sole. Frases breves, urgentes. Demasiado íntimas. Recuerdos compartidos que él no reconoce. Promesas incluso. Un deseo explícito que le obliga a releer para asegurarse de entender el alcance de cada detalle. Aunque la oscuridad se impone, puede esforzarse en leer que la firma es de alguien llamado Fabián. Como su hijo pequeño.
Mi bisabuela, doña Mariana, se gastó la fortuna de sus padres en la construcción de la ermita de la Virgen de los Desamparados, convencida de que así se ganaría un puesto en el cielo, como le había prometido el párroco del pueblo.
La abuela Milagros ofreció tantas novenas a San Ramón Nonato que, tras dos décadas de infructuosos intentos de tener descendencia, dio a luz una niña el mismo día que se cumplían nueve meses de la muerte del abuelo.
Mi madre era de comunión diaria y confesaba incluso los pecados que no había cometido. Una tarde, al salir de misa, sufrió una mala caída y falleció en gracia de Dios, rodeada de beatas que se persignaban al verla agonizar con un sonrisa beatífica.
Desde niña, yo rezaba pidiendo ser bendecida por la fe inquebrantable de mis antecesoras, incluso pensé en meterme a monja para alcanzarla. Hasta que descubrí mi verdadera vocación.
Hace años que no voy a la iglesia, pero todos los días invoco con fervor a la providencia divina cuando entro en el quirófano. Mientras cojo el bisturí le imploro que guíe mi mano para extirpar el maligno que se ha apoderado del cuerpo de mis pacientes.
El único hogar que hemos conocido (Carl Sagan)
Me encuentro en la frontera del sistema solar, a seis mil millones de kilómetros de distancia de casa. Estoy muy confundida. Mi reproductor asignado por el algoritmo no me habla. ¡Felicidades! Tal vez esté abrumado por la premura con que abandonamos la tierra, por dejar atrás tantos recuerdos, familia, amigos.
¿Será por…? ¿Celos? ¡Resulta estúpido solo pensarlo! Yo bromeaba cuando fingí sentirme atraída por el procreador enemigo.
Ellos lanzaron el primer misil.
Nosotros respondimos.
Me pregunto si habrá valido la pena tanto entrenamiento y esfuerzo. Total, visto desde aquí, nuestro planeta no es más que un diminuto punto azul pálido flotando en un infinito inabarcable de miles de millones de estrellas.
“Oye, para. Deja de divagar y céntrate en la misión encomendada. Recuerda: procrear, procrear y procrear. Invítale a contemplar el ocaso desde el jacuzzi de la esfera copulatoria”, me reprocha la Omnisciencia.
Obedezco al instante:
— ¡Ven! ¡Mira! ¡La tierra! Somos una cagadita de mosca en la inmensidad del universo.
— …
¡Maldito irresponsable! El destino de nuestra especie, la fe depositada por nuestros semejantes, obedece a un Todos, nunca al omnipresente Yo.
No he vuelto a hablar con dios desde que aparecieron los elefantitos blancos. Brotan de cualquier parte: de las axilas depiladas de mi hermana, de los bolsillos de la bata que se dejó olvidada la abuela en su última visita, de los ojos verdes de un gato callejero que maúlla canciones de Sinatra las noches de tormenta. Son diminutos y volátiles como pompas de jabón. A veces me rodean divertidos y chocan entre sí. Unos salen rebotados en todas direcciones, otros estallan y dejan esparcido por el suelo un charco jabonoso. Los más fuertes engullen a los otros haciéndose más grandes cada vez sin perder su levedad. Nadie más los ve, solo yo soy capaz de leer los mensajes que dejan escritos en el aire, de escuchar las palabras bonitas que me dictan cuando hablo con Giselle, de sentir su calor en las noches aburridas del invierno. Por extraño que parezca entiendo sus barritos cuando charlan entre ellos, conozco sus caras y sus nombres y cuando desaparecen, otros exactamente igual que ellos ocupan su lugar. A veces, cuando escuchan la llamada de la selva, se marchan de repente y entonces, solo entonces, dios vuelve a asomarse a mi ventana.
Tenía una fe ciega en que con mi ídolo en el equipo conseguiríamos la remontada. Llevaba su foto en la carpeta del colegio y siempre había tenido un póster de él en el cabecero de la cama. Yo no había cumplido aún los 12 años, pero aquella se me antojaba una ocasión única y convencí a mi hermano para que me llevase al estadio a ver el partido de vuelta.
Él solo tenía 17 años, así que nos tuvimos que ir con la vespino que usaba para circular por el pueblo, sin decírselo a mis padres. Salió un día horrible, con lluvia y frío.
Tras una hora de viaje en la moto llegamos al hotel donde se alojaba el equipo. Estábamos empapados, ateridos. Con la inocencia de mi corta edad pude colarme en el vestíbulo con una libreta a estrenar para conseguir el autógrafo de mi jugador preferido. Al verle, me acerqué a él con una sonrisa y la libreta abierta. Me dio un manotazo para tirármela al suelo. Su guardaespaldas, que venía tras él, me remató con un tortazo.
Cuando me reuní con mi hermano, solo pude decirle llorando que me llevase de vuelta a casa.
Su madre permanecía inconsciente, conectada a varias máquinas que le hacían vivir. Aquella tarde, cuando Lucas llevaba unos minutos asiendo su mano, entraron el médico de planta y su ayudante virtual. Le dijeron que a su madre le quedaban 21 horas, 34 minutos, y escasos segundos de vida.
Lucas no habló. Le explicaron nosequé de algoritmos, estadísticas y demás… “Confíe en nosotros, haremos que no sufra” le dijo, a modo de conclusión, el asistente virtual. Y se marcharon.
La habitación se quedó sombría. «Eso es todo?» se preguntó Lucas. Sabía que no se podía encomendar a nadie ni nada que no fuera la ciencia; estaban perseguidas las demás creencias.
Pero no le importó.
Lucas sintió una confianza interior muy fuerte, y supo que su madre no moriría en 21 horas y 30 y pico minutos. Se acercó a la cama y cerró los ojos con fuerza mientras entrelazaba sus manos. Deseó con todas sus fuerzas volver a hablar con su madre.
Cuando pasaron unas horas, entraron en la habitación el médico de planta y su asistente virtual. Le explicaron nosequé de algoritmos, estadísticas y demás… “Confíe en nosotros, su madre no morirá” le dijo, de manera alentadora, el asistente virtual. Y se quedaron.
Desde entonces no ha vuelto a conducir. De hecho, evita salir de casa tanto como puede. Tiene los ojos hinchados. Duerme poco y llora mucho. Mira vídeos del pequeño donde están felices y risueños, jugando, cantando, riendo… ¡Esas palabras le quedan ahora tan lejos! Bebe café para no dormir, bueno, para eludir las pesadillas. El café que aquel día decidió no tomar porque tenía prisa por dejar a Mario antes de su reunión. El café que podría haberle ahorrado el tormento en que se ha transformado su vida.
Y repite, cual mantra, la pregunta sempiterna: ¿cómo puede ser que no viera ese enorme camión en el carril contiguo?. Y de nuevo la imagen que persiste en sus retinas, esa mitad derecha del vehículo convertida en chatarra. Y ese deseo imposible de que fuese la mitad izquierda la devastada…
Sería muy fácil usar una caja de pastillas y acabar de una vez. Pero es católica. Tener prohibido matarse es parte de su castigo y sabe que luego merece pasar toda la eternidad en el infierno. Mientras espera su muerte, reproduce en bucle las escenas con su hijo y lo llora a mares.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas