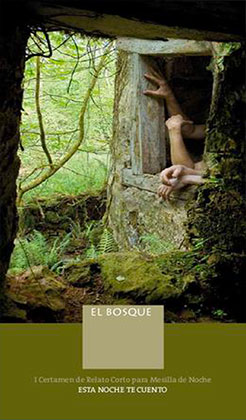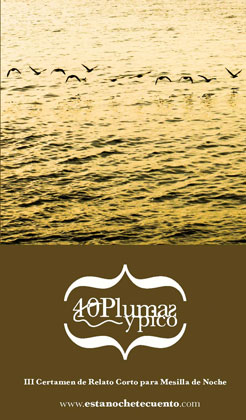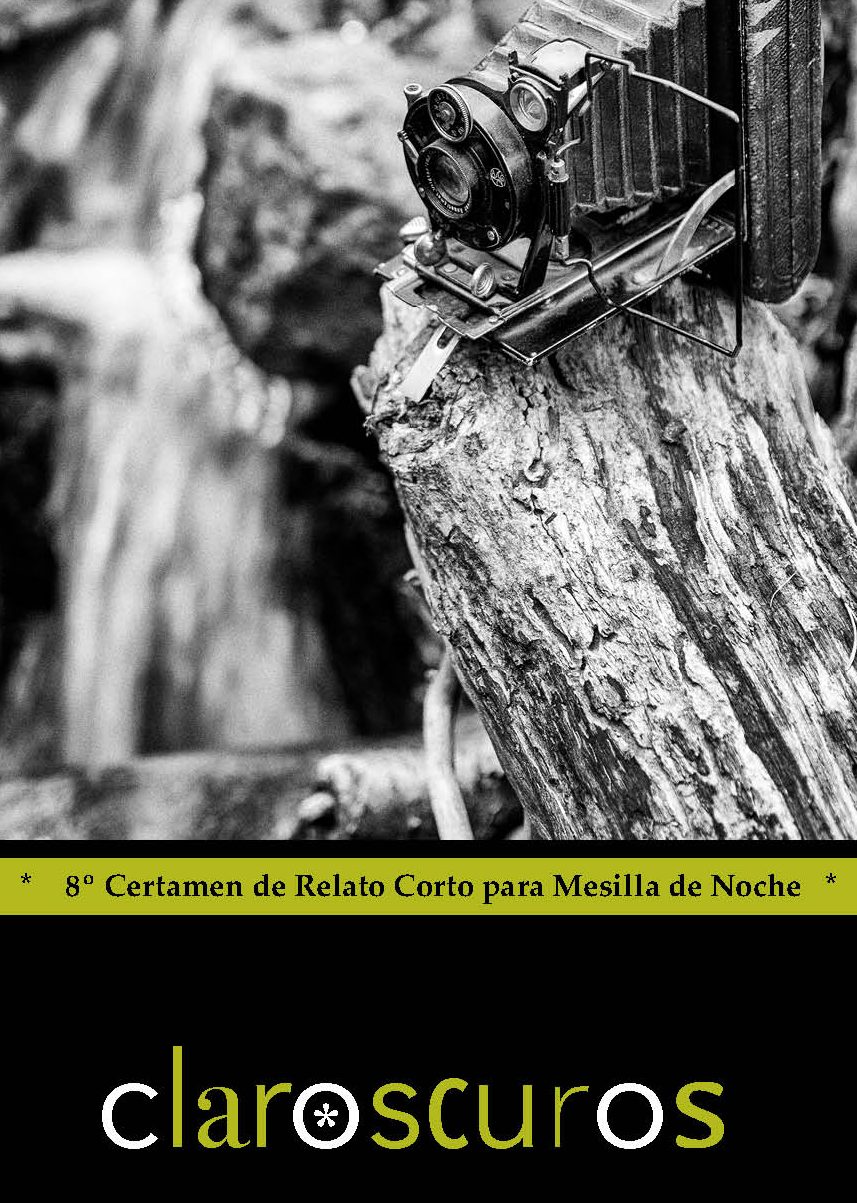¿Te falta alguno de nuestros recopilatorios?
PREMIO A CURUXA 2024
PREMIO SENDERO EL AGUA 2024
***
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas


Mamá me da las buenas noches con un beso en la mejilla, como a sus otros hijos, los de verdad. Al rato aparece en mi cuarto, coloca una silla al borde de la cama y me pregunta si me gusta mi nueva casa, si estoy cómodo en mi cuarto o si el colchón es lo suficientemente blandito. Me acaricia los rizos para espantar miedos y dolores, dice. Continúa por los hombros, desliza sus dedos expertos por mis pectorales, juguetea con los incipientes pelillos que han empezado a cubrir mi abdomen. Entreabre la boca y humedece sus labios con la lengua mientras se abre de piernas. Observo palpitar su sexo sin bragas. Me revuelvo, le doy las gracias y confieso lo agotado que estoy. Me susurra que no sea tonto, que nadie mejor que una madre sabe lo que un hijo necesita.
Comienza a registrar la basura, la suya propia a pesar de ser muy joven. Ya ha empezado con el colesterol alto y la advertencia de no fumar, como la de moderarse con el alcohol y el uso del móvil. Se lo ha recordado su tutora en el reformatorio, en el que trata de salir del trauma que vivió y del que aun sigue en tratamiento, cuando supo que sus padres adoptivos lo habían abandonado pronto al descubrir su verdadero origen. El país lleva su propio registro de basura, como el de todavía no cerrar las heridas de una larga y cruenta guerra civil.
Desde que fue herida, Rebeca solo quiere hacer daño. Le da igual que su víctima sea inocente, pues ve al colectivo “hombres” como si se tratara de una plaga merecedora de las peores torturas. Y está segura de que, a la larga, la mujer afectada acabará agradeciendo su acción.
Busca el escenario propicio y aprovecha los semáforos para entretenerse con un juego escabroso. Requiere la ventanilla bajada en el vehículo que se detiene a su lado, frente a la luz roja, y que lo ocupe una pareja. El hombre suele girar la cabeza para admirar su reluciente descapotable. Entonces se dirige a él, que todas las ocasiones le parece un buen candidato a pringado del año, y le dice con voz sensual:
–¡Qué casualidad coincidir aquí contigo! Te he echado mucho de menos estos días que he estado fuera y el cuerpo me arde de deseo. Mañana quedamos donde siempre, guapo –Y le lanza un beso.
El semáforo cambia a verde y Rebeca arranca acelerando a tope sin dejar tiempo para réplica alguna. Con una sonrisa en los labios, observa por el retrovisor como el otro coche continua inmóvil mientras una discusión con mal pronóstico se desata en su interior.
A mi vecina del segundo le encantan las plantas, tanto que su balcón parece la jungla; un día de estos aparece Tarzán trepando por la barandilla.
A mí no es que me disguste tanto verde, ni que el polen me produzca estornudos, pero asomarme y verla canturrear regando sus macetas me hierve la sangre. Trata mejor a sus hojitas y flores que a los vecinos a los que no nos dedica ni una sonrisa cuando coincidimos en la escalera.
Estoy intentando concentrarme en un trabajo que tengo que entregar por la mañana, hace calor y no dejo de escuchar la voz que sube por la terraza. Pienso en salir al mirador y gritarla, pero decido acercarme al bazar de la esquina. Esta noche mientras duerma la calle, regaré desde el tercero esa selva con veneno.
Se despidieron con dos castos besos. Ella permaneció lánguidamente recostada sobre la maraña de sábanas que olían a sexo. Él cogió un taxi para desplomarse satisfecho y exhausto en el asiento trasero.
Cuatro horas después, durante la comida familiar, les tocó sentarse uno frente a otro.
Primera mirada por encima de los platos, los granos de arroz les supieron a culpa.
Segunda mirada, tras un choque de tenedores en la paellera, empezaron a saber a complicidad.
Tercera mirada silenciosa y supieron a deseo.
Él tuvo un estruendoso acceso de tos. Ella, la repentina necesidad de ir al servicio.
Por primera vez asistía a un ágape de semejantes características. Quien me iba a decir que aquella papeleta que encontré en el paseo de la playa, estaría premiada con un festín de este calibre, celebrado además junto al alcalde y los concejales del Ayuntamiento del pueblo, nada más y nada menos. Como había que ir acompañado, invité a mi amigo Rufino. Alquilamos un traje y hasta mi hija, cuando me vio, se despidió diciendo: «papá, estás hecho un pincel». Y allí que llegamos los dos, niquelados y con bastante apetito…
Nos sentaron en una mesa junto a unas señoras muy elegantes, con muy buena pinta. Había de todo: mejillones, gambas, langostinos, jamón, queso… Rufino, que era un tragón, no paraba de comer. Yo, más comedido, levanté un plato con unos langostinos. Lo ofrecí primero a las señoras, ambas cogieron uno pequeño, de manera que cuando llegué a mi amigo solo quedaba uno grande y otro diminuto. Rufino, sin dudarlo, se abalanzó sobre el grande y yo le susurré al oído: «yo hubiera cogido el más pequeño». A lo que me contestó: «ya, por eso yo he pillado el grande… Así los dos contentos».
Pisó las baldosas negras evitando las blancas, pasó por debajo de una escalera que miraba instintivamente al cielo, rodeó el rosal y amortiguo sus pies en el césped, acarició el gato con pelaje desordenado y oscuro del vecino del piso trece, tiró la sal por toda la encimera de la cocina, abrió de manera impulsiva el paraguas amarillo abandonado hacia cinco años en el sofá del salón, arropó a los lobos que saltaban sobre su cama y cruzó los dedos delante del espejo que rompió tres años atrás.
Quería incumplir toda norma, dictaminar su veredicto de culpable, destrozar la cuadratura del círculo, envenenar a los doce dioses, repetir una y otra vez el ritual sin tocar aquella madera de su féretro descalzando el pie izquierdo, evitando mirar su foto vestida de novia que engalanaba la alacena del comedor desde hacía diez años.
Pero las cenizas reposan todavía entre sus manos y ya han pasado siete años sin condena.
Después de unos meses en el paro, en los que me volví todo lo noctámbulo que alguien puede llegar a ser, encontré un trabajo. Pero mi nueva ocupación tenía un pero: debía levantarme a las cinco de la noche, porque a eso no se le podía llamar mañana, como hacían los idiotas de mis jefes.
Me di cuenta al tercer día. Era verano. Caminaba como un muerto por la misma calle de los anteriores, con los ojos pegados y arrastrando los pies, cuando un ruido llamó mi atención. Miré a mi izquierda y vi a un chico limpiando los cristales de un portal, ¡menuda hora para limpiar! A la derecha otro chico parecido al primero luchaba por mantener el equilibrio en una especie de andamio que lo elevaba y que se movía en medio de una tormenta.
Al otro lado, empapado por la lluvia, también estaba yo, caminando en la dirección contraria, como un reflejo alterado de la realidad. Pensé que al cruzarnos nos perderíamos de vista; no fue así, porque no nos llegamos a cruzar. Sentí que el agua calaba mi ropa y mis huesos y seguí caminando sin saber cuál era el lado correcto de mi vida.
Unos meses tras terminar la guerra, Agustín Fierro aún no había regresado. Mercedes, su mujer, tras llorar prolijamente en público, le dio por muerto. En el cuartelillo firmó unos documentos y regresó para preparar la cena.
Amador, el hijo del panadero, la había estado rondando y llevaban tiempo acostándose a escondidas. Pero esa noche se fumaron un cigarro en la casapuerta de Mercedes. Comenzaron los rumores, pero demasiada gente debía ocultar sus vergüenzas y pronto comenzaron a saludarles al pasar. «Buenas tardes. Parece que refresca», «¿Habéis vuelto a encalar?» o «¡Virgen santa! ¡Cuánto ha crecido el pequeño!»
Cuando Agustín Fierro regresó había pasado tanto tiempo que no parecía él. Pero lo era. Lo sabían Mercedes y Amador y lo sabían todos en el pueblo porque nada hiela el espinazo como ver a un resucitado.
—He vuelto, Mercedes —dijo Agustín Fierro ante su puerta.
Pero Mercedes solo supo ignorarle.
—¿Qué haces en mi casa, Amador? —le preguntó.
Y Amador, sin alzar la cabeza, siguió limpiando las judías.
Agustín salió a la calle y nadie posó su mirada en él. Y así fue como quedó vagando por el pueblo, un día tras otro, buscando una mirada que le devolviera a la vida.
Comenzar al abrigo de la luz de la luna a través de los visillos. Mirar la dedicación con la que él profundiza en mis recovecos. Temblar. Aumentar la sensibilidad al compás de la vergüenza. Estremecerme al ver cómo me besa cada centímetro de piel, con entrega, sin apenas parpadear. Cerrar los ojos un instante. Esconderme en mis adentros. Disfrutar del baile bajo las sábanas hasta alcanzar juntos el éxtasis. Mirarnos fijamente a los ojos. Sonreír y, al fin, disipar las sombras de las dudas entre los diecinueve y los cincuenta y tres.
El verano me aburre, dijo uno de los tres comanches, que lanzó una piedra y la hizo rebotar varias veces en la superficie del lago antes de ofrecerle la pipa de la paz al guerrero que tenía a su lado. Este la tomó, dio una profunda calada y exhaló el humo y unas palabras que encerraban un profundo deseo: Ojalá fuera tiempo de cazar búfalos y pudiéramos cabalgar libres por las praderas. Después le pasó la cachimba al que se hacía llamar Ardilla Plateada.
Lo que a mí me gustaría de verdad es cortarle la cabellera al gran jefe blanco. Es un matón, y se cree que puede abusar de todo el mundo. Le sobra soberbia, dijo. Llenó sus pulmones de humo, se puso en pie con solemnidad, dio un suspiro profundo, de resignación, recogió el tabaco y el librillo de papel de fumar y añadió: Venga, vámonos. Solo faltan cinco minutos para fichar.
más de 15000 relatos

más de 6 millones de visitas